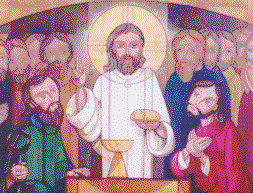1º El Bautismo de Jesús en el río Jordán
45. PREDICACIÓN DE JUAN EL BAUTISTA Y BAUTISMO DE JESÚS.
LA MANIFESTACIÓN DIVINA.
3 de febrero de 1944, por la noche.
Veo una llanura despoblada de vegetación y de casas. No hay campos cultivados, y muy pocas y raras plantas reunidas aquí o allá en matas – vegetales familias – en los sitios en que el suelo está por debajo menos quemado. Imagine que este terreno quemado y baldío está a mi derecha – teniendo yo el norte a mis espaldas – y se prolonga hacia el Sur respecto a mí.
A la izquierda veo un río de orillas muy bajas, que corre lentamente también de Norte a Sur.
Por el movimiento lentísimo del agua comprendo que no debe haber desniveles en su lecho y que fluye por una llanura tan achatada que constituye una depresión. El movimiento es apenas suficiente para que el agua no se estanque formando un pantano. (El agua es poco profunda, tanto que se ve el fondo; a mi juicio, no más de un metro, como mucho uno y medio. Tiene la anchura del Arno hacia S. Miniato-Empoli: yo diría que unos veinte metros. Pero no tengo buen ojo para calcular con exactitud). Es de un azul ligeramente verde hacia las orillas, donde, por la humedad del suelo, hay una faja tupida de hierba que alegra la vista, cansada de la desolación pedregosa y arenosa de cuanto se le extiende delante.
Esa voz íntima que le he explicado que oigo y me indica lo que debo notar y saber me advierte que estoy viendo el valle del Jordán. Lo llamo valle porque se emplea esta palabra para indicar el lugar por donde corre un río, pero en este caso es impropio llamarlo así porque un valle presupone montes y yo aquí no veo montes cercanos. Pero, en fin, estoy en el Jordán, y el espacio desolado que observo a mi derecha es el desierto de Judá. Si es correcto llamarlo desierto en el sentido de un lugar donde no hay casas ni trabajo humano, no lo es según el concepto que nosotros tenemos de desierto. Aquí no se ven esas arenas onduladas que nosotros nos pensamos, sino sólo tierra desnuda, con piedras y detritus esparcidos; es como los terrenos aluviales después de una crecida. En la lejanía, colinas.
Además, junto al Jordán hay una gran paz, un algo especial, superior a lo común, como lo que se nota en las orillas del Trasimeno. Es un lugar que parece guardar memoria de vuelos de ángeles y voces celestes. No sé bien decir lo que experimento, pero me siento en un lugar que habla al espíritu.
Mientras observo estas cosas, veo que la escena se puebla de gente a lo largo de la orilla derecha – respecto a mí – del Jordán. Hay muchos hombres, vestidos de diversas formas. Algunos parecen gente del pueblo, otros ricos; no faltan algunos que parecen fariseos por el vestido ornado de ribetes y galones.
Entre todos ellos, en pie sobre una roca, un hombre a quien, aunque sea la primera vez que le veo, lo reconozco en seguida como el Bautista. Habla a la multitud, y le aseguro que no son palabras dulces. Jesús llamó a Santiago y a Juan «los hijos del trueno»… ¿Cómo llamar entonces a este vehemente orador? Juan Bautista merece el nombre de rayo, avalancha, terremoto… ¡Gran ímpetu y severidad, manifiesta, efectivamente, en su modo de hablar y en sus gestos!
Habla anunciando al Mesías y exhortando a preparar los corazones para su venida, extirpando de ellos los obstáculos y enderezando los pensamientos. Es un hablar vertiginoso y rudo. El Precursor no tiene la mano suave de Jesús sobre las llagas de los corazones. Es un médico que desnuda y hurga y corta sin miramientos.
Mientras le escucho – no repito las palabras porque son las mismas que citan los evangelistas, pero ampliadas en impetuosidad – veo que mi Jesús se acerca a lo largo de un senderillo que va por el borde de la línea herbosa y umbría que sigue el curso del Jordán. Este rústico camino (más sendero que camino) parece dibujado por las caravanas Y las personas que durante años y siglos lo han recorrido para llegar a un punto donde, por ser menos profundo el fondo del río, es fácil vadearlo. El sendero continúa por el otro lado del río y se pierde entre la hierba de la orilla opuesta.
Jesús está solo. Camina lentamente, acercándose, a espaldas de Juan. Se aproxima sin que se note y va escuchando la voz de trueno del Penitente del desierto, como si fuera uno de tantos que iban a Juan para que los bautizara, y a prepararse a quedar limpios para la venida del Mesías. Nada le distingue a Jesús de los demás. Parece un hombre común por su vestir; un señor en el porte y la hermosura, mas ningún signo divino le distingue de la multitud.
Pero diríase que Juan ha sentido una emanación de espiritualidad especial, Se vuelve y detecta inmediatamente su fuente. Baja impetuosamente de la roca que le servía de púlpito y va deprisa hacia Jesús, que se ha detenido a algunos metros del grupo apoyándose en el tronco de un árbol.
Jesús y Juan se miran fijamente un momento. Jesús con esa mirada suya azul tan dulce; Juan con su ojo severo, negrísimo, lleno de relámpagos. Los dos, vistos juntos, son antitéticos. Altos los dos – es el único parecido -, son muy distintos en todo lo demás. Jesús, rubio y de largos cabellos ordenados, rostro de un blanco marmóreo, ojos azules, atavío sencillo pero majestuoso. Juan, hirsuto, negro: negros cabellos que caen lisos sobre los hombros (lisos y desiguales en largura); negra barba rala que le cubre casi todo el rostro, sin impedir con su velo que se noten los carrillos ahondados por el ayuno; negros ojos febriles; oscuro de piel, bronceada por el sol y la intemperie; oscuro por el tupido vello que le cubre. Juan está semidesnudo, con su vestidura de piel de camello (sujeta a la cintura por una correa de cuero), que le cubre el torso cayendo apenas bajo los costados delgados y dejando descubiertas las costillas en la parte derecha, esas costillas cubiertas por el único estrato de tejidos que es la piel curtida por el aire. Parecen un salvaje y un ángel vistos juntos.
Juan, después de escudriñarle con su ojo penetrante, exclama: «He aquí el Cordero de Dios.
¿Cómo es que viene a mí mi Señor?».
Jesús responde lleno de paz: «Para cumplir el rito de penitencia».
«Jamás, mi Señor. Soy yo quien debe ir a ti para ser santificado, ¿y Tú vienes a mí?».
Y Jesús, poniéndole una mano sobre la cabeza, porque Juan se había inclinado ante Él, responde: «Deja que se haga como deseo, para que se cumpla toda justicia y tu rito sea inicio para un más alto misterio y se anuncie a los hombres que la Víctima está en el mundo».
Juan le mira con los ojos dulcificados por una lágrima y le precede hacia la orilla. Allí Jesús se quita el manto, la túnica y la prenda interior quedándose con una especie de pantalón corto; luego baja al agua, donde ya está Juan, que le bautiza vertiendo sobre su cabeza agua del río, tomada con una especie de taza que lleva colgada del cinturón y que a mí me parece como una concha o una media calabaza secada y vaciada.
Jesús es exactamente el Cordero. Cordero en el candor de la carne, en la modestia del porte, en la mansedumbre de la mirada.
Mientras Jesús remonta la orilla y, después de vestirse, se recoge en oración, Juan le señala ante las turbas y testifica que le ha reconocido por el signo que el Espíritu de Dios le había indicado como señal infalible del Redentor.
Pero yo estoy polarizada en mirar a Jesús orando, y sólo tengo presente esta figura de luz que resalta sobre el fondo de hierba de la ribera.
2º La autorrevelación de Jesús en las Bodas de Caná
50.LAS BODAS DE CANÁ. EL HIJO, NO SUJETO YA A LA MADRE, LLEVA A CABO PARA ELLA EL PRIMER MILAGRO.
16 de enero de 1944, de noche. Las bodas de Caná.
Veo una casa. Una característica casa oriental: un cubo blanco más ancho que alto, con raras aberturas, terminada en una azotea que está rodeada por un pequeño muro de aproximadamente un metro de alto y sombreada por una pérgola de vid que trepa hasta allí y extiende sus ramas sobre más de la mitad de esta soleada terraza que hace de techo. Una escalera exterior sube a lo largo de la fachada hasta una puerta, que se abre a mitad de altura.
En el nivel de la calle hay unas puertas bajas y distanciadas, no más de dos por cada lado, que dan a habitaciones también bajas y oscuras. La casa se alza en medio de una especie de era (más espacio amplio herboso que era) que tiene en el centro un pozo. Hay higueras y manzanos. La casa mira hacia el camino, pero no está situada en él; está un poco hacia dentro, y un sendero, entre la hierba, la une a aquél, que parece camino de primer orden.
Se diría que la casa está en la periferia de Caná: casa de propietarios campesinos que viven en medio de su finca. El campo se extiende tras la casa con sus lejanías verdes y apacibles. Hay un bonito sol y un azul tersísimo de cielo. En principio no veo nada más. La casa está sola.
Después veo a dos mujeres, con largos vestidos y un manto que hace también de velo. Vienen por el camino y luego por el sendero. Una es más anciana: cincuenta años aproximadamente, y viste de oscuro: un color pardo-marrón como de lana natural. La otra está vestida de un color más claro: un vestido amarillo pálido y manto azul, y aparenta unos treinta y cinco años. Es muy hermosa, esbelta, y tiene un porte lleno de dignidad, a pesar de ser toda gentileza y humildad. Cuando está más cerca, noto el color pálido del rostro, los ojos azules y los cabellos rubios que pueden verse sobre la frente bajo el velo. Reconozco a María Santísima. Quién pueda ser la otra, que es morena y más anciana, no lo sé. Hablan entre ellas. La Virgen sonríe.
Cerca ya de la casa, alguien, encargado de ver quiénes iban llegando, lo comunica, y salen a su encuentro hombres y mujeres – todos vestidos de fiesta – que las acogen con gran alegría, especialmente a María Santísima.
La hora parece matutina, yo diría que hacia las nueve – quizás antes -, porque el campo tiene todavía ese aspecto fresco de las primeras horas del día por el rocío que hace aparecer más verde a la hierba y por el aire aún exento de polvo. La estación me parece primaveral pues la hierba de los prados no está quemada por el verano y el trigo de los campos está aún tierno y sin espiga, todo verde. Las hojas de la higuera y del manzano también están verdes, y todavía tiernas, y también las de la parra. Pero no veo flores en el manzano; y no veo fruta, ni en el manzano, ni en la higuera, ni en la vid. Señal de que el manzano ha florecido ya, pero hace poco tiempo, y los pequeños frutos todavía no se ven.
María, agasajada por un anciano que la acompaña – parece el dueño de la casa -, sube la escalera exterior y entra en una amplia sala que parece ocupar toda o buena parte de la planta alta.
Creo comprender que los recintos de la planta baja son las habitaciones propiamente dichas, las despensas, los trasteros y las bodegas; mientras que ésta sería el recinto reservado para usos especiales, como fiestas de carácter excepcional, o para trabajos que requieran mucho espacio, o también para colocar holgadamente productos agrícolas. Si de fiestas se trata, lo vacían completamente y lo adornan, como hoy, con ramas verdes, esterillas y mesas ricamente surtidas de viandas. En el centro, suntuosamente provista de manjares, hay una de estas mesas; encima, ya preparado, ánforas y platos colmados de fruta. A lo largo de la pared de la derecha, respecto a mí que miro, otra mesa, aderezada, aunque menos ricamente. A lo largo de la pared izquierda, una especie de largo aparador y encima de él platos con quesos y otros manjares (me parecen tortas cubiertas de miel, y dulces). En el suelo, junto a esta misma pared, otras ánforas y tres grandes recipientes con forma de jarra de cobre (más o menos; son una especie de tinajas).
María escucha benignamente a todos; después, se quita el manto y ayuda, bondadosa, a terminar los preparativos del banquete. La veo ir y venir, poniendo en orden los divanes, derechas las guirnaldas de flores, mejorando el aspecto de los fruteros, comprobando si en las lámparas hay aceite. Sonríe y habla poquísimo y en voz muy baja, pero escucha mucho y con mucha paciencia.
Un gran rumor de instrumentos musicales viene del camino (realmente poco armónicos). Todos, menos María, corren afuera. Veo entrar a la novia, toda emperifollada y feliz, rodeada de parientes y amigos, al lado del novio, que ha sido el primero en salir presuroso a su encuentro.
Y en este momento la visión sufre un cambio. Veo, en vez de la casa, un pueblo. No sé si es Caná u otra aldea cercana. Y veo a Jesús con Juan y otro, que me parece que es Judas Tadeo (pero podría equivocarme respecto al segundo). Por lo que respecta a Juan, no me equivoco. Jesús está vestido de blanco y tiene un manto azul marino. Al oír el sonido de los instrumentos, el compañero de Jesús pregunta algo a un hombre de condición sencilla y transmite la respuesta a Jesús.
«Vamos a darle una satisfacción a mi Madre» dice entonces Jesús sonriendo. Y se encamina por las tierras, con sus dos compañeros, hacia la casa. Me he olvidado de decir que tengo la impresión de que María es o pariente o muy amiga de los parientes del novio, porque se ve que los trata con familiaridad.
Cuando Jesús llega, la persona de antes, puesta como centinela, avisa a los demás. El dueño de la casa, junto con su hijo, el novio, y con María, baja al encuentro de Jesús y le saluda respetuosamente. Saluda también a los otros dos. El novio hace lo mismo.
Pero lo que más me gusta es el saludo lleno de amor y de respeto de María a su Hijo, y viceversa. No grandes manifestaciones externas. Pero la palabra de saludo: «La paz está contigo» va acompañada de una mirada de tal naturaleza, y una sonrisa tal, que valen por cien abrazos y cien besos. El beso tiembla en los labios de María pero no lo da. Sólo pone su mano blanca y menuda sobre el hombro de Jesús y apenas le toca un rizo de su larga cabellera: una caricia de púdica enamorada.
Jesús sube al lado de su Madre; detrás, los discípulos y los dueños de la casa. Entra en la sala del banquete, donde las mujeres se ocupan de añadir asientos y cubiertos para los tres invitados, inesperados según me parece. Yo diría que era dudosa la venida de Jesús y absolutamente imprevista la de sus compañeros.
Oigo con nitidez la voz llena, viril, dulcísima del Maestro decir al poner pie en la sala: «La paz sea en esta casa y la bendición de Dios descienda sobre todos vosotros»: saludo global y lleno de majestad para todos los presentes. Jesús domina con su aspecto y estatura a todos. Es el invitado, y además fortuito, pero parece el rey del convite; más que el novio, más que el dueño de la casa. A pesar de ser humilde y condescendiente, es Él quien se impone.
Jesús toma asiento en la mesa del centro, con el novio, la novia, los parientes de los novios y los amigos más notables. A los dos discípulos, por respeto al Maestro, se los coloca en la misma mesa.
Jesús está de espaldas a la pared en que están las tinajas y los aparadores. Por ello, no lo ve, como tampoco ve el afán del mayordomo con los platos de asado que van siendo introducidos por una puertecita que está junto a los aparadores.
Observo una cosa: menos las respectivas madres de los novios y menos María, ninguna mujer está sentada en esa mesa. Todas las mujeres están – y meten bulla como si fueran cien – en la otra mesa que está pegando a la pared, y se las sirve después de que se ha servido a los novios y a los invitados importantes. Jesús está al lado del dueño de la casa. Tiene enfrente a María, que está sentada al lado de la novia.
El banquete comienza. Le aseguro que no falta el apetito, ni tampoco la sed. Los que comen y beben poco son Jesús y su Madre, la cual, además, habla poquísimo. Jesús habla un poco más. Pero, a pesar de ser pareo de palabras, no se manifiesta ni enfadado ni desdeñoso. Es un hombre afable, pero no hablador. Sí le consultan algo, responde; si le hablan, se interesa, expone su parecer, pero después se recoge en sí como quien está habituado a meditar. Sonríe, nunca ríe. Y, si oye alguna broma demasiado irreflexiva, hace como si no escuchara. María se alimenta de la contemplación de su Jesús, como Juan, que está hacia el fondo de la mesa y atentísimo a los labios de su Maestro.
María se da cuenta de que los criados cuchichean con el mayordomo y de que éste está turbado, y comprende lo que de desagradable sucede. «Hijo» dice bajo, llamando la atención de Jesús con esa palabra. «Hijo, no tienen más vino».
«Mujer, ¿qué hay ya entre tú y Yo?». Jesús, al decir esta frase, sonríe aún más dulcemente, y sonríe María, como dos que saben una verdad, que es su gozoso secreto y que ignoran todos los demás.
Jesús me explica el significado de la frase.
«Ese «ya», que muchos traductores omiten, es la clave de la frase y explica su verdadero significado.
Yo era el Hijo sujeto a la Madre hasta el momento en que la voluntad del Padre me indicó que había llegado la hora de ser el Maestro. Desde el momento en que mi misión comenzó, ya no era el Hijo sujeto a la Madre, sino el Siervo de Dios. Rotas las ligaduras morales hacia la que me había engendrado, se transformaron en otras más altas, se refugiaron todas en el espíritu, el cual llamaba siempre «Mamá» a María, mi Santa. El amor no conoció detenciones, ni enfriamiento, más bien habría que decir que jamás fue tan perfecto como cuando, separado de Ella como por una segunda filiación, Ella me dio al mundo para el mundo, como Mesías, como Evangelizador. Su tercera, sublime, mística maternidad, tuvo lugar cuando, en el suplicio del Gólgota, me dió a luz a la Cruz, haciendo de mí el Redentor del mundo.
«¿Qué hay ya entre tú y Yo?». Antes era tuyo, únicamente tuyo. Tú me mandabas, yo te obedecía. Te estaba «sujeto». Ahora soy de mi misión.
¿Acaso no lo he dicho?: «Quien, una vez puesta la mano en el arado, se vuelve hacia atrás a saludar a quien se queda, no es apto para el Reino de Dios». Yo había puesto la mano en el arado para abrir con la reja no la tierra sino los corazones, y sembrar en ellos la palabra de Dios. Sólo levantaría esa mano una vez arrancada de allí para ser clavada en la Cruz y abrir con mi torturante clavo el corazón del Padre mío, haciendo salir de él el perdón para la humanidad.
Ese «ya», olvidado por la mayoría, quería decir esto: «Has sido todo para mí, Madre, mientras fui únicamente el Jesús de María de Nazaret, y me eres todo en mi espíritu; pero, desde que soy el Mesías esperado, soy del Padre mío. Espera un poco todavía y, acabada la misión, volveré a ser todo tuyo; me volverás a tener entre los brazos como cuando era niño y nadie te disputará ya este Hijo tuyo, considerado un oprobio de la humanidad, la cual te arrojará sus despojos para cubrirte incluso a ti del oprobio de ser madre de un reo. Y después me tendrás de nuevo, triunfante, y después me tendrás para siempre, tú tambien triunfante, en el Cielo.
Pero ahora soy de todos estos hombres. Y soy del Padre que me ha mandado a ellos».
Esto es lo que quiere decir ese pequeño, y tan denso de significado, «ya»».
María ordena a los criados: «Haced lo que Él os diga». María ha leído en los ojos sonrientes del Hijo el asentimiento, revestido de una gran enseñanza para todos los «llamados». Y Jesús ordena a los criados: «Llenad de agua los cántaros».
Veo a los criados llenar las tinajas de agua traída del pozo (oigo rechinar la polea subiendo y bajando el cubo que gotea). Veo al mayordomo echarse en la copa un poco de ese líquido con ojos de estupor, probarlo con gestos de aún más vivo asombro, degustarlo y hablarles al dueño de la casa y al novio (estaban cercanos).
María mira una vez más al Hijo y sonríe; luego, tras una nueva sonrisa de Jesús, inclina la cabeza, ruborizándose tenuemente: se siente muy dichosa.
Un murmullo recorre la sala, las cabezas se vuelven todas hacia Jesús y María; hay quien se levanta para ver mejor, quien va a las tinajas… Silencio, y, después, un coro de alabanzas a Jesús.
Pero Él se levanta y dice una frase: «Agradecédselo a María» y se retira del banquete. Los discípulos le siguen. En el umbral de la puerta vuelve a decir: «La paz sea en esta casa y la bendición de Dios descienda sobre vosotros» y añade: «Adiós, Madre».
La visión cesa.
3º El anuncio de Jesús sobre el Reino de Dios y su invitación a la conversión
58. CURACIÓN DE UN CIEGO EN CAFARNAÚM.
7 de octubre de 1944.
Dice Jesus, y en seguida me invade la paz, y la alegría de esta paz luminosa pone alegre mi corazón: «Ve. Le gustan mucho los epi¬sodios de los ciegos. Pues vamos a darle otro». Y yo veo.
Estío. El Sol declina con gran belleza. Ha puesto al rojo vivo todo el Occidente, y el lago de Genesaret es una enorme lámina incandes¬cente bajo el cielo encendido.
Veo las calles de Cafarnaúm apenas empezando a poblarse de gente: mujeres que van a la fuente, hombres, pescadores preparando las redes y las barcas para la pesca nocturna, niños que corren ju¬gando por las calles, asnos yendo con cestos hacia la campiña, quizás para coger verduras.
Jesús se asoma a una puerta que da a un pequeño patio todo sombreado por una vid y una higuera; más allá, un caminito pedre¬goso que bordea el lago. Es la casa de la suegra de Pedro, porque éste está en la orilla con Andrés; prepara en la barca las cestas para el pescado, y las redes; coloca asientos y rollos de cuerdas, todo lo que se necesita para la pesca, en definitiva, y Andrés le ayuda, yendo y viniendo de la casa a la barca.
Jesús le pregunta a un apóstol: «¿Tendremos buena pesca?».
«Es el tiempo propicio. El agua está tranquila y habrá claro de luna. Los peces subirán a la superficie desde las capas profundas y mi red los arrastrará».
«¿Vamos solos?».
«¡Maestro! ¿Cómo crees que podemos ir solos con este sistema de redes?».
«No he ido nunca a pescar y espero que tú me enseñes». Jesús baja despacito hacía el lago y se detiene en la orilla de arena gruesa y guijarrosa, cerca de la barca.
«Mira, Maestro: se hace así. Yo salgo al lado de la barca de Santiago de Zebedeo, y se va hasta el punto adecuado, así, emparejados. Después se echa la red. Un extremo lo tenemos nosotros; Tú lo quieres tener ¿no?, eso me has dicho».
«Sí, si me explicas lo que tengo que hacer».
«No hay más que vigilar el descenso, que la red baje despacio y sin formar nudos; lentamente, porque estaremos en aguas de pesca y un movimiento demasiado brusco puede alejar a los peces; y sin nudos para no cerrar la red, que se debe abrir como una bolsa, o una vela, si lo prefieres, hinchada por el viento. Luego, cuando toda la red haya bajado, remaremos despacio, o iremos con vela según la necesidad, describiendo un semicírculo sobre el lago, y cuando la vibración de la cabilla de seguridad nos diga que la pesca es buena, nos dirigiremos a tierra firme, y allí, casi en la orilla – no antes, para no correr el riesgo de ver huir la pesca; no después, para no dañar ni a los peces ni la red con las piedras – sacamos la red. En ese momento hace falta tacto, porque las barcas deben acercarse tanto que desde una se pueda retirar el extremo de la red dado a la otra, pero no chocarse para no aplastar la bolsa llena de pescado. Atención, Maestro, es nuestro pan. Ojo a la red; que no se descomponga con las sacudídas de los peces. Defienden su libertad con fuertes coletazos, y si son muchos… entiendes… son animales pequeños, pero cuando se juntan diez, cien, mil, adquieren una fuerza como la de Leviatán».
«Como sucede con las culpas, Pedro. En el fondo, una no es irreparable. Pero si uno no tiene cuidado en limitarse a esa una y acumula, acumula, acumula, sucede que al final esa pequeña culpa (quizás una simple omisión, una simple debilidad) se hace cada vez más grande, se transforma en un hábito, se hace vicio capital. Algunas veces se empieza por una mirada concupiscente, y se termina consumando un adulterio. Algunas veces se comienza por una falta de caridad de palabra hacia un pariente, y se termina en un acto violento contra el prójimo. ¡Ay si se empieza y se deja que las culpas aumenten de peso con su número!… Llegan a ser peligrosas y opresoras como la misma Serpiente infernal, y arrastran al abismo de la Gehena».
«Tienes razón, Maestro… Pero, ¡somos tan débiles…!».
«Vigilancia y oración para ser fuertes y obtener ayuda, y firme voluntad de no pecar, luego una gran confianza en la amorosa justicia del Padre».
«¿Dices que no será demasiado severo para con el pobre Simón?».
«Con el Simón viejo podía ser severo, pero con mi Pedro, el hombre nuevo, el hombre, de su Cristo… no, Pedro. Él te ama y continuará amándote».
«¿Y yo?».
«También tú, Andrés, y lo mismo Juan y Santiago, Felipe y Natanael. Sois mis primeros elegidos».
«¿Vendrán otros? Está tu primo. Y en Judea…».
«¡Oh…, muchos! Mi Reino está abierto a todo el género humano, y en verdad te digo que más abundante que la más copiosa de tus pescas será la mía en las noches de los siglos…: que cada siglo es una noche en la cual es guía y luz, no la pura luz de Orión o la de la Luna marinera, sino la palabra de Cristo y la Gracia que vendrá de Él; noche que conocerá la aurora de un día sin ocaso, de una luz en que todos los fieles vivirán, de un Sol que revestirá a los elegidos y los hará hermosos, eternos, felices como dioses, dioses menores, hijos del Padre Dios, similares a mí … Ahora no podéis entender. Pero en verdad os digo que vuestra vida cristiana os concederá una semejanza con vuestro Maestro, y resplandeceréis en el Cielo por sus mismos signos. Pues bien, Yo obtendré, a pesar de la sorda envidia de Satanás y la flaca voluntad del hombre, una pesca más abundante que la tuya».
¿Pero seremos nosotros solos tus apóstoles?».
«¿Celoso, Pedro? No. No lo seas. Vendrán otros, y en mi corazón habrá amor para todos. No seas avaro, Pedro. Tú no sabes todavía Quién es el que te ama. ¿Has contado alguna vez las estrellas? ¿Y las piedras del fondo de este lago? No. No podrías. Pues aún menos podrías contar los latidos de amor de que es capaz mi corazón. ¿Has podido alguna vez contar cuántas veces este mar puede besar la orilla con su ósculo de ola en el curso de doce lunas? No. No podrías. Pues aún menos podrías contar las olas de amor que de este corazón se derraman para besar a los hombres. Estáte seguro, Pedro, de mi amor».
Pedro toma la mano de Jesús y la besa. Se le ve conmovido.
Andrés mira y no se atreve. Pero Jesús le pone la mano entre el pelo y dice: «Tambíén a ti te quiero mucho. En la hora de tu aurora verás reflejado en la bóveda del cielo – le verás sin tener que alzar los ojos – a tu Jesús, que te sonreirá para decirte: «Te amo. Ven», y el paso a la aurora te será más dulce que la entrada en una cámara nupcial…».
«¡Simón! ¡Simón! ¡Andrés! Voy…». Juan corre jadeante hacia ellos. «¡Maestro! ¿Te he hecho esperar?». Juan mira a Jesús con su ojo enamorado.
Pedro interviene: «Verdaderamente empezaba a pensar que quizás ya no venías. Prepara pronto tu barca. ¿Y Santiago?…».
«Eso… nos hemos retrasado por un ciego. Creía que Jesús estaba en nuestra casa y ha ido allí. Le hemos dicho: «No está aquí. Quizás mañana te curará. Espera». Pero no quería esperar. Santiago decía: «Has esperado mucho la luz, ¿qué te supone esperar otra noche?». Pero no atiende a razones…».
«Juan, si tú estuvieras ciego, ¿tendrías prisa de volver a ver a tu madre?».
«¡Claro!».
«¿Y entonces?… ¿Dónde está el ciego?».
«Está viniendo con Santiago. Se le ha agarrado al manto Y no le deja. Pero viene despacio, porque la orilla es pedregosa y él se tropieza… Maestro, ¿me perdonas el haberme comportado con dureza?».
«Sí. Pero en reparación ve a ayudarle al ciego y tráemele».
Juan se marcha corriendo.
Pedro hace un ligero movimiento de cabeza, pero calla. Mira al cielo, que tiende a hacerse azul después de tanto color cobre, mira al lago y a otras barcas que ya han salido a pescar, y suspira.
«¿Simón?».
«¿Maestro?».
«No tengas miedo. Tendrás una pesca abundante aunque salgas el último».
«¿También esta vez?».
«Todas las veces que tengas caridad, Dios te concederá la gracia de la abundancia».
«Ahí llega el ciego».
El pobrecito camina entre Santiago y Juan. Tiene entre las manos un bastón, pero no lo usa ahora. Va mejor dejándose conducir por los dos discípulos.
«Aquí está el Maestro, frente a ti».
El ciego se arrodilla: «¡Señor mío! ¡Piedad!».
«¿Quieres ver? Levántate. ¿Desde cuándo estás ciego?».
Los cuatro apóstoles se agrupan alrededor de los dos.
«Desde hace siete años, Señor. Antes veía bien y trabajaba. Era herrero en Cesarea Marítima. Ganaba bastante. Siempre tenían necesidad de mi trabajo en el puerto y en los mercados (que eran muchos). Pero, forjando un hierro en forma de ancla – y puedes hacerte una idea de lo rojo que estaba si piensas que no ofrecía resistencia a los golpes – saltó un fragmento incandescente y me quemó el ojo. Ya los tenía enfermos por el calor de la fragua. Perdí este ojo, y el otro también se apagó al cabo de tres meses. He terminado los ahorros y ahora vivo de la caridad…».
«¿Estás solo?».
«Tengo esposa y tres hijos muy pequeños… de uno no conozco ni siquiera su cara… y tengo también a mi madre, que es ya anciana. No obstante, ahora es ella y mi mujer quienes ganan un poco de pan, y con esto y el óbolo que llevo yo, no nos morimos de hambre. ¡Si Tú me curases!… Volvería al trabajo. No pido más que trabajar como un buen israelita y ofrecer un pan a quienes amo».
«¿Y has venido a mí? ¿Quién te lo ha dicho?».
«Un leproso que curaste al pie del Tabor, cuando volvías al lago después de aquel discurso tan hermoso».
«¿Qué te ha dicho?».
«Que Tú lo puedes todo. Que eres salud de los cuerpos y de las almas. Que eres luz para las almas y para los cuerpos, porque eres la Luz de Dios. Él, el leproso, había osado mezclarse entre la muchedumbre, con el riesgo de ser apedreado, completamente envuelto en un manto, porque te había visto pasar hacia el monte y tu rostro le había encendido una esperanza en el corazón. Me dijo: «Vi en ese rostro algo que me dijo: ‘Ahí hay salud. ¡Ve!’. Y fui». Me repitió tu discurso y me dijo que Tú le curaste tocándole, sin repugnancia, con tu mano. Volvía de los sacerdotes después de la purificación. Yo le conocía, porque le había servido cuando tenía un almacén en Cesarea. Y ahora he venido, por ciudades y pueblos, preguntando por ti. Y te he encontrado… ¡Piedad de mí!».
«Ven. ¡Demasiado viva es todavía la luz para uno que sale de la oscuridad!».
«Entonces, ¿me curas?».
Jesús le conduce hacia la casa de la suegra de Pedro, a la luz atenuada del huertecillo, se le pone delante, pero de forma que los ojos curados no sufran el primer impacto del lago aún todo jaspeado de luz. El hombre se deja llevar tan dócilmente, sin preguntar siquiera, que parece un niño dulcísimo.
«¡Padre! ¡Tu luz a este hijo tuyo!». Jesús tiene extendidas las manos sobre la cabeza del hombre, que está de rodillas. Permanece así un momento. Luego se moja la punta de los dedos con saliva y toca apenas con su mano derecha los ojos, que están abiertos pero no tienen vida.
Pasa un momento. El hombre parpadea y se restriega los ojos, como uno que saliera del sueño y los tuviera obnubilados.
«¿Qué ves?».
«¡Oh!… ¡Oh!… ¡Oh, Dios Eterno! ¡Me parece… me parece… oh… que veo… te veo el vestido… es rojo, ¿no es verdad?, y una mano blanca… y un cinturón de lana!… ¡Oh, Jesús bueno… veo cada vez mejor cuanto más me habitúo a ver!… La hierba del suelo… y eso es un pozo, ¡claro!, y allí hay una vid…».
«Levántate, amigo».
El hombre, que llora y ríe al mismo tiempo, se alza y, pasado un instante de lucha entre el respeto y el deseo, levanta la cara y encuentra la mirada de Jesús, un Jesús sonriente de piedad, de una piedad que es toda amor. ¡Debe ser muy bonito recuperar la vista y ver como primer Sol ese rostro! El hombre emite un grito y tiende los brazos; es un acto instintivo. Pero en seguida se frena.
Es Jesús quien abriendo los suyos arrima a sí al hombre, que es mucho más bajo que Él. «Ve a tu casa, ahora, y sé feliz y justo. Ve con mi paz».
«¡Maestro, Maestro! ¡Señor! ¡Jesús! ¡Santo! ¡Bendito! La luz… Pero si veo… veo todo… Ahí, el lago azul y el cielo sereno y los últimos rayos de sol y el primer atisbo de luna… Pero el azul más hermoso y sereno lo veo en tu ojo; y en ti veo la belleza del Sol más verdadero, y resplandecer lo puro de la Luna más santa. ¡Astro de los que sufren, Luz de los ciegos, Piedad que vives y obras!».
«Yo soy Luz de los espíritus. Sé hijo de la Luz».
«Siempre, Jesús. Cada vez que mi párpado se abra o cierre sobre mi pupila renacida, renovaré este juramento. ¡Benditos seáis Tú y el Altísimo!».
«¡Bendito sea el Altísimo Padre! Adiós».
Y el hombre parte dichoso, seguro, mientras Jesús y los estupefactos apóstoles bajan a dos barcas y comienzan la maniobra de la navegación.
Y la visión termina.
4º La Transfiguración de Jesús en el Monte Tabor
37. LA TRANSFIGURACIÓN
(Escrito el 3 de diciembre de 1945 y el 5 de agosto de 1944)
¿Qué hombre hay que no haya visto, por lo menos una vez en su vida, un amanecer sereno de marzo? Y si lo hubiere, es muy infeliz, porque no conoce una de las bellezas más grandes de la naturaleza a la que la primavera ha despertado, la hecho cual una doncella, como debía haberlo sido en el primer día.
En medio de esta belleza, que es límpida en todos aspectos y cosas desde las hierbas nuevas y llenas de rocío, hasta las florecitas que se abren, como niños que acabaran de nacer, desde la primera sonrisa que la luz dibuja en el día, hasta los pajarillos que se despiertan con un batir de alas y lanzan su primer “pío” interrogativo, preludio de todos sus canoros discursos que lanzarán durante el día, hasta el aroma mismo del aire que ha perdido en la noche, con el baño del rocío y la ausencia del hombre, toda mota de polvo, humo, olor de cuerpo humano, van caminando Jesús, los apóstoles y discípulos. Con ellos viene también Simón de Alfeo. Van en dirección del sudeste, pasando las colinas que coronan Nazaret, atraviesan un arroyo, una llanura encogida entre las colinas nazaretanas y un grupo de montes en dirección hacia el este.
El cono semitrunco del Tabor precede a estos montes. El cono semitrunco me recuerda, no sé por qué, en su cima a la lámpara de nuestra ronda vista de perfil.
Llegan al Tabor. Jesús se detiene y dice: “Pedro, Juan y Santiago de Zebedeo, venid conmigo arriba al monte. Los demás desparramaos por las faldas, yendo por los caminos que lo rodean, y predicad al Señor. Quiero estar de regreso en Nazaret al atardecer. No os alejéis, pues, mucho. La paz esté con vosotros.” Y volviéndose a los tres, dice: “Vamos”, y empieza a subir sin volver su mirada atrás y con un paso tan rápido que Pedro que le sigue, apenas si puede.
En un momento en que se detienen, Pedro colorado y sudado, le pregunta jadeando: “¿A dónde vamos? No hay casas en el monte. En la cima está aquella vieja fortaleza. ¿Quieres ir a predicar allá?”
“Hubiera tomado el otro camino. Estás viendo que le he volteado las espaldas. No iremos a la fortaleza, y quien estuviere en ella ni siquiera nos verá. Voy a unirme con mi Padre, y os he querido conmigo porque os amo. ¡Ea, ligeros!”
“Oh, Señor mío, ¿no podríamos ir un poco más despacio, y así hablar de lo que oímos y vimos ayer, que nos dio para pasar hablando toda la noche?”
“A las citas con Dios hay que ir rápidos. ¡Fuerzas Simón Pedro! ¡Allá arriba descansaréis!” Y continúa subiendo…
(Dice Jesús: “Aquí intercalaréis la visión de la Transfiguración del 5 de agosto de 1944, pero sin el dictado que tiene.”)
Estoy con mi Jesús sobre un monte alto. Con Jesús están Pedro, Santiago y Juan. Siguen subiendo. La mirada alcanza los horizontes. Es un sereno día que hace que aun las cosas lejanas se distingan bien.
El monte no forma parte de algún sistema montañoso como el de Judea. Se yergue solitario. Teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra, tiene ante sí el oriente, el norte a la izquierda, a la derecha el sur y a sus espaldas el oeste y la cima que se yergue todavía a unos cuantos centenares de pasos.
Es muy elevado. Uno puede ver hasta muy lejos. El lago de Genesaret parece un trozo de cielo caído para engastarse entre el verdor de la tierra, una turquesa oval encerrada entre esmeraldas de diversa claridad, un espejo que tiembla, que se encrespa un poco al contacto de un ligero viento por el que se resbalan, con agilidad de gaviotas, las barcas con sus velas desplegadas, un tantín encurvadas hacia las azulejas ondas, con esa gracia con que el halcón hiende los aires, cuando va de picada en pos de su presa. De esa vasta turquesa sale una vena, de un azul más pálido, allí donde el arenal es más ancho, y más oscuro allá donde las riberas se estrechan, el agua es más profunda y cobriza por la sombra que proyectan los árboles que robustos crecen cerca del río, que se alimentan de sus aguas. El Jordán parece una pincelada casi rectilínea en la verde llanura. Hay poblados sembrados acá y allá del río. Algunos no son más que un puñado de casas, otros más grandes, casi como ciudades. Los caminos principales no son más que líneas amarillentas entre el verdor. Aquí, dada la situación del monte, la llanura está más cultivada y es más fértil, muy bella. Se distinguen los diversos cultivos con sus diversos colores que ríen al sol que desciende de un firmamento muy azul.
Debe ser primavera, tal vez marzo, si calculo bien la latitud de Palestina, porque veo que el trigo está ya crecido, todavía verde, que ondea como un mar, veo los penachos de los árboles más precoces con sus frutos en sus extremidades como nubecillas blancas y rosadas en este pequeño mar vegetal, luego prados todos en flor debido al heno por donde las ovejas van comiendo su cotidiano alimento.
Junto al monte, en las colinas que le sirven como de base, colinas bajas, cortas, hay dos ciudades, una al sur, y otra al norte.
Después de un breve reposo bajo el fresco de un grupo de árboles, por compasión a Pedro a quien las subidas cuestan mucho, se prosigue la marcha. Llegan casi hasta la cresta, donde hay una llanura de hierba en que hay un semicírculo de árboles hacia la orilla.
“¡Descansad, amigos! Voy allí a orar.” Y señala con la mano una gran roca, que sobresale del monte y que se encuentra no hacia la orilla, sino hacia el interior, hacia la cresta.
Jesús se arrodilla sobre la tierra cubierta de hierba y apoya las manos y la cabeza sobre la roca, en la misma posición que tendrá en el Getsemaní. No le llega el sol porque lo impide la cresta, pero lo demás está bañado de él, hasta la sombra que proyectan los árboles donde se han sentado los apóstoles.
Pedro se quita las sandalias, les quita el polvo y piedrecillas, y se queda así, descalzo, con los pies entre la hierba fresca, como estirado, con la cabeza sobre un montón de hierba que le sirve de almohada.
Lo imita Santiago, pero para estar más cómodo busca un tronco de árbol sobre el que pone su manto y sobre él la cabeza.
Juan se queda sentado mirando al Maestro, pero la tranquilidad del lugar, el suave viento, el silencio, el cansancio lo vencen. Baja la cabeza sobre el pecho, cierra sus ojos. Ninguno de los tres duerme profundamente. Se ha apoderado de ellos esa somnolencia de verano que atonta solamente.
De pronto los sacude una luminosidad tan viva que anula la del sol, que se esparce, que penetra hasta bajo lo verde de los matorrales y árboles, donde están.
Abren los ojos sorprendidos y ven a Jesús transfigurado. Es ahora tal y cual como lo veo en las visiones del paraíso. Naturalmente sin las llagas o sin la señal de la cruz, pero la majestad de su rostro, de su cuerpo es igual, igual por la luminosidad, igual por el vestido que de un color rojo oscuro se ha cambiado en un tejido de diamantes, de perlas, en vestido inmaterial, cual lo tiene en el cielo. Su rostro es un sol esplendidísimo, en que resplandecen sus ojos de zafiro. Parece todavía más alto, como si su glorificación hubiese cambiado su estatura. No sabría decir si la luminosidad, que hace hasta fosforescente la llanura, provenga toda de Él o si sobre la suya propia está mezclada la luz que hay en el universo y en los cielos. Sólo sé que es una cosa indescriptible.
Jesús está de pie, más bien, como si estuviera levantado sobre la tierra, porque entre Él y el verdor del prado hay como un río de luz, un espacio que produce una luz sobre la que él esté parado. Pero es tan fuerte que puedo casi decir que el verdor desaparece bajo las plantas de Jesús. Es de un color blanco, incandescente. Jesús está con su rostro levantado al cielo y sonríe a lo que tiene ante Sí.
Los apóstoles se sienten presa de miedo. Lo llaman, porque les parece que no es más su Maestro. “¡Maestro, Maestro!” lo llaman con ansia.
Él no oye.
“Está en éxtasis” dice Pedro tembloroso. “¿Qué estará viendo?”
Los tres se han puesto de pie, quieren acercarse a Jesús, pero no se atreven.
La luz aumenta mucho más por dos llamas que bajan del cielo y se ponen al lado de Jesús. Cuando están ya sobre el verdor, se descorre su velo y aparecen dos majestuosos y luminosos personajes. Uno es más anciano, de mirada penetrante, severa, de barba partida en dos. De su frente salen cuernos de luz, que me lo señalan como a Moisés. El otro es más joven, delgado, barbudo y velloso, algo así como el Bautista, al que se parece por su estatura, delgadez, formación corporal y severidad. Mientras la luz de Moisés es blanca como la de Jesús, sobre todo en los rayos que brotan de la frente, la que emana de Elías es solar, de llama viva.
Los dos profetas asumen una actitud de reverencia ante su Dios encarnado y si les habla con familiaridad, ellos no pierden su actitud reverente. No comprendo ni una de las palabras que dicen.
Los tres apóstoles caen de rodillas, con la cara entre las manos. Quieren ver, pero tienen miedo. Finalmente Pedro habla: “¡Maestro! ¡Maestro, óyeme!” Jesús vuelve su mirada con una sonrisa. Pedro toma ánimos y dice: “¡Es bello estar aquí contigo, con Moisés y Elías! Si quieres haremos tres tiendas, para Ti, para Moisés y para Elías, ¡nos quedaremos aquí a servirte!…”
Jesús lo mira una vez más y sonríe vivamente. Mira también a Juan y a Santiago, una mirada que los envuelve amorosamente. También Moisés y Elías miran fijamente a los tres. Sus ojos brillan, deben ser como rayos que atraviesan los corazones.
Los apóstoles no se atreven a añadir una palabra más. Atemorizados, callan. Parece como su estuvieran un poco ebrios, pero cuando un velo que no es neblina, que no es nube, que no es rayo, envuelve y separa a los tres gloriosos detrás de un resplandor mucho más vivo, los esconde a la mirada de los tres, una voz poderosa, armoniosa vibra, llena el espacio. Los tres caen con la cara sobre la hierba.
“Este es mi Hijo amado, en quien encuentro mis complacencias. ¡Escuchadlo!”
Pedro cuando se ha echado por tierra exclama: “¡Misericordia de mí que soy un pecador! Es la gloria de Dios que desciende.” Santiago no dice nada. Juan murmura algo, como si estuviese próximo a desvanecerse: “¡El Señor ha hablado!”
Nadie se atreve a levantar la cabeza aun cuando el silencio es absoluto. No ven por esto que la luz solar ha vuelto a su estado, que Jesús está solo y que ha tornado a ser el Jesús con su vestido rojo oscuro. Se dirige a ellos sonriente. Los toca, los mueve, los llama por su nombre.
“Levantaos. Soy Yo. No tengáis miedo” dice, porque los tres no se han atrevido a levantar su cara e invocan misericordia sobre sus pecados, temiendo que sea el ángel de Dios que quiere presentarlos ante el Altísimo.
“¡Levantaos, pues! ¡Os lo ordeno!” repite Jesús con imperio. Levantan la cara y ven a Jesús que sonríe.
“¡Oh, Maestro! ¡Dios mío!” exclama Pedro. “¿Cómo vamos a hacer para tenerte a nuestro lado, ahora que hemos visto tu gloria? ¿Cómo haremos para vivir entre los hombres, nosotros, hombres pecadores, que hemos oído la voz de Dios?”
“Debéis vivir a mi lado, ver mi gloria hasta el fin. Haceos dignos porque el tiempo está cercano. Obedeced al Padre mío y vuestro. Volvamos ahora entre los hombres porque he venido para estar entre ellos y para llevarlos a Dios. Vamos. Sed santos, fuertes, fieles por recuerdo de esta hora. Tendréis parte en mi completa gloria, pero no habléis nada de esto, a nadie, ni a los compañeros. Cuando el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos y vuelto a la gloria del Padre, entonces hablaréis, porque entonces será necesario creer para tener parte en mi reino.”
“¿No debe acaso venir Elías a preparar tu reino? Los rabíes enseñan así.”
“Elías ya vino y ha preparado los caminos al Señor. Todo sucede como se ha revelado, pero los que enseñan la revelación no la conocen y no la comprenden. No ven y no reconocen las señales de los tiempos, y a los que Dios ha enviado. Elías ha vuelto una vez. La segunda será cuando lleguen los últimos tiempos para preparar los hombres a Dios. Ahora ha venido a preparar los primeros al Mesías, y los hombres no lo han querido conocer y lo han atormentado y matado. Lo mismo harán con el Hijo del hombre, porque los hombres no quieren reconocer lo que es su bien.”
Los tres bajan pensativos y tristes la cabeza. Descienden por el camino que los trajo a la cima.
…A mitad de camino, Pedro en voz baja dice: “¡Ah, Señor! Repito lo que dijo ayer tu Madre: “¿Por qué nos has hecho esto?” Tus últimas palabras borraron la alegría de la gloriosa vista que tenían ante sí nuestros corazones. Es un día que no se olvidará. Primero nos llenó de miedo la gran luz que nos despertó, más fuerte que si el monte estuviera en llamas, o que si la luna hubiera bajado sobre el prado, bajo nuestros ojos. Luego tu mirada, tu aspecto, tu elevación sobre el suelo, como si estuvieses pronto a volar. Tuve miedo de que, disgustado de la maldad de Israel, regresases el cielo, tal vez por orden del Altísimo. Luego tuve miedo de ver aparecer a Moisés, a quien sus contemporáneos no podían ver sin velo, porque brillaba sobre su cara el reflejo de Dios, y no era más que hombre, mientras ahora es un espíritu bienaventurado, y Elías… ¡Misericordia divina! Creí que había llegado mi último momento. Todos los pecados de mi vida, desde cuando me robaba la fruta, allá cuando era pequeñín, hasta el último de haberte mal aconsejado hace algunos días, vinieron a mi memoria. ¡Con qué tremor me arrepentí!
Luego me pareció que me amaban los dos justos… y tuve el atrevimiento de hablar. Pero su amor me infundía temor porque no merezco el amor de semejantes espíritus. Y ¡Luego!… ¡luego! ¡El miedo de los miedos! ¡La voz de Dios!… ¡Yeové habló! ¡A nosotros! Ordenó: “¡Escuchadlo!”. Te proclamó “su hijo amado en quien encuentra sus complacencias” ¡Qué miedo! ¡Yeové! ¡A nosotros!… ¡No cabe duda que tu fuerza nos ha mantenido la vida!… Cuando nos tocaste, y tus dedos ardían como puntas de fuego, sufrí el último miedo. Creí que había llegado la hora de ser juzgado y que el ángel me tocaba para tomar mi alma y llevarla ante el Altísimo… ¿Pero cómo hizo tu Madre para ver… para oír… para vivir, en una palabra, esos momentos de los que ayer hablaste, sin morir, Ella que estaba sola, que era una jovencilla, y sin Ti?”
“María, que no tiene culpa, no podía temer a Dios. Eva tampoco lo temió mientras fue inocente y Yo estaba. Yo, el Padre y el Espíritu. Nosotros que estamos en el cielo, en la tierra y en todo lugar, que teníamos y tenemos nuestro tabernáculo en el corazón de María.” explica dulcemente Jesús.
“¡Qué cosas!… ¡Qué cosas! Pero luego hablaste de muerte… Y toda nuestra alegría se acabó… Pero ¿por qué a nosotros tres? ¿No hubiera sido mejor que todos hubiesen visto tu gloria?”
“Exactamente porque muertos de miedo como estáis al oír hablar de muerte, y muerte por suplicio del Hijo del Hombre, del Hombre-Dios, Él ha querido fortificaros para aquella hora y para siempre con un conocimiento anterior de lo que seré después de la muerte. Acordaos de ello, para que lo digáis a su tiempo. ¿Comprendido?”
“Sí, Señor. No es posible olvidarlo. Sería inútil contarlo. Dirían que estábamos ‘ebrios’”.
5º Jesús instituye la Eucaristía
600 LA ULTIMA CENA PASCUAL.
Empieza el sufrimiento del Jueves Santo.
Los apóstoles -son diez- se dedican intensamente a preparar el Cenáculo.
Judas, encaramado encima de la mesa, observa si hay aceite en todas las ampollas de la lámpara, que es grande y parece una corola de fucsia doble. Y es que está formada por una barra -el tallo- rodeada de cinco lámparas en ampollas que asemejan a pétalos; luego tiene una segunda vuelta, más abajo, que es toda una coronita de pequeñas llamas; luego, por último, tiene tres pequeñas lamparitas colgadas de delgadas cadenas y que parecen los pistilos de la flor luminosa. Luego baja de un salto y ayuda a Andrés a colocar la vajilla en la mesa con arte. Sobre ésta se ha extendido un finísimo mantel.
Oigo que Andrés dice:
-¡Qué espléndido lino!
Y Judas Iscariote:
-Uno de los mejores manteles de Lázaro. Marta se ha empeñado en traerlo.
-¿Y estas copas? ¿Y estas jarras, entonces? – observa Tomás, que ha puesto el vino en las preciosas jarras y las mira una y otra vez con ojos de experto, espejándose en sus panzas estilizadas y acariciando sus asas trabajadas con cincel.
-¿Quién sabe lo que costarán, eh? – pregunta Judas Iscariote.
-Está trabajado con martillo. A mi padre le encantarían. La plata y el oro en hojas se pliegan con facilidad cuanto están calientes. Pero tratado así… Para estropearlo basta un momento; es suficiente a un golpe mal dado. Se necesitan fuerza y ligereza al mismo tiempo.
-¿Ves las asas? Sacadas del bloque, no soldadas. Cosas de ricos… Fíjate que toda la limadura y lo desbastado se pierden.
No sé si entiendes lo que te digo.
-¡Claro que entiendo! En pocas palabras, es como uno que hace una escultura.
-Exactamente.
Todos observan con admiración. Luego vuelven a su trabajo: quién coloca los asientos, quién prepara los aparadores.
Entran juntos Pedro y Simón.
-¡Oh, por fin habéis venido! ¿A dónde habéis ido otra vez? Habéis llegado con el Maestro y con nosotros y os habéis escapado de nuevo – dice Judas Iscariote.
-Una gestión que había que hacer antes de la hora» responde escuetamente Simón.
-¿Sientes melancolías?
-Creo que con lo que hemos oído durante estos días, y en esos labios que nunca hemos encontrado falaces, hay buenas razones para sentirlas.
-Y con ese tufo de… Bien, cállate, Pedro – masculla Pedro entre dientes.
-¿Tú también?… Me pareces un desquiciado desde hace algunosdías. Tienes cara de conejo agreste cuando siente tras sí al chacal – responde Judas Iscariote.
-Y tú tienes morros de garduña. Tú tampoco estás muy guapo desde hace unos días. Miras de una manera… Hasta se te han torcido los ojos… ¿A quién esperas, o qué esperas ver? Pareces seguro. Quieres parecerlo. Pero se te ve como a uno temeroso de algo – replica Pedro.
-¡En cuanto a miedo!… ¡Tampoco tú eres ningún héroe!
-¡Ninguno lo somos, Judas. Tú llevas el nombre del Macabeo, pero no lo eres. El mío significa: «Dios otorga gracias», pero te juro que tiemblo por dentro como quien se supiera portador de desgracia y, sobre todo, tengo miedo de caer en desgracia ante Dios. Simón de Jonás, a pesar de su nuevo nombre de «piedra», ahora se manifiesta blando como cera en el fuego.
Ya no es estable en su voluntad. ¡Y yo nunca lo vi con miedo en medio de desatadas tempestades! Mateo, Bartolmái y Felipe parecen sonámbulos. Mi hermano y Andrés no hacen más que suspirar. Los dos primos, en quienes se une el dolor de la sangre con el del amor al Maestro, pues ya los ves: parecen hombres ya viejos. Tomás ha perdido su jovialidad. Y Simón está tan ajado por el dolor -yo diría: tan corroído, lívido y abatido-, que parece otra vez el leproso consumido de hace tres años – le responde Juan.
-Sí. Nos ha sugestionado a todos con su melancolía – observa Judas Iscariote.
-Mi primo Jesús, el Maestro y Señor mío y vuestro, está y no está melancólico. Si con esta palabra quieres decir que está triste por el exceso de dolor que todo Israel le está dando – y nosotros vemos este dolor- y por el otro, oculto dolor que sólo Él ve, te digo: «Tienes razón»; pero si usas ese término para decir que está desquiciado, eso te lo prohíbo – dice Santiago de Alfeo.
-¿Y no es demencia una idea fija de melancolía? Yo he estudiado también lo profano, y tengo conocimientos. Jesús ha dado demasiado de sí, y ahora tiene la mente cansada.
-Lo cual significa «demente», ¿no es verdad? – pregunta el otro primo, Judas, que está aparentemente calmo.
-¡Justamente eso! ¡Había visto con claridad tu padre, justo de santa memoria, a quien tú tanto te pareces en justicia y sabiduría! Jesús -triste destino de una ilustre casa demasiado vieja y que padece senilidad psíquica- ha tenido siempre una tendencia a esta enfermedad. Suave al principio, luego cada vez más agresiva. Tú mismo has visto cómo ha atacado a fariseos y escribas, saduceos y herodianos. Él se ha hecho imposible la vida, como un camino sembrado de esquirlas de cuarzo. Y se las ha sembrado Él solo. Nosotros… lo hemos amado tanto, que el amor nos ha puesto un velo delante de nuestros ojos. Pero los que lo amaron sin idolatrarlo: tu padre, tu hermano José, y primero Simón, vieron las cosas con equilibrio… Hubiéramos debido abrir los ojos ante sus palabras. Sin embargo, su dulce hechizo de enfermo nos sedujo. Y ahora… ¡En fin!
-Judas Tadeo, que -de la misma altura de Judas Iscariote- está justo frente a él y parece oírlo con calma, reacciona violentamente. Con un fuerte revés arroja a Judas, supino, a uno de los asientos, y con una cólera contenida en la voz, inclinándose sobre la cara del cobarde que no reacciona -quizás temiendo que Judas Tadeo esté al corriente de su crimen- le dice con voz penetrante:
-¡Esto por la demencia, reptil! Y si no te estrangulo es porque Jesús está allí y es noche de Pascua. ¡Pero piensa, piénsalo bien! Si le ocurre algo malo y ya no está Él para detener mi fuerza, nadie te salva. Es como si ya tuvieras el nudo corredizo en el cuello; y serán estas manos mías honradas y fuertes de artesano galileo y de descendiente del hondero de Goliat, las que te lo hagan. ¡Levántate, enervado libertino! Y atento a lo que haces, ¡eh! Judas se alza, lívido, sin la más mínima reacción. Y lo que me maravilla es que ninguno reacciona ante este gesto nuevo de Judas Tadeo. Al contrario… está claro que todos lo aprueban.
Vuelve el ambiente a la normalidad y un instante después Jesús entra. Se asoma en el umbral de la pequeña puerta por la que su alto físico apenas pasa. Pone pie en el tan reducido descansillo, y, con su mansa, triste sonrisa, abriendo los brazos, dice:
-La paz sea con vosotros.
Es una voz cansada, como la de uno que estuviera languideciendo en lo físico o en lo moral.
Baja. Acaricia la cabeza rubia de Juan, que ha ido a su encuentro. Sonríe, como si no supiera nada, a su primo Judas, y dice al otro primo:
-Tu madre te ruega que seas dulce con José. Ha preguntado por mí y por ti hace poco a las mujeres. Siento no haberle saludado.
-Lo vas a hacer mañana.
-¿Mañana?… Bueno… tendré tiempo de verlo…
-¡Oh, Pedro, por fin estaremos un poco juntos! Desde ayer me pareces un fuego fatuo: te veo y luego no te veo. Hoy casi puedo decir que te he perdido. Tú también, Simón.
-Nuestro pelo más blanco que negro te puede dar la seguridad de que no nos hemos ausentado por apetito carnal – dice serio Simón.
-Aunque… a todas las edades se pueda tener esa hambre… ¡Los viejos! Son peores que los jóvenes… – dice ofensivo Judas Iscariote.
Simón lo mira. Ya iba a replicar. Pero también lo mira Jesús y dice:
-¿Te duele una muela? Tienes el carrillo derecho hinchado y rojo.
-Sí. Me duele. Pero no tiene mayor importancia.
Los otros no dicen nada y la cosa muere así.
-¿Habéis hecho todo lo que había que hacer? ¿Tú, Mateo? ¿Y tú, Andrés? ¿Y Tú, Judas, has pensado en la ofrenda al Templo?
Tanto los dos primeros como Judas Iscariote dicen:
-Todo hecho, todo lo que dijiste que había que hacer para hoy. No te preocupes.
-Yo he llevado las primicias de Lázaro a Juana de Cusa. Para los niños. Me han dicho: «¡Eran mejores aquellas manzanas!».
¡Aquellas tenían el sabor del hambre! Y eran tus manzanas – dice Juan con rostro sonriente y de ensoñación.
También Jesús sonríe ante un recuerdo…
-Yo he visto a Nicodemo y a José – dice Tomás.
-¿Los has visto? ¿Has hablado con ellos? – pregunta Judas Iscariote con exagerado interés.
-Sí, ¿qué hay de raro en ello? José es un buen cliente de mi padre.
-No lo habías dicho antes… ¡Por eso me he asombrado!…
Judas trata de remediar la impresión que ha dado, una impresión de ansiedad, por el encuentro de José y Nicodemo con Tomás.
-Me resulta extraño que no hayan venido a presentarte su obsequioso saludo. Ni ellos ni Cusa ni Manahén… Ninguno de los…
Pero Judas Iscariote se ríe con una falsa carcajada interrumpiendo a Bartolomé, y dice:
-El cocodrilo vuelve a su madriguera en el momento apropiado.
-¿Qué quieres decir? ¿Qué insinúas? – pregunta Simón con una agresividad como nunca ha tenido.
-¡Calma, calma! ¿Qué os sucede? ¡Es la noche de Pascua! Nunca hemos tenido aparejo tan digno para consumir el cordero. Celebremos, pues, la cena con espíritu de paz. Veo que os he turbado mucho con mis instrucciones de estas últimas noches. Pero, ¿veis? ¡He terminado! Ahora ya no os voy a causar más turbación. No está todo dicho en cuanto a mí se refiere.
Sólo lo esencial. El resto… lo comprenderéis después. Se os dirá… ¡Sí, vendrá el que os lo dirá! Juan, ve con Judas y algún otro por las copas para la purificación. Y luego nos sentamos a la mesa.
La dulzura de Jesús verdaderamente parte el corazón.
Juan con Andrés, Judas Tadeo con Santiago, traen una copa grande, echan agua en ella y ofrecen a Jesús la toalla, y también a los compañeros, los cuales hacen luego lo mismo con ellos. Y ponen la copa (en realidad es una palangana de metal) en un rincón.
-Y ahora cada uno a su sitio. Yo aquí, y aquí, a la derecha, Juan; al otro lado, mi fiel Santiago: los dos primeros discípulos.
Después de Juan mi Piedra fuerte. Y después de Santiago el que es como el aire, que no se advierte pero siempre está y consuela: Andrés. A su lado mi primo Santiago. ¿No te duele, dulce hermano, el que asigne el primer puesto a los primeros? Eres el sobrino del Justo, cuyo espíritu, más que nunca en esta hora, late en suspendido vuelo sobre mí. ¡Ten paz, padre de mi debilidad de niño, encina a cuya sombra hallaron alivio la Madre y el Hijo! ¡Ten paz!… Después de Pedro, Simón… Simón, ven un momento aquí. Quiero mirar fijamente tu rostro leal. Después te veré ya sólo mal, porque otros me cubrirán tu honesto rostro.
Gracias, Simón. Por todo – y lo besa.
Simón, dejado ya, va a su sitio y, un instante, se lleva las manos a la cara con un gesto de aflicción.
-En frente de Simón mi Bartolmái. Dos honradeces y sabidurías que se reflejan recíprocamente. Están bien juntos. Y, al lado, tú, Judas, hermano mío. Así te veo… y me parece estar en Nazaret… cuando alguna fiesta nos reunía a todos en torno a una mesa… También en Caná… ¿Recuerdas? Estábamos el uno al lado del otro. Una fiesta… una fiesta de boda… el primer milagro… el agua transformada en vino… También hoy una fiesta… y también hoy habrá un milagro… el vino cambiará de naturaleza… y será… – Jesús se sume en su pensamiento. Con la cabeza baja, está como aislado en su mundo secreto. Los demás lo miran sin decir nada.Alza de nuevo la cabeza y mira fijamente a Judas Iscariote, y le dice:
-Tú estarás frente a mí.
-¿Tanto me quieres? ¿Más que a Simón, que siempre quieres tenerme enfrente?
-Mucho. Tú lo has dicho.
-¿Por qué, Maestro?
-Porque eres el que más ha hecho de todos para esta hora.
Judas mira al Maestro y a sus compañeros con una mirada muy cambiante: al primero con una cierta, irónica compasión; a los otros, con aire de triunfo.
-Y a tu lado, en una parte, Mateo; en la otra, Tomás.
-Entonces Mateo a mi izquierda y Tomás a mi derecha.
-Como quieras, como quieras – dice Mateo – Me basta con tener bien de frente a mi Salvador.
-Por último, Felipe. ¿Veis? El que no está a mi lado en el lado de honor, tiene el honor de estar frente a mí.
Jesús, en pie en su sitio, vierte en la amplia copa que está colocada delante de Él -todos tienen altas copas, pero El tiene una mucho más grande, además de la que tienen todos; debe ser la copa ritual-, vierte el vino. Alza la copa, la ofrece, la pone en la mesa.
Luego todos juntos preguntan con tono de salmo:
-¿Por qué esta ceremonia?
Pregunta formal, de rito, está claro.
A la cual Jesús, como cabeza de familia, responde:
-Este día recuerda nuestra liberación de Egipto. Bendito sea Yeohveh, que ha creado el fruto de la vid.
Bebe un sorbo de este vino ofrecido y pasa el cáliz a los demás. Luego ofrece el pan, lo parte, lo distribuye; luego las hierbas empapadas en la salsa rojiza que hay en cuatro salseras.
Terminada esta parte de la comida cantan salmos, todos en coro. Se lleva a la mesa, desde el aparador, la amplia bandeja del cordero asado, y la ponen delante de Jesús.
Pedro, que desempeña el papel de… primera parte, de coro, si le gusta más, pregunta:
-¿Por qué este cordero, así?
-Como recuerdo de cuando Israel fue salvado por el cordero inmolado. No murió ningún primogénito donde la sangre brillaba en las jambas y el dintel. Y, después, mientras todo Egipto lloraba a los primogénitos varones muertos, desde el palacio del faraón hasta los tugurios, los hebreos, capitaneados por Moisés, se movieron hacia la tierra de la liberación y la promesa.
Ceñidas ya sus cinturas, calzados los pies, cayado en mano, fue diligente el pueblo de Abraham para ponerse en marcha cantando los himnos del júbilo.
Todos se ponen en pie y entonan:
-Cuando Israel salió de Egipto y la casa de Jacob de un pueblo bárbaro, Judea vino a ser su santuario» etc., etc. (en la Neovulgata Salmo 114).
Ahora Jesús corta el cordero, llena un nuevo cáliz, bebe de él y lo pasa. Luego entonan otro canto:
-Niños, alabad al Señor; bendito sea el Nombre del Eterno, ahora y por los siglos de los siglos. De Oriente a Occidente debe ser alabado» etc. (Salmo 113).
Jesús da los trozos de cordero cuidando de que todos queden bien servidos, justamente como haría un padre de familia rodeado de los amados hijos de su corazón. Solemne, un poco triste, mientras dice:
-He deseado ardientemente comer con vosotros esta Pascua. Ha sido para mí el deseo de los deseos, desde que fui –ab aeterno- «el Salvador». Sabía que esta hora precedería a esa otra. Mas la alegría de darme infundía, anticipadamente, este consuelo a mi padecer… He deseado ardientemente comer con vosotros esta Pascua, porque ya nunca comeré del fruto de la vid hasta la llegada del Reino de Dios.
Entonces me sentaré nuevamente con los elegidos en el Banquete del Cordero, para el desposorio de los Vivientes con el Viviente. Pero vendrán a él solamente los que hayan sido humildes y limpios de corazón como Yo soy.
-Maestro, hace un momento has dicho que el que no tiene el honor del sitio lo tiene por estar enfrente de ti. ¿Cómo podemos saber, entonces, quién es el primero de entre nosotros? – pregunta Bartolomé.
-Todos y ninguno. Una vez… volvíamos cansados… nauseados por el odio farisaico. Pero no estabais cansados de discutir entre vosotros acerca de quién era el mayor…
Un niño vino a mí rápido… un pequeño amigo mío… Y su inocencia endulzó la desazón que Yo tenía por muchas cosas (no la última, vuestra humanidad obstinada). ¿Dónde estás ahora, pequeño Benjamín que tuviste aquella sabia respuesta que te vino del Cielo porque -ángel como eras- el Espíritu te hablaba? En aquel momento os dije: «Si uno quiere ser el primero, sea el último y el servidor de todos». Y os puse como ejemplo al sabio niño. Ahora os digo:
«Los reyes de las naciones las dominan. Y los pueblos oprimidos, aun odiándolos, los aclaman, y los reyes son llamados “Benefactores”, “Padres de la Patria”. Mas el odio se anida bajo el falso obsequio». Pero entre vosotros no debe ser así. Que el mayor sea como el menor; el que es cabeza, como uno que sirve. Efectivamente: ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? El que está a la mesa. Yo, sin embargo, os sirvo; y, dentro de poco, os serviré más. Vosotros sois los que habéis estado conmigo en las pruebas. Y Yo dispongo para vosotros un puesto en mi Reino de la misma forma que en Él Yo seré Rey según la voluntad del Padre-, para que comáis y bebáis en mi mesa eterna y estéis sentados en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Habéis permanecido a mi lado en mis pruebas… Esto y no otra cosa es lo que os hace grandes ante los ojos del Padre.
-¿Y los que vendrán después? ¿No tendrán un lugar en el Reino? ¿Sólo nosotros?
-¡Oh, cuántos príncipes habrá en mi Casa! Todos los que hayan sido fieles a Cristo en las pruebas de la vida serán príncipes en mi Reino. Porque los que hayan perseverado hasta el final en el martirio de la existencia serán como vosotros, que conmigo habéis perseverado en mis pruebas. Yo me identifico en mis creyentes. A los predilectos les doy, como enseña, ese Dolor que abrazo por vosotros y por todos los hombres. El que me sea fiel en el Dolor será un bienaventurado mío; como vosotros, mis amados.
-Nosotros hemos perseverado hasta el final.
-¿Tú crees, Pedro? Pues te digo que la hora de la prueba debe llegar todavía. Simón, Simón de Jonás, mira que Satanás ha pedido cribaros como al trigo. He orado por ti, para que tu fe no vacile. Tú, una vez enmendado, confirma a tus hermanos.
-Sé que soy un pecador. Pero te seré fiel hasta la muerte. Este pecado no lo tengo. Nunca lo tendré.
-No seas soberbio, Pedro mío. Esta hora cambiará muchas cosas que antes eran de un modo y ahora serán distintas.
¡Cuántas!… Y esas cosas traen y comportan necesidades nuevas. Vosotros lo sabéis. Siempre os he dicho, incluso cuando íbamos por lugares lejanos recorridos por bandoleros: «No temáis. No nos sucederá nada malo, porque los ángeles del Señor están con nosotros. No os preocupéis de nada». ¿Os acordáis de cuando os decía: «No estéis preocupados por lo que comeréis o por el vestido. El Padre sabe qué necesitamos»? También os decía: «El hombre es mucho más que un pájaro y que una flor que hoy es hierba y mañana heno. Y veis que el Padre cuida también de la flor y del pajarillo. ¿Podréis, entonces, dudar de que cuide de vosotros?». Y os decía: «Dad a quien os pida, a quien os hiera presentadle la otra mejilla». Os decía: «No llevéis ni bolsa ni cayado». Porque he enseñado amor y confianza. Pero ahora… ahora ya no es ese tiempo. Ahora os digo: «¿Os ha faltado alguna vez algo hasta ahora? ¿Alguna vez os han hecho algún daño?».
-Nada, Maestro. Y sólo a ti te lo han hecho.
-Así veis que mi palabra era veraz. Pero ahora los ángeles son, todos, convocados por su Señor. Es hora de demonios… Con las alas de oro, los ángeles del Señor se tapan los ojos, se vendan, y les duele el color de sus alas, porque no es color de amargura y ésta es hora de luto, y de un luto cruel, sacrílego… Esta noche no hay ángeles en la Tierra.
Están junto al trono de Dios para cubrir con su canto las blasfemias del mundo deicida y el llanto del Inocente. Y nosotros estamos solos… Yo y vosotros: solos. Los demonios son los dueños de esta hora. Por eso nuestro aspecto ahora y nuestra actitud serán como los de los pobres hombres que recelan y no aman. Ahora el que tenga una bolsa tome consigo también una alforja, el que no tenga espada venda su manto y cómprese una. Porque también se dice de mí en la Escritura, (Isaías 53, 12) y debe cumplirse: «Fue contado entre los malhechores». En verdad, todo lo que a mí se refiere toca a su fin.
Simón, que se ha alzado y ha ido al arquibanco donde había dejado su rico manto -y es que esta noche todos visten sus mejores indumentos, y, por tanto, llevan puñales, damasquinados pero muy cortos (más cuchillos que puñales), colgados de los ricos cinturones-, coge dos espadas, dos verdaderas espadas, largas, levemente curvadas, y se las lleva a Jesús:
-Yo y Pedro nos hemos armado esta noche. Tenemos éstas. Pero los demás tienen sólo el puñal corto.
Jesús toma las espadas, las observa, desenvaina una y prueba su tajo contra una uña. Es una extraña visión, y produce una impresión todavía más extraña el ver ese fiero instrumento en las manos de Jesús.
-¿Quién os las ha dado? – pregunta Judas Iscariote mientras Jesús observa y calla. Judas parece muy inquieto…
-¿Quién? Te recuerdo que mi padre era noble y muy poderoso.
-Pero Pedro…
-¿Pero qué? ¿Desde cuándo tengo que dar cuentas de los regalos que quiero hacer a mis amigos?
Jesús alza la cabeza. Antes ha metido el arma en su vaina y ahora devuelve las dos espadas al Zelote.
-Está bien. Son suficientes. Has hecho bien en cogerlas. Pero ahora, antes de beber el tercer cáliz, esperad un momento.
Os he dicho que el mayor es como el menor y que Yo estoy como quien sirve en esta mesa y que más os serviré. Hasta ahora os he dado alimentos. Es un servicio en orden al cuerpo. Ahora quiero daros un alimento para el espíritu. No es un plato del rito antiguo; es del nuevo rito. Yo quise bautizarme antes de ser el «Maestro». Para esparcir la Palabra bastaba ese bautismo. Ahora será derramada la Sangre. Vosotros necesitáis otro lavacro, aunque os hayáis purificado (con Juan el Bautista en su momento y hoy también, en el Templo). No es suficiente. Venid para que os purifique. Suspended la comida. Hay algo más importante que la comida que se da al vientre para que se llene, aunque sea alimento santo, como este del rito pascual; y ello es un espíritu puro, en disposición de recibir el don del cielo que ya desciende para hacerse un trono en vosotros y daros la Vida. Dar la Vida a quienes están limpios.
Jesús se levanta -debe también alzarse Juan, para dejar a Jesús salir mejor de su sitio-, va a un arquibanco y se quita la túnica roja; la pone doblada encima del manto, ya doblado, se ciñe a la cintura una toalla grande, luego va a otra palangana, que todavía está vacía y limpia. Echa en ella agua, lleva la palangana al centro de la habitación, junto a la mesa, y la pone encima de un taburete. Los apóstoles lo miran estupefactos.
-¿No me preguntáis que qué hago?
-No lo sabemos. Te digo que ya estamos purificados – responde Pedro.
-Y Yo te repito que eso no importa. Mi purificación le sirve al que ya está purificado para estarlo más.
Se arrodilla. Desata las sandalias a Judas Iscariote y le lava los pies; uno primero, otro después. Es fácil hacerlo, porque los triclinios están hechos de tal manera que los pies quedan hacia la parte externa. Judas está estupefacto. No dice nada. Pero, cuando Jesús, antes de calzar el pie izquierdo y levantarse, pone el gesto de besarle el pie derecho ya calzado, Judas retrae bruscamente el pie y da un golpe con la suela en la boca divina. Lo hace sin querer. No es un golpe fuerte, pero a mí me causa mucho dolor. Jesús sonríe, y, al apóstol, que le dice: «¿Te he hecho daño? Ha sido sin querer… Perdona», le responde:
-No, amigo. Lo has hecho sin malicia y no hace daño.
-Judas lo mira… Es una mirada inquieta, huidiza…
Jesús pasa a Tomás, luego a Felipe… Rodea el lado estrecho de la mesa y va donde su primo Santiago. Lo lava, y lo besa en la frente al levantarse. Pasa a Andrés, que está rojo de vergüenza y hace esfuerzos por no llorar; lo lava, lo acaricia como a un niño. Luego está Santiago de Zebedeo, que no hace sino susurrar: « ¡Oh, Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Anonadado y sublime Maestro mío!». Juan se ha desatado ya las sandalias y, mientras Jesús está agachado secándole los pies, él se inclina y lo besa en el pelo.
¡Pero, a Pedro!… ¡No es fácil convencerlo para este rito!
-¿Tú lavarme a mí los pies? ¡Ni por asomo! Mientras viva, no te lo permitiré. Yo soy un gusano, Tú eres Dios. Cada uno en su lugar.
-Lo que Yo hago tú no puedes comprenderlo por ahora. Más adelante lo comprenderás. Déjame.
-Todo lo que Tú quieras, Maestro. ¿Quieres cortarme el cuello? Hazlo. Pero no me lavarás los pies.
-¡Oh, mi Simón! ¿No sabes que si no te lavo no tendrás parte en mi Reino? ¡Simón, Simón! Necesitas esta agua para tu alma y para el mucho camino que debes recorrer.
¿No quieres venir conmigo? Si no te lavo, no vienes a mi Reino.
-¡Oh, Señor mío bendito! ¡Pues entonces lávame todo! ¡Los pies, las manos y la cabeza!
-El que, como vosotros, se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque ya está enteramente purificado. Los pies… El hombre con los pies camina sobre cosas sucias. Y ello sería poco, pues ya os dije que lo que ensucia no es lo que entra y sale con el alimento, ni contamina al hombre lo que se pega a los pies por el camino. No. Lo que le contamina es lo que incuba y madura en su corazón y de allí sale y contamina sus acciones y sus miembros. Y los pies del hombre de corazón no limpio se dirigen hacia la crápula, la lujuria, los tratos ilícitos, los delitos… Por tanto, son, de entre los miembros del cuerpo, los que tienen mucha parte que purificar… como también los ojos, y la boca… ¡Oh, hombre!, ¡hombre!, ¡perfecta criatura un día, el primero, y luego tan corrompido por el Seductor! ¡Y no había en ti malicia, oh hombre, ni pecado!… ¿Y ahora? ¡Eres todo malicia y pecado y no hay parte en ti que no peque!
Jesús ha lavado los pies a Pedro. Los besa. Y Pedro llora y toma con sus gruesas manos las dos manos de Jesús, se las pasa por los ojos y las besa luego.
También Simón se ha quitado las sandalias y, sin decir nada, se deja lavar. Pero luego, cuando Jesús está ya para pasar a Bartolomé, Simón se arrodilla, le besa los pies y dice:
-¡Límpiame de la lepra del pecado como me limpiaste de la lepra del cuerpo, para no quedar confundido en la hora del juicio, Salvador mío!
-No temas, Simón. Vendrás a la Ciudad celeste, blanco como nieve alpina.
-¿Y yo, Señor? ¿A tu viejo Bartolmái qué le dices? Me viste a la sombra de la higuera y leíste mi corazón. ¿Ahora qué ves?, ¿dónde me ves? Tranquiliza a este pobre anciano que teme no tener ni fuerza ni tiempo para llegar a como quieres que seamos.
Se le ve muy emocionado a Bartolomé.
-Tampoco temas tú. En aquel momento dije: «He aquí a un verdadero israelita en quien no hay engaño». Ahora digo: «He aquí a un verdadero cristiano digno del Cristo». ¿Que dónde te veo? Sentado en un trono eterno, vestido de púrpura. Yo estaré siempre contigo.
Le toca el turno a Judas Tadeo, el cual, cuando ve a sus pies a Jesús, no sabe contenerse y reclina la cabeza sobre el brazo que tiene apoyado en las mesa y llora.
-No llores, dulce hermano. Te sientes como uno que debiera soportar que le arrancasen un nervio, y te parece que no puedes soportarlo. Pero será un dolor breve. Luego… ¡serás feliz, porque me quieres! Te llamas Judas. Y eres como nuestro gran Judas (1 Macabeos 3, 1-9): como un gigante. Eres el protector. Tus acciones son de león y cachorro de león rugientes.
Desanidarás a los impíos, que ante ti retrocederán, y los inicuos sentirán terror. Yo sé las cosas. Sé fuerte. Una eterna unión estrechará y hará perfecto nuestro parentesco, en el Cielo – Lo besa también a él, en la frente, como a su otro primo.
-Yo soy pecador, Maestro. A mí no…
-Eras pecador, Mateo. Ahora eres el Apóstol. Eres una «voz» mía. Te bendigo. ¡Cuánto camino han recorrido estos pies para avanzar sin cesar, hacia Dios!… El alma los incitaba y ellos han abandonado todo camino que no fuera mi camino. Continúa.
¿Sabes dónde termina el sendero? En el seno del Padre mío y tuyo.
Jesús ha terminado. Deja la toalla, se lava en agua limpia las manos, se pone de nuevo la túnica, vuelve a su sitio y, al sentarse, dice:
-Ahora estáis limpios, aunque no todos. Sólo los que han tenido la voluntad de estarlo.
Mira fijamente a Judas de Keriot, que ha hecho como si no hubiera oído, ocupado en explicar a su compañero Mateo cómo su padre se decidió a mandarlo a Jerusalén: palabras inútiles que tienen para Judas -quien, a pesar de su audacia, debe sentirse incómodo- la única finalidad de guardar las apariencias.
Jesús vierte vino por tercera vez en el cáliz común. Bebe. Ofrece de beber. Luego canta, y los otros le siguen en coro:
«Amo porque el Señor escucha la voz de mi oración, porque inclina su oído hacia mí. Le invocaré durante toda mi vida. Me rodeaban dolores de muerte» etc. (Según la numeración de la Neovulgata, se recitan por orden: Salmo 116 (que agrupa el 114 y el 115 de la Vulgata), Salmo 117, Salmo 118 (largo himno), Salmo 119 (el que no termina nunca)
Un momento de pausa. Luego sigue cantando: «Tuve fe y por eso hablé. Me había humillado profundamente y en medio de mi turbación decía: «Todo hombre es mentiroso»». Mira fijo a Judas.
La voz de mi Jesús, esta noche cansada, recobra fuerza cuando exclama: «Valiosa es ante los ojos de Dios la muerte de los santos» y «Has roto mis cadenas. Te ofreceré un holocausto de alabanza invocando el nombre del Señor» etc. etc. (Salmo 115).
Otra breve pausa en el canto, y luego continúa: «Alabad todas al Señor, naciones, todos los pueblos alabadlo. Porque se ha afianzado en nosotros su misericordia y la verdad del Señor permanece eterna».
Otra breve pausa y luego un largo himno: «Celebrad al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia…».
Judas de Keriot canta tan desentonado, que Tomás dos veces lo conduce al tono con su potente voz de barítono y lo mira fijamente. También los otros lo miran, porque, por lo general está siempre bien entonado, y de su voz, como de todas las otras cosas -lo he podido comprender- se siente orgulloso. ¡Pero esta noche! Ciertas frases le turban, hasta el punto de que le salen gallos, y lo mismo ciertas miradas de Jesús que subrayan las frases. Una de estas frases es: «Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre». Otra es: «Se me empujó y vacilaba, y estaba para caer. Pero el Señor me sujetó». Otra es: «No moriré, sino que viviré y referiré las obras del Señor». Y, en fin, estas dos que voy a decir, le estrangulan la voz al Traidor en la garganta:
«La piedra desechada por las constructores ha venido a ser piedra angular» y « ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!».
Acabado el salmo, mientras Jesús corta y de nuevo pasa trozos de cordero, Mateo pregunta a Judas de Keriot:
-¿Te encuentras mal?
-No. Déjame tranquilo. No te preocupes de mí.
-Mateo se encoge de hombros.
Juan, que ha oído esto, dice:
-Tampoco el Maestro está bien. ¿Qué te sucede, Jesús mío? Tienes la voz quebrada; como la de un enfermo o la de uno que haya llorado mucho – y lo abraza, estando con la cabeza apoyada en el pecho de Jesús.
-Sólo es que ha hablado mucho; y yo, lo único es que he andado mucho y he cogido frío – dice Judas nervioso.
Y Jesús, sin responderle a él, dice a Juan:
-Tú ya me conoces… y sabes qué es lo que me cansa…
El cordero está casi terminado.
Jesús, que ha comido poquísimo y ha bebido sólo un sorbo de vino por cada cáliz -sin embargo, como si se sintiera febril, ha bebido mucha agua- continúa hablando:
-Quiero que comprendáis mi gesto de antes. Os he dicho que el primero es como el último, y que os daría un alimento que no es corporal. Os he dado un alimento de humildad. Para vuestro espíritu. Vosotros me llamáis: Maestro y Señor. Decís bien, porque lo soy. Entonces, si Yo os he lavado los pies, también debéis lavároslos vosotros los unos a los otros. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que Yo he hecho. En verdad os digo: el siervo no es más que su señor, ni el apóstol más que Aquel que lo ha constituido apóstol. Tratad de comprender estas cosas. Y si, comprendiéndolas, las ponéis por obra, seréis bienaventurados. Pero no seréis todos bienaventurados. Yo os conozco. Sé a quiénes he elegido. No de la misma manera me refiero a todos. Pero digo la verdad. Por otra parte, debe cumplirse lo que en relación a mí fue escrito (Salmo 41, 10): “Aquel que come conmigo el pan ha alzado contra mí su calcañar». Os digo todo antes de que suceda, para que no abriguéis dudas respectoa mí. Cuando todo esté cumplido, creeréis todavía más que Yo soy Yo. El que me recibe a mí recibe al que me ha enviado: al Padre santo que está en los Cielos. Y el que reciba a los que Yo envíe me recibirá a mí mismo. Porque Yo estoy con el Padre y vosotros estáis conmigo… Pero ahora vamos a cumplir el rito.
Vierte de nuevo vino en el cáliz común y, antes de beber de él y de pasarlo para que beban, se levanta, y con Él se levantan todos, y canta otra vez uno de los salmos de antes: «Tuve fe y por eso hablé… » Y luego uno que no termina nunca.
¡Hermoso… pero eterno! Creo identificarlo, por el comienzo y lo largo que es, como el salmo 118. Lo cantan así: un trozo todos juntos; luego, por turnos, uno dice un dístico y los otros, juntos, un trozo; y así hasta el final. ¡Yo creo que al final tienen que sentir sed!
Jesús se sienta. No se recuesta; se queda sentado, como nosotros. Y habla:
-Ahora que el antiguo rito ha sido cumplido, voy a celebrar el nuevo. Os he prometido un milagro de amor. Es la hora de realizarlo. Por esto he deseado esta Pascua. De ahora en adelante, ésta será la hostia inmolada en perpetuo rito de amor. Os he amado durante toda la vida de la Tierra, amigos amados. Os he amado durante toda la eternidad, hijos míos. Y quiero amaros hasta el final. No hay cosa mayor que ésta. Recordadlo. Yo me marcho. Pero permaneceremos siempre unidos mediante el milagro que voy a cumplir ahora.
Jesús toma un pan todavía entero. Lo pone encima del cáliz, que está completamente lleno. Bendice y ofrece ambos, luego parte el pan y toma de él trece trozos. Se los da, uno a uno, a los apóstoles, y dice:
-Tomad y comed. Esto es mi Cuerpo. Haced esto en memoria mía, que me marcho.
Pasa el cáliz y dice:
-Tomad y bebed. Ésta es mi Sangre. Éste es el cáliz del nuevo pacto en la Sangre y por la Sangre mía, que será derramada por vosotros para el perdón de vuestros pecados y para daros la Vida. Haced esto en memoria mía.
Jesús está tristísimo. Toda huella de sonrisa, de luz, de color, lo han abandonado. Su rostro es ya de agonía. Los apóstoles lo miran angustiados.
Jesús se levanta y dice:
-No os mováis. Vuelvo enseguida». Toma el trozo decimotercero de pan y el cáliz y sale del Cenáculo.
-Va donde su Madre – susurra Juan.
Y Judas Tadeo suspira:
-¡Pobre mujer!
Pedro pregunta en voz baja:
-¿Crees que Ella sabe?
-Sabe todo. Siempre lo ha sabido todo.
Hablan todos en voz bajísima, como delante de un muerto.
-Pero, creéis que realmente… – pregunta Tomás, que no quiere creer todavía.
-¿Y lo dudas? Es su hora – responde Santiago de Zebedeo.
-Que Dios nos dé la fuerza de ser fieles – dice el Zelote.
-¡Oh! Yo… – Pedro está para decir algo, pero Juan, que está alerta, dice:
-¡Chss! Está aquí.
Jesús vuelve. Trae en la mano el cáliz vacío. En su fondo, una mínima señal de vino, que, bajo la luz de la lámpara, parece realmente sangre.
Judas Iscariote, que tiene ante sí el cáliz, lo mira como hechizado, y luego desvía la mirada.
Jesús lo observa y se estremece. Juan, estando apoyado en el pecho de Jesús, siente este estremecimiento, y exclama:
-Dilo, ¿no?! Estás temblando…
-No. No tiemblo por fiebre… Todo os lo he dicho y todo os lo he dado. Más no podía daros. Os he dado a mí mismo.
Hace ese dulce gesto suyo de las manos, las cuales, antes unidas, ahora se separan y abren, mientras agacha la cabeza, como queriendo decir: «Perdonad si más no puedo. Así es.»
-Os he dicho todo y os he dado todo. Y repito que el nuevo rito se ha cumplido. Haced esto en memoria mía. Os he lavado los pies para enseñaros a ser humildes y puros como el Maestro vuestro. Porque en verdad os digo que los discípulos deben ser como es el Maestro. Recordadlo, recordadlo. Incluso cuando estéis en una posición superior. Ningún discípulo está por encima de su Maestro. De la misma manera que Yo os he lavado, hacedlo entre vosotros. O sea, amaos como hermanos, ayudándoos los unos a los otros, venerándoos recíprocamente, siendo ejemplo los unos para los otros. Y sed puros. Para ser dignos de comer el Pan vivo que ha bajado del Cielo y tener dentro de vosotros, por su virtud, la fuerza de ser mis discípulos en el mundo enemigo que os odiará por causa de mi Nombre. Pero uno de vosotros no es puro. Uno de vosotros me traicionará.
Por este motivo estoy intensamente conturbado en el espíritu… La mano del que me traiciona está conmigo en esta mesa. Ni mi amor, ni mi Cuerpo y mi Sangre, ni mi palabra, lo convierten y le hacen arrepentirse. Yo lo perdonaría yendo a la muerte también por él.
Los discípulos se miran aterrorizados, se escrutan, no sin recelos los unos de los otros. Pedro, despertándose todas sus dudas, mira fijamente a Judas Iscariote. Judas Tadeo se pone en pie como impulsado por un resorte, para mirar también a Judas por encima del cuerpo de Mateo.
¡Pero éste se muestra tan seguro! A su vez, clava sus ojos en Mateo, como si sospechara de él. Luego fija su mirada en Jesús. Sonríe y pregunta:
-¿Soy yo, acaso, ése?
Parece el más seguro de su honestidad, y parece que si hace esta pregunta es sólo porque no se interrumpa la conversación.
Jesús repite su gesto y dice:
-Tú lo dices, Judas de Simón. No Yo. Tú lo dices. Yo no te he nombrado. ¿Por qué te acusas? Pregúntale a tu voz interior, a tu conciencia de hombre, a esa conciencia que Dios Padre te ha dado para que vivas como hombre, y mira a ver si te acusa. Tú, antes que ningún otro, lo sabrás. Pero, si ella te tranquiliza, ¿por qué dices palabras que son malditas con sólo decirlas, y piensas en un hecho igualmente maldito con sólo pensarlo, aunque sea por juego?
Jesús habla con calma. Parece sostener la tesis propuesta como lo podría hacer un maestro con sus alumnos. La agitación es fuerte, pero la calma de Jesús la aplaca.
De todas formas, Pedro, que es el que más sospecha de Judas – quizás también Judas Tadeo, pero lo parece menos, porque la desenvoltura de Judas Iscariote lo desarma-, tira de una manga a Juan, y cuando Juan, que se había pegado fuertemente a Jesús al oír hablar de traición, se vuelve, le susurra:
-Pregúntale que quién es.
Juan vuelve a su postura de antes. Lo único es que alza levemente la cabeza, como para besar a Jesús, y entretanto le susurra al oído:
-¿Maestro, quién es?
Y Jesús, con voz bajísima, devolviéndole el beso entre los cabellos:
-Aquel al que dé un pedazo de pan untado.
Toma un pan todavía entero, no el resto del usado para la Eucaristía; separa un buen trozo, lo unta en el jugo que ha dejado el cordero en la bandeja, alarga por encima de la mesa el brazo y dice:
-Toma, Judas. Esto te gusta.
-Gracias, Maestro. Sí que me gusta – y, sin saber lo que es ese bocado, se lo come, mientras Juan, horrorizado, hasta cierra los ojos para no ver la horrenda sonrisa que tiene Judas mientras muerde con sus fuertes dientes el pan acusador.
-Bien. Ahora que te he dado esta satisfacción, márchate – dice Jesús a Judas. – Todo está cumplido, aquí (marca mucho la palabra). Lo que en otro lugar queda por hacer hazlo pronto, Judas de Simón.
-Te obedezco enseguida, Maestro. Luego me reuniré contigo en el Getsemaní. ¿Vas allí, verdad?, ¿como siempre?
-Voy allí… como siempre… sí.
-¿Qué tiene que hacer? – pregunta Pedro – ¿Va solo?
-No soy ningún niño – dice en tono socarrón Judas, que se está poniendo el manto.
-Déjalo que se marche. Yo y él sabemos lo que se debe hacer – dice Jesús.
-Sí, Maestro.
Pedro guarda silencio. Quizás piensa que ha pecado de desconfianza hacia su compañero. Con la mano en la frente, piensa.
Jesús aprieta contra su corazón a Juan y le susurra otra cosa entre sus cabellos:
-No digas nada a Pedro, por ahora. Sería un inútil escándalo.
-Adiós, Maestro. Adiós, amigos – Judas se despide.
-Adiós – dice Jesús.
Y Pedro:
-Adiós, muchacho.
Juan, con la cabeza casi en el regazo de Jesús, susurra:
-¡Satanás!
Sólo Jesús lo oye, y suspira.
Hay unos minutos de absoluto silencio. Jesús está cabizbajo, mientras mecánicamente acaricia los rubios cabellos de Juan.
Luego reacciona. Alza la cabeza, mira alrededor de sí, sonríe (una sonrisa consoladora para los discípulos). Dice:
-Quitamos la mesa. Vamos a sentarnos todos bien juntos, como hijos en torno a su padre.
Toman los triclinios que había detrás de la mesa (los de Jesús, Juan, Santiago, Pedro, Simón, Andrés y el primo Santiago) y los llevan al otro lado.
Jesús toma asiento en el suyo, igual que antes, entre Santiago y Juan. Pero, cuando ve que Andrés va a sentarse en el sitio que ha dejado Judas Iscariote, grita:
-No, ahí no.
Un grito impulsivo que su suma prudencia no logra evitar.
Luego modifica de esta manera:
-No es necesario tanto espacio. Sentados, se puede estar en éstos; son suficientes. Os quiero tener muy cerca.
Ahora, respecto a la mesa, están así:
0 sea, forman una U alargada con Jesús en el centro y, enfrente, la mesa -una mesa ya sin comida- y el sitio de Judas.
Santiago de Zebedeo llama a Pedro:
-Siéntate aquí. Yo me siento en este taburete, a los pies de Jesús.
-¡Que Dios te bendiga, Santiago! ¡Lo estaba deseando! – dice Pedro, y se arrima a su Maestro, que viene a hallarse estrechado entre Juan y Pedro, y tiene a Santiago a los pies.
Jesús sonríe:
-Veo que empiezan a obrar las palabras que he dicho antes. Los buenos hermanos se quieren. Yo también te digo, Santiago: «Que Dios te bendiga». Tampoco este acto tuyo será olvidado por el Eterno, y lo encontrarás allá arriba.
Todo lo que pido lo puedo. Ya lo habéis visto. Ha bastado un solo deseo para que el Padre concediera al Hijo el darse en Alimento al hombre. Con todo lo que ha sucedido ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre, porque el milagro, sólo posible para los amigos de Dios, es testimonio de poder. Cuanto mayor es el milagro, más segura y profunda es esta divina amistad. Éste es un milagro que, por su forma, duración y naturaleza, por su magnitud y los límites a que llega, no admite otro posible mayor.
Os digo que es tan poderoso, tan sobrenatural, tan incomprensible para el hombre soberbio, que muy pocos lo entenderán como debe entenderse, y muchos lo negarán. ¿Qué diré, entonces? ¿Condena para ellos? No. Diré: ¡piedad!
Pero, cuanto mayor es el milagro, mayor es la gloria que recibe su autor. Es Dios mismo quien dice: «Sí, este amado mío ha recibido lo que ha querido, y Yo lo he concedido, porque grande es la gracia que posee ante mis ojos». Y aquí dice: «Posee una gracia sin límites, como infinito es el milagro que ha hecho». La gloria que de Dios revierte en el autor del milagro y la gloria que del autor del milagro revierte en el Padre son parejas: porque toda gloria sobrenatural, procediendo de Dios, a su fuente retorna. Y la gloria de Dios, aun siendo ya infinita, crece y crece y resplandece por la gloria de sus santos. Así, digo: de la misma forma que ha sido glorificado por Dios el Hijo del hombre, Dios ha sido glorificado por Este. Yo he glorificado a Dios en mí mismo, a su vez Dios glorificará en sí a su Hijo; muy pronto lo glorificará.
¡Exulta, Tú que vuelves a tu Sede, oh Esencia espiritual de la Segunda Persona! ¡Exulta, Carne que vuelves a subir después de tanto destierro en el fango! Y lo que se te va a dar como morada ciertamente no es el Paraíso de Adán, sino el excelso Paraíso del Padre. Que, si se dijo que sorprendido por un mandato de Dios -dado por boca de un hombre- se detuvo el Sol, (Josué 10, 12-14) ¿qué no sucederá en los astros cuando vean el prodigio de la Carne del Hombre subir y sentarse a la derecha del Padre en su Perfección de materia glorificada?
Hijitos míos, ya poco tiempo estaré con vosotros. Luego me buscaréis como los huérfanos buscan al padre o a la madre muertos. Y, llorando, hablando de Él iréis y llamaréis en vano al mudo sepulcro, y luego llamaréis a las puertas azules de los Cielos, con vuestra alma lanzada en suplicante búsqueda de amor, y diréis: «¿Dónde está nuestro Jesús? Queremos tenerlo. Sin
Él ya no hay luz en el mundo, ni alegría ni amor. O devolvédnoslo o dejadnos entrar. Queremos estar donde Él». Mas no podéis, por ahora, ir a donde Yo voy. Se lo dije también a los judíos: «Luego me buscaréis, pero a donde voy Yo vosotros no podéis ir». Os lo digo también a vosotros.
Considerad que ni siquiera mi Madre podrá ir a donde Yo voy. Y fijaos que dejé al Padre para ir a Ella y hacerme Jesús en su seno sin mancha. Fijaos que de la Inviolada vine en el éxtasis luminoso de mi Natividad; y de su amor, hecho leche, me nutrí.
Yo estoy hecho de pureza y amor porque María me nutrió con su virginidad fecundada por el Amor perfecto que vive en el Cielo.
Y fijaos que por Ella crecí, costándole fatigas y lágrimas… Y fijaos que le pido un heroísmo que supera a todos los realizados hasta ahora, respecto al cual los de Judit y Yael son como heroísmos de pobres mujeres en oposición con su rival en la fuente del pueblo. Y fijaos que ninguno la iguala en amor a mí. Pues bien, a pesar de todo, la dejo y voy a donde Ella no irá hasta dentro de mucho tiempo. Para Ella no es el mandato que os doy a vosotros: «Santificaos año tras año, mes tras mes, día tras día, hora tras hora, para poder venir a mí cuando llegue vuestro momento». En Ella reside toda gracia y santidad. Es la criatura que ha tenido todo y ha dado todo. Nada hay que añadir en Ella, y nada hay que quitar. Es el santísimo testimonio de lo que puede Dios.
Pero para estar seguro de que en vosotros exista la aptitud de venir a mí y de olvidar el dolor del luto de la separación de vuestro Jesús, os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Como Yo os he amado, amaos igualmente los unos a los otros. Por esto se sabrá que sois mis discípulos. Cuando un padre tiene muchos hijos, ¿en qué se sabe que son sus hijos? No tanto por el aspecto físico -porque hay hombres que son en todo semejantes a otro hombre con el que no tienen ninguna relación de sangre, y ni siquiera de nación-, cuanto por el común amor a la familia, a su padre y entre sí. E incluso cuando muere el padre la buena familia no se disgrega, porque la sangre es una, que es la que recibieron genéticamente de su padre y anuda vínculos que ni siquiera la muerte desata, porque más fuerte que la muerte es el amor. Pues bien, si me amáis aun después de que os deje, todos reconocerán que sois hijos míos, y por tanto, discípulos míos, y que, habiendo tenido un único padre, entre vosotros sois hermanos.
Señor Jesús, pero ¿a dónde vas? – pregunta Pedro.
-Voy a donde tú, por ahora, no puedes seguirme. Pero después me seguirás.
-¿Y por qué no ahora? Te he seguido siempre, desde que me dijiste: «Sígueme». He dejado todo sin añoranzas…
Marcharte ahora sin tu pobre Simón, dejándome privado de ti, mi Todo, después de que yo he dejado mi poco bien de antes, no es ni razonable ni bonito por tu parte. ¿Vas a la muerte? Bien, pues yo también voy. Iremos juntos al otro mundo. Pero antes te habré defendido. Estoy preparado para dar la vida por ti.
-¿Tú darás tu vida por mí? ¿Ahora? Ahora, no. En verdad, en verdad te lo digo: antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Estamos todavía en la primera vigilia. Luego vendrá la segunda… y luego la tercera. Antes del galicinio, renegarás de tu Señor tres veces.
-¡Imposible, Maestro! Creo en todo lo que dices, pero no en esto; estoy seguro de mí.
-Ahora, por ahora estás seguro; pero es porque ahora me tienes todavía a mí. Tienes contigo a Dios. Dentro de poco el Dios encarnado será prendido y ya no lo tendréis. Y Satanás, después de poneros rémoras -tu propia seguridad es una astucia de Satanás, morralla para ponerte rémoras- os amedrentará. Os insinuará: «Dios no existe. Yo existo». Y, dado que, a pesar de que el espanto os empañe la mente, todavía razonaréis, lo que comprenderéis será que si Satanás es el amo de esa hora, es que ha muerto el Bien y lo que obra es el Mal; que el espíritu ha sido abatido y triunfa lo humano. Entonces os quedaréis como guerreros sin caudillo, perseguidos por el enemigo, y, en medio del desconcierto propio de los vencidos, os doblegaréis ante el vencedor, y, para evitar que os maten, renegaréis del héroe caído.
Pero -os lo ruego-, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. Contra todas las apariencias, creed en mí. Creed en mi misericordia y en la del Padre tanto el que se quede como el que huya; tanto el que calle como el que abra su boca para decir: «No lo conozco». Igualmente, creed en mi perdón. Y creed que, cualesquiera que sean en el futuro vuestras acciones, en el Bien y en mi Doctrina (por tanto, en mi Iglesia), esas acciones os darán un igual lugar en el Cielo.
En la casa del Padre mío hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Porque Yo voy por delante. A preparar un lugar para vosotros. ¿No hacen, acaso, eso los padres buenos, cuando tienen que llevar a sus pequeñuelos a otro lugar? Van por delante, preparan la casa, los enseres, las provisiones. Y luego vuelven y toman consigo a sus más amadas criaturas. Eso hacen, por amor. Para que a sus pequeñuelos no les falte nada, ni se sientan incómodos en el nuevo pueblo. Lo mismo hago Yo, y por el mismo motivo. Me marcho, ahora. Cuando haya preparado para cada uno su puesto en la Jerusalén celestial, volveré y os tomaré conmigo, para que estéis conmigo donde Yo estoy, donde no habrá ya muerte ni lutos ni lágrimas ni gritos ni hambre ni dolor ni tinieblas ni quemazón, sino sólo luz, paz, bienaventuranza y canto.
¡Oh, canto de los Cielos altísimos cuando los doce elegidos estén en los tronos con los doce patriarcas de las tribus de Israel y, encendidos en el fuego del amor espiritual, canten, erguidos frente al mar de la bienaventuranza, el cántico eterno cuyo arpegio será el eterno aleluya del ejército angélico…!
Quiero que donde voy a estar estéis vosotros. Y ya sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
-¡Pero Señor! Nosotros no sabemos nada. No nos dices a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino que hay que tomar para ir hacia ti y abreviar la espera? – pregunta Tomás.
-Yo soy el Camino, la Verdad, la Vida. Me lo habéis oído decir y explicar repetidas veces. Y, en verdad, algunos que ni siquiera sabían que existía un Dios se han encaminado antes por mi camino y ya os preceden. ¡Oh!, ¿dónde estás, oveja descarriada de Dios traída por mí de nuevo al redil?, ¿dónde estás tú, resucitada de alma?
-¿Quién? ¿De quién hablas? ¿De María de Lázaro? Está allí, con tu Madre. ¿Quieres que venga? ¿O quieres que venga Juana? Estará, sin duda, en su palacio. Pero, si quieres, vamos a llamarla…
-No. No me refiero a ellas… Pienso en aquella que será mostrada sólo en el Cielo… y en Fotinai… Ellas me han encontrado. Y desde entonces no han dejado mi camino. A una le indiqué al Padre como Dios verdadero y al espíritu como levita en esta individual adoración; a la otra, que ni siquiera sabía que tenía un espíritu, le dije: «Mi nombre es Salvador; salvo a quien tiene buena voluntad de salvarse. Yo soy Aquel que busca a los perdidos, que da la Vida, la Verdad y la Pureza. Quien me busca me encuentra». Y ambas han encontrado a Dios… Os bendigo, débiles Evas que habéis venido a ser más fuertes que Judit… Voy a donde estáis… Vosotras me consoláis… ¡Benditas seáis!…
-Muéstranos al Padre, Señor, y seremos como estas mujeres – dice Felipe.
-¡Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y tú, Felipe, no me has conocido todavía?! El que me ve a mí ve al Padre mío. ¿Cómo es que dices: «Muéstranos al Padre»? ¿No logras creer que Yo estoy en el Padre y Él en mí? Las palabras que os digo no os las digo motu propio, sino que el Padre, que mora en mí, cumple cada una de mis obras. ¿Y no creéis que Yo esté en el Padre y Él en mí? ¿Qué tengo que decir para haceros creer? Pues si no creéis en las palabras creed al menos en las obras.
Yo os digo, y os lo digo con verdad: el que cree en mí hará las obras que Yo hago, y las hará aun mayores, porque voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre Yo lo haré para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y haré lo que me pidáis en nombre de mi Nombre. Mi Nombre, en lo que realmente es, es conocido por mí sólo y por el Padre que me ha engendrado y por el Espíritu que de nuestro amor procede. Por ese Nombre todo es posible. El que piensa en mi Nombre con amor me ama, y obtiene; pero no basta amarme, es necesario observar mis mandamientos para tener el verdadero amor.
Son las obras las que dan testimonio de los sentimientos. Y por este amor rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, que permanezca para siempre con vosotros, Uno en quien Satanás y el mundo no pueden ensañarse, el Espíritu de la Verdad que el mundo no puede recibir ni herir, porque ni lo ve ni lo conoce. Dirigirá contra Él sus escarnios, pero Él es tan excelso que el escarnio no lo podrá herir; mientras que su piedad superará toda medida para aquellos que lo amen, aunque sean pobres y débiles. Vosotros lo conoceréis, porque ya vive con vosotros y pronto estará en vosotros.
No os dejaré huérfanos. Ya os he dicho que volveré a vosotros. Pero antes de que llegue la hora de venir a recogeros para ir a mi Reino Yo vendré; a vosotros vendré. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veis y me veréis.
Porque Yo vivo y vosotros vivís. Porque Yo viviré y vosotros también viviréis. Ese día conoceréis que estoy en el Padre mío y vosotros en mí y Yo en vosotros. Porque el que acoge mis preceptos y los observa es el que me ama, y el que me ama será amado por el Padre mío y poseerá a Dios porque Dios es caridad y quien ama tiene en sí a Dios. Y Yo lo amaré porque en él veré a Dios, y me manifestaré a él dándome a conocer en los secretos de mi amor, de mi sabiduría, de mi Divinidad encarnada. Serán mis regresos a los hijos del hombre, a quienes amo, aunque sean débiles e incluso enemigos. Pero éstos serán sólo débiles, y yo los fortaleceré. Les diré: «¡Álzate!», diré «¡Sal afuera!», diré: «¡Sígueme!», diré «Escucha», diré «Escribe»… y vosotros estáis entre éstos.
-¿Por qué, Señor, te manifiestas a nosotros y no al mundo? – pregunta Judas Tadeo.
-Porque me amáis y ponéis por obra mis palabras. El que haga esto será amado por el Padre y Nosotros iremos a él y viviremos con él, en él; mientras que el que no me ama no pone por obra mis palabras y actúa según la carne y el mundo. Ahora bien, sabed que lo que os he dicho no son palabras de Jesús Nazareno sino palabras del Padre, porque Yo soy el Verbo del Padre, que me ha enviado. Os he dicho estas cosas hablando así, con vosotros, porque quiero Yo mismo prepararos a la completa posesión de la Verdad y la Sabiduría. Pero todavía no podéis comprender ni recordar. Pero, cuando venga a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi Nombre, podréis comprender, y os enseñará todo y os recordará todo lo que Yo os he dicho.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Os la doy no como la da el mundo, y ni siquiera como hasta ahora os la he dado: saludo bendito del Bendito a los bendecidos. La paz que ahora os doy es más profunda. En este adiós, os comunico a mí mismo, mi Espíritu de paz, de la misma manera que os he comunicado mi Cuerpo y mi Sangre, para que tengáis en vosotros una fuerza en la inminente batalla. Satanás y el mundo desatan su guerra contra vuestro Jesús. Es su hora. Tened en vosotros la Paz, mi Espíritu que es espíritu de paz, porque Yo soy el Rey de la paz. Tened esta paz para no sentiros demasiado desvalidos. El que sufre con la paz de Dios dentro de sí, sufre, pero ni blasfema ni se desespera.
No lloréis. Habéis oído también que he dicho: «Voy al Padre y luego regresaré». Si me amarais por encima de la carne, os alegraríais, porque voy con el Padre después de este gran destierro… Voy donde Aquel que es mayor que Yo y que me ama.
Os lo he dicho ahora, antes de que se cumpla -como también os he revelado todos los sufrimientos del Redentor antes de ir a ellos- para que, cuando todo se cumpla, creáis más en mí. ¡No os turbéis de esa manera! No os descorazonéis. Vuestro corazón necesita equilibrio…
Poco me queda para hablaros… ¡y todavía tengo mucho que decir! Llegado al final de esta evangelización mía, me parece como si no hubiera dicho todavía nada, y que mucho, mucho, mucho quede por hacer. Vuestro estado aumenta esta sensación mía. ¿Qué diré entonces? ¿Que he desempeñado con deficiencias mi función?, ¿o que vosotros sois tan duros de corazón, que para nada ha servido mi obra? ¿Dudaré? No. Me pongo en las manos de Dios, y os pongo a vosotros, mis predilectos, en sus manos. Él dará cumplimiento a la obra de su Verbo. No soy como un padre que muere sin más luz que la humana; Yo espero en Dios. Y aun sintiendo en mí el apremio de daros todos los consejos de que os veo necesitados, y aun sintiendo que el tiempo huye, voy tranquilo a mi destino. Sé que sobre las semillas caídas en vosotros está para descender el rocío, un rocío que las hará germinar a todas ellas; y luego vendrá el sol del Paráclito, y las semillas se transformarán en árboles corpulentos. Muy pronto llegará el príncipe de este mundo, aquel con quien Yo nada tengo que ver; y, si no hubiera sido por la finalidad redentora, ningún poder hubiera tenido en orden a mí. Pero esto sucede para que el mundo sepa que amo al Padre y que lo amo hasta la obediencia de muerte y que por eso hago lo que me ha mandado.
Es la hora de marcharnos. Levantaos. Oíd las últimas palabras. Yo soy la verdadera Vid. El Padre es el Viñador. Al sarmiento que no produce fruto el Padre lo corta y al que produce fruto lo poda para que dé aún más fruto. Vosotros estáis ya purificados por mi palabra. Permaneced en mí -Yo permanezco en vosotros- para mantener esa pureza. El sarmiento separado de la vid no puede producir fruto. Igualmente vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la Vid; vosotros, los sarmientos. El que permanece unido a mí produce abundantes frutos. Pero si uno se separa se seca, y es arrojado al fuego y allí arde. Porque sin la unión conmigo no podéis hacer nada. Permaneced, pues en mí; que mis palabras permanezcan en vosotros; luego pedid lo que queráis y se os concederá. El Padre mío, cuanto más fruto deis y cuanto más discípulos míos seáis, más glorificado será. Como el Padre me ha amado, así os he amado Yo. Permaneced en mi amor, que salva. Amándome, seréis obedientes. La obediencia aumenta el recíproco amor. No digáis que me repito. Conozco vuestra debilidad. Quiero que os salvéis. Os digo estas cosas para que la alegría que os he querido dar esté en vosotros y sea completa. Amaos. ¡Amaos! Éste es mi mandamiento nuevo. Amaos unos a otros más de lo que cada uno ame a sí mismo. No hay mayor amor que el del que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y Yo doy la vida por vosotros. Haced lo que os enseño y mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mientras que vosotros sabéis lo que Yo hago.
Todo lo sabéis acerca de mí. Me he manifestado a vosotros, pero no sólo esto, sino que también os he revelado al Padre y al Paráclito y todo lo que he oído a Dios.
No os habéis elegido a vosotros mismos, sino que os he elegido Yo, y os he elegido para que vayáis a los pueblos y deis fruto en vosotros y en los corazones de los evangelizados y vuestro fruto permanezca, y el Padre os dé todo lo que en mi Nombre le pidáis.
No digáis: «Y entonces, si nos has elegido, ¿por qué has elegido a un traidor? Si lo sabes todo, ¿por qué has hecho esto?». No os preguntéis ni siquiera quién es ése. No es un hombre. Es Satanás. Se lo dije al amigo fiel y lo he dejado decir al hijo predilecto. Es Satanás. Si Satanás no se hubiera encarnado -el eterno, torpe remedador de Dios, en una carne mortal-, este poseído no hubiera podido quedar al margen de mi poder de Jesús. He dicho: «poseído». No. Es mucho más: es uno que está anulado en Satanás».
-¿Por qué, Tú que has expulsado los demonios, no lo has liberado? – pregunta Santiago de Alfeo.
-¿Lo preguntas por amor a ti, temiendo ser él? No temas eso.
-¿Yo, entonces?
-¿Yo?
-¿Yo?
-Callad. No digo ese nombre. Uso misericordia. Haced vosotros lo mismo.
-¿Pero por qué no lo has vencido? ¿No podías?
-Podía. Pero para impedir a Satanás encarnarse para matarme habría debido exterminar a la raza humana antes de la Redención. ¿Qué habría redimido, entonces?
-¡Dímelo, Señor, dímelo!
Pedro ha caído de rodillas ante Jesús y lo zarandea frenéticamente, como si el delirio se hubiera apoderado de él.
-¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Me examino? No me parece serlo. Pero Tú… has dicho que te negaré… Y tiemblo… ¡Qué horror ser yo!…
-No, Simón de Jonás, tú no.
-¿Por qué me has quitado mi nombre de «Piedra»? ¿Entonces soy de nuevo Simón? ¿Lo ves? ¡Lo estás diciendo! … ¡Soy yo! ¿Cómo he podido llegar a esto? Decidlo… decidlo vosotros… ¿Cuándo me he hecho traidor?… ¿Simón?… ¿Juan?… ¡Hablad!…
-¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! Te llamo Simón porque pienso en el primer encuentro, cuando eras Simón. Y pienso en cómo has sido leal desde el primer momento. No eres tú. Lo digo Yo: Verdad.
-¿Quién, entonces?
-¡Pues Judas de Keriot! ¿No lo has entendido todavía? – grita Judas Tadeo, que ya no es capaz de seguir conteniéndose.
-¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Por qué? – grita también Pedro.
-Silencio. Es Satanás. No tiene otro nombre. ¿A dónde vas, Pedro?
-A buscarlo.
-Deja inmediatamente ese manto y esa arma. ¿O es que tengo que expulsarte y maldecirte?
-¡No, no! ¡Oh, Señor mío! Pero yo… pero yo… ¿estaré enfermo de delirio? ¡Oh! ¡Oh!
Pedro llora arrojado al suelo a los pies de Jesús.
-Os doy el mandamiento de que os améis. Y que perdonéis ¿Habéis comprendido? Aunque en el mundo haya odio, en vosotros haya sólo amor. Hacia todos. ¡Cuántos traidores encontraréis en vuestro camino! Pero no debéis odiarlos y devolverles mal por mal. Si eso hiciereis, el Padre os aborrecerá a vosotros. Antes de vosotros, fui odiado y traicionado Yo. Y ya veis que Yo no odio. El mundo no puede amar lo que no es como él. Por tanto, no os amará. Si fuerais suyos, os amaría; pero no sois del mundo, pues que Yo os he tomado de entre el mundo. Y por esto sois odiados.
Os he dicho: el siervo no es más que su señor. Si me han perseguido a mí os perseguirán también a vosotros. Si me han escuchado a mí os escucharán también a vosotros. Pero todo lo harán por causa de mi Nombre, porque no conocen, no quieren conocer al que me ha enviado. Si no hubiera venido y no hubiera hablado, no serían culpables, pero ahora su pecado no tiene disculpa. Han visto mis obras, oído mis palabras, y, no obstante, me han odiado, y conmigo a mi Padre. Porque Yo y el Padre somos una sola Unidad con el Amor. Pero estaba escrito (Salmos 35, 19; 69, 5): «Me odiaste sin motivo». Mas cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que del Padre procede, dará testimonio de mí, y también vosotros lo daréis, porque desde el principio estuvisteis conmigo.
Os digo esto para que cuando sea la hora no quedéis abatidos y escandalizados. Pronto llegará el momento en que os echen de las sinagogas y en que el que os mate pensará que con ello está dando culto a Dios. No han conocido al Padre y tampoco a mí. En esto está su atenuante. Estas cosas no os las he dicho con tanta amplitud antes de ahora porque erais como niños recién nacidos. Pero ahora la madre os deja. Yo me marcho. Deberéis habituaros a otro alimento. Quiero que lo conozcáis.
Ya ninguno me pregunta: «¿A dónde vas?». La tristeza os hace mudos. Y, no obstante, es bueno también para vosotros que me marche; si no, no vendrá el Consolador. Yo os lo enviaré. Y, cuando venga, a través de la sabiduría y la palabra, las obras y el heroísmo que infundirá en vosotros, convencerá al mundo de su pecado deicida, y de justicia en orden a mi santidad. Y el mundo será netamente dividido en réprobos, enemigos de Dios, y creyentes. Éstos serán más o menos santos, según su voluntad. Pero se llevará a cabo el juicio del príncipe del mundo y de sus siervos. Más no puedo deciros, porque todavía no podéis entender. Pero Él, el divino Paráclito, os dará la Verdad entera porque no hablará de sí mismo, sino que dirá todo lo que ha oído de la Mente de Dios y os anunciará el futuro. Tomará lo que de mí viene -o sea, aquello que igualmente es del Padre- y os lo dirá.
Todavía un poco nos veremos. Luego ya no me veréis. Después todavía un poco, y me veréis de nuevo.
Hacéis comentarios entre vosotros y en vuestro corazón. Escuchad una parábola. La última de vuestro Maestro.
Cuando una mujer ha concebido y le llega la hora del parto, se encuentra muy afligida porque sufre y gime. Pero, cuando da a luz a su hijito y lo estrecha contra su corazón, cesa toda pena y la tristeza se transforma en alegría porque un hombre ha venido al mundo.
Lo mismo vosotros. Lloraréis y el mundo reirá a costa de vosotros. Pero luego vuestra tristeza se transformará en alegría, una alegría que el mundo nunca conocerá. Vosotros ahora estáis tristes. Pero cuando volváis a verme vuestro corazón se llenará de un gozo que ninguno podrá arrebataros, una alegría tan plena, que acallará toda necesidad de pedir, tanto para la mente como para el corazón como para la carne. Sólo os alimentaréis de verme de nuevo, y olvidaréis todas las demás cosas. Y, precisamente desde ese momento, podréis pedir todo en mi Nombre, y el Padre os lo dará, para que vuestra alegría sea cada vez mayor. Pedid, pedid, y recibiréis.
Llega la hora en que podré hablaros abiertamente del Padre. Ello será porque habréis sido fieles en la prueba y todo habrá quedado superado; perfecto, pues, vuestro amor, porque os habrá dado fuerza en la prueba. Y lo que os falte a vosotros Yo os lo añadiré tomándolo de mi inmenso tesoro, y diré: «Padre, Tú lo ves: me han amado y han creído que he venido de ti».
Bajé a este mundo y ahora lo dejo y voy al Padre, y rogaré por vosotros.
-¡Oh, ahora te explicas! Ahora sabemos lo que quieres decir y que Tú sabes todo y respondes sin que nadie te pregunte.
¡Verdaderamente vienes de Dios!
-¿Ahora creéis? ¿En el último momento? ¡Llevo tres años hablándoos! Pero es que ya obra en vosotros el Pan que es Dios y el Vino que es Sangre no venida de hombre, y os comunican el primer estremecimiento de deificación. Seréis dioses si perseveráis en mi amor y en la pertenencia a mí. No como se lo dijo Satanás a Adán y Eva, sino como Yo os lo digo. Es el verdadero fruto del árbol del Bien y de la Vida. El Mal queda vencido en quien se alimente con este fruto, y queda vencida la Muerte. El que coma de él vivirá eternamente y será «dios» en el Reino de Dios. Vosotros seréis dioses si permanecéis en mí. Y, no obstante…, pues, a pesar de tener en vosotros este Pan y esta Sangre -pues está llegando la hora en que os desperdigaréis-, os marcharéis por vuestra cuenta y me dejaréis solo… Pero no estoy solo. Tengo al Padre conmigo. ¡Padre! ¡Padre! ¡No me abandones! Todo os lo he dicho… Para daros paz. Mi paz. Todavía sufriréis opresión. Pero tened fe. Yo he vencido al mundo.
Jesús se levanta, abre los brazos en cruz y dice, luminoso su rostro, la sublime oración al Padre. Juan la reseña integralmente. (Juan 17)
Los apóstoles lloran más o menos visible y ruidosamente. Por último, cantan un himno.
Jesús los bendice. Luego ordena:
-Vamos a ponernos los mantos, ahora. Y vámonos. Andrés, di al dueño de la casa que deje todo así, por deseo mío.
Mañana… os agradará volver a ver este lugar. Jesús lo mira. Parece bendecir las paredes, los muebles, todo. Luego se pone el manto y se encamina, seguido de los discípulos.
A su lado, Juan, en quien se apoya.
-¿No saludas a tu Madre? – le pregunta el hijo de Zebedeo.
-No. Todo está ya hecho. Es más, caminad cautelosos.
Simón, que ha encendido un cirio del candelabro, ilumina el vasto pasillo que conduce a la puerta. Pedro abre cautelosamente la puerta de fuera y salen todos a la calle; luego, accionando un mecanismo, cierran desde fuera. Y se ponen en camino.
Dice Jesús (a María Valtorta):
-Del episodio de la Cena, aparte de la consideración de la caridad de un Dios que se hace Alimento para los hombres, resaltan cuatro enseñanzas principales.
Primera: la necesidad para todos los hijos de Dios de obedecer a la Ley.
La Ley decía que por Pascua se debía comer el cordero según el ritual que había dado el Altísimo a Moisés; y Yo, Hijo verdadero del Dios verdadero, no me consideré, por mi condición divina, exento de la Ley. Estaba en la Tierra: Hombre entre los hombres y Maestro de los hombres. Tenía, por tanto, que cumplir, respecto a Dios, mi deber de hombre como los demás y mejor que los demás. Los favores divinos no eximen de la obediencia y del esfuerzo en orden a una santidad cada vez mayor. Si comparáis la santidad más excelsa con la perfección divina, la encontráis siempre llena de imperfecciones, y, por tanto, obligada a esforzarse a sí misma para eliminarlas y alcanzar un grado de perfección semejante lo más posible al de Dios.
Segunda: el poder de la oración de María.
Yo era Dios hecho Carne. Una Carne que por ser sin mancha poseía la fuerza espiritual para dominar la carne. Y, no obstante, no rehúso -antes al contrario: invoco- la ayuda de la Llena de Gracia, la cual también en esos momentos de expiación encontraría, es verdad, sobre su cabeza, cerrado el Cielo, pero no tanto como para no lograr -siendo Ella Reina de los ángeles arrebatar al Cielo un ángel para el consuelo de su Hijo. ¡Oh, no para ella, pobre Mamá! También Ella saboreó la amargura del abandono del Padre. Pero, por este dolor suyo ofrecido a la Redención, me obtuvo el poder superar la angustia del Huerto de los Olivos y el poder llevar a cumplimiento la Pasión en todo su multiforme rigor (cada uno de cuyos aspectos estaba orientado a lavar una forma y un medio de pecado).
Tercera: el dominio de uno mismo y la suportación de la ofensa, -el acto de caridad más sublime de todos- pueden poseerlo únicamente aquellos que hacen vida de su vida la ley de caridad, que Yo había proclamado; y no sólo proclamado, sino realmente practicado.
No os podéis hacer una idea lo que fue para mí el tener a mi lado, a la mesa, a mi Traidor; el deber darme a él; el tener que humillarme ante él; el tener que compartir con él el cáliz del rito y poner los labios donde él los había puesto y ofrecer a mi Madre que los pusiera. Vuestros médicos han discutido y discuten sobre mi rápido fin, y lo atribuyen a un daño cardiaco debido a los golpes de la flagelación. Sí, también debido a estos golpes se debilitó mi corazón, pero ya había enfermado en la Cena, quebrantado, quebrantado en el esfuerzo de tener que sufrir a mi lado a mi Traidor. Empecé a morir físicamente entonces. El resto no fue sino un aumento de la agonía ya existente.
Todo lo que pude hacer lo hice, porque era uno con la Caridad. Incluso en el momento en que Dios-Caridad se retiraba de mí supe ser caridad, porque había vivido de caridad en mis treinta y tres años. No se puede llegar a una perfección como se requiere para perdonar y soportar a nuestro ofensor si no se tiene el hábito de la caridad. Yo lo tenía y pude perdonar y soportar a esta obra singular de Ofensor que fue Judas.
Cuarta: el Sacramento obra más cuanto más digno es uno de recibirlo; cuanto más se ha hecho digno de él uno con una constante voluntad que quebranta la carne y hace señor al espíritu, venciendo las concupiscencias, doblegando el ser a las virtudes, tendiendo el ser, cual arco, hacia la perfección de las virtudes, sobre todo, de la caridad.
Porque cuando uno ama tiende a alegrar a aquel a quien ama. Juan, que era puro y era el que más me quería, recibió del Sacramento el máximo de la transformación. Empezó desde ese momento a ser esa águila al que le resultaba familiar y fácil la altura en el Cielo de Dios, fácil fijar su mirada en el Sol eterno. Pero, ¡ay de aquel que recibe el Sacramento sin haberse hecho digno de él, sino que, al contrario, haya aumentado su siempre humana indignidad con las culpas mortales! Entonces el Sacramento pasa de ser germen de preservación y vida, a serlo de corrupción y muerte. Muerte del espíritu y putrefacción de la carne, por lo cual ésta «revienta», como dice Pedro (Hechos 1, 18) de la de Judas. No vierte la sangre, líquido siempre vital y hermoso en su púrpura, sino que esparce sus vísceras, negras de toda su libídine, podredumbre que se esparce fuera de la carne corrompida, como de la carroña de un animal inmundo, objeto de repulsa para los que pasan.
La muerte del profanador del Sacramento es siempre la muerte de un desesperado, y, por tanto, no conoce el plácido tránsito propio de quien está en gracia, ni el heroico tránsito de la víctima que sufre agudamente con la mirada fija en el Cielo y el alma segura de la paz. La muerte del desesperado es atroz en contorsiones y terror, es convulsión horrenda del alma ya aferrada por la mano de Satanás, que la estrangula para descuajarla de la carne, y que la ahoga con su nauseabundo hálito.
Ésta es la diferencia entre el que pasa a la otra vida habiéndose nutrido en ésta de caridad, fe, esperanza, y de todas las otras virtudes y de toda doctrina celeste, y del Pan angélico que le acompaña con sus frutos -y mejor si es con su presencia real en el extremo viaje, y el que muere después de una vida bestial con muerte bestial no confortada ni por la Gracia ni por el Sacramento: lo primero es el sereno fin del santo al que la muerte le abre el Reino eterno; lo segundo es la espantosa caída del condenado que siente que se hunde en la muerte eterna y conoce en un instante aquello que ha querido perder, sin poder ya reparar. Para uno, ganancia; para el otro, ser despejado. Para uno, alegría; para el otro, terror.
Esto es lo que os dais, según que creáis en mi don y lo améis, o que no creáis en él y lo despreciéis. Y ésta es la enseñanza de esta contemplación.