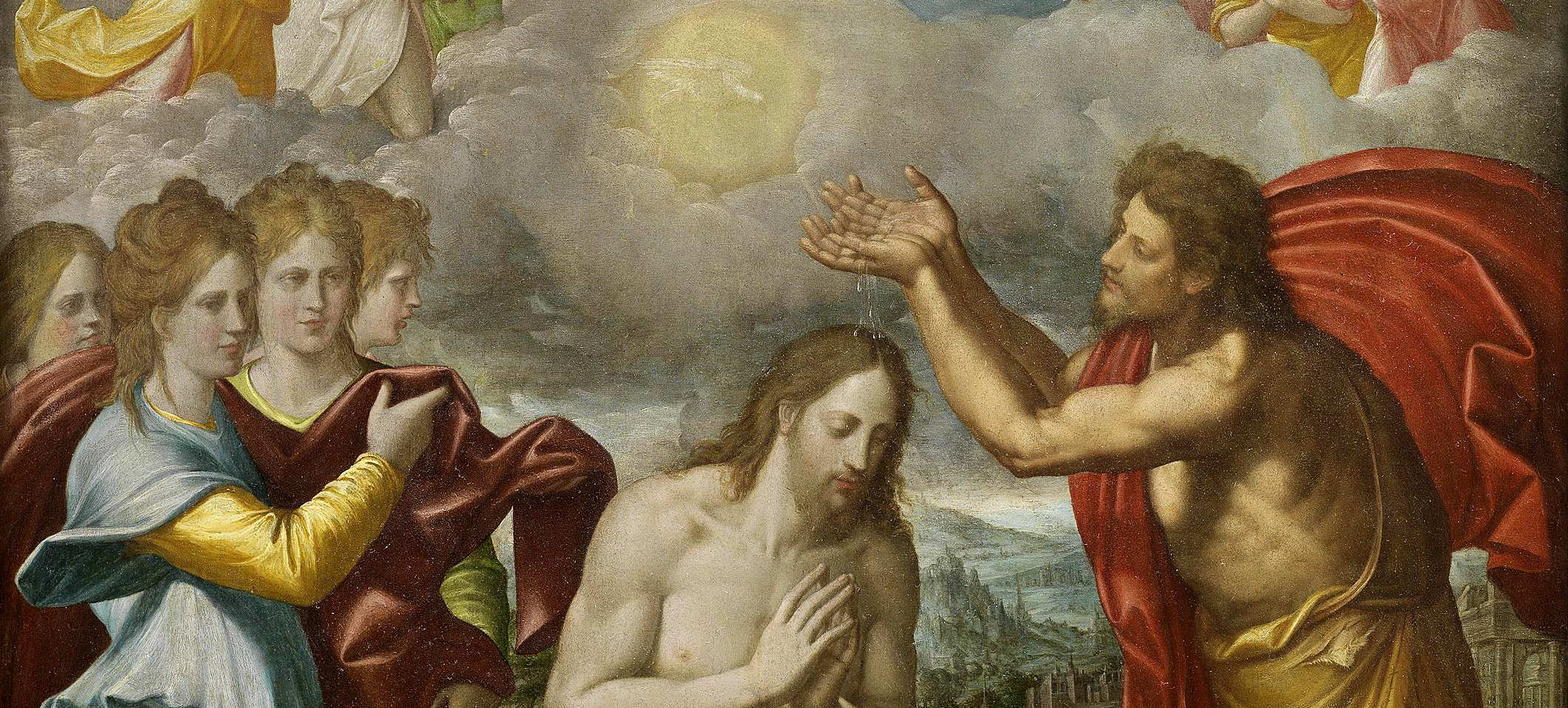En “El Evangelio según como me lo han contado”, María Valtorta relata el viaje de María para ver a su prima Isabel, encinta de Juan el Bautista.
Allí cuenta sus visiones sobre el nacimiento de Juan, su circuncisión y su presentación en el Templo.
21 – LA LLEGADA DE MARÍA A HEBRÓN Y SU ENCUENTRO CON ISABEL
Me encuentro en un lugar montañoso. No son grandes montañas, pero tampoco puede decirse que sean simples colinas. Tienen cimas y sinuosidades ya propias de las verdaderas montañas, como las que se ven en nuestros Apeninos tosco¬umbrianos. La vegetación es tupida y bonita. Abunda el agua fresca que mantiene verdes los pastos y fértiles los huertos, casi todos plantados de manzanos, higueras y vid; esta última, en torno a las casas. Debe ser primavera, como se deduce de que las uvas sean ya de un cierto volumen, como semillas de veza; y de que las flores de los manzanos asemejen a numerosas bolitas de color verde intenso; así como del hecho de que en lo alto de las ramas de las higueras hayan aparecido ya los primeros frutos, todavía en estado embrional, pero ya bien definidos. Y los prados son una verdadera alfombra esponjosa y de mil colores en que pacen, o descansan, las ovejas: manchas blancas sobre el fondo de esmeralda de la hierba.
María sube en su burrito por una vía que está en bastante buen estado, y que debe ser de primer orden. Sube, porque, efectivamente, el pueblo, de aspecto bastante ordenado, está más arriba. Mi interno consejero me dice:
-Este lugar es Hebrón». Usted me hablaba de Montana. Yo no sé qué hacer. A mí se me indica con este nombre. No sé si será «Hebrón» toda la zona o sólo el pueblo. Yo oigo esto, y esto es lo que digo.
María está entrando en el pueblo. Atardece. Algunas mujeres, en las puertas de las casas, observan la llegada de la forastera y chismean entre sí. La siguen con la mirada y no se quedan tranquilas hasta que la ven detenerse delante de una de las casas más lindas, situada en el centro del pueblo y que tiene delante un huerto-jardín, y detrás y alrededor un huerto de árboles frutales bien cuidado, que se extiende luego dando lugar a un vasto prado que sube y baja por las sinuosidades del monte, para terminar en un bosque de altos árboles, tras el cual no sé qué más hay. Todo ello cercado por un seto de morales o rosales silvestres. No lo distingo bien porque — no sé si usted lo tiene presente — tanto la flor como el ramaje de estas matas espinosas son muy semejantes, y mientras no aparece el fruto en las ramas es fácil confundirse. En la parte delantera de la casa, es decir, por el lado paralelo al pueblo, la propiedad está cercada por un pequeño muro blanco, a lo largo de cuya parte alta hay ramas de verdaderos rosales, todavía sin flores, aunque ya llenas de capullos. En el centro, una cancilla de hierro, cerrada. Se comprende que se trata de la casa de una de las personalidades del pueblo, y de gente que vive desahogadamente, pues, efectivamente, todo en ella da signos, si no de riqueza y de pompa, sí, sin duda, de bienestar. Y mucho orden.
María se baja del burrito y se acerca a la puerta de hierro. Mira por entre las barras. No ve a nadie. Entonces trata de que la oigan. Una mujercita (la más curiosa de todas, que la ha seguido) le hace señales para que se fije en un extraño objeto que sirve para llamar: dos piezas de metal dispuestas en equilibrio en una especie de yugo, las cuales, moviendo el yugo con una gruesa cuerda, chocan entre sí haciendo el sonido de una campana o de un gong.
María tira de la cuerda, pero lo hace de forma tan delicada que el sonido es sólo un ligero tintineo que nadie oye. Entonces la mujercita, una viejecilla toda ella nariz y barbilla puntiaguda, y con una lengua que vale por diez juntas, se agarra a la cuerda y se pone a tirar, a tirar, a tirar. Una llamada que despertaría a un muerto.
-Se hace así, mujer. Si no, ¿cómo va a querer que la oigan? Sepa que Isabel es anciana, y también Zacarías. Y ahora, además de sordo, está mudo. Los dos sirvientes son también viejos, ¿sabe? ¿Ha venido alguna otra vez? ¿Conoce a Zacarías? ¿Es usted…?.
Aparece un viejecillo renco que salva a María de este diluvio de informaciones y preguntas. Debe ser jardinero o labrador. Lleva en la mano un pequeño rastrillo y una hoz atada a la cintura. Abre. María entra mientras le da las gracias a la mujer, pero… ¡ay!, la deja sin respuesta. ¡Qué desilusión para la curiosa!
Nada más entrar, dice:
-Soy María de Joaquín y Ana, de Nazaret. Prima de vuestros señores.
El viejecillo inclina la cabeza y saluda, luego da una voz:
-¡Sara! ¡Sara!.
Y abre otra vez la verja para coger el borriquillo, que se había quedado afuera porque María, para librarse de la pegajosa mujercita, se había colado dentro muy rápida, y el jardinero, tan rápidamente como Ella, había cerrado la verja delante de las narices de la chismosa. Pasa al burro y, mientras lo hace, dice:
-¡Ah… gran dicha y gran desgracia para esta casa! El Cielo ha concedido un hijo a la estéril. ¡Bendito sea por ello el Altísimo! Pero Zacarías volvió de Jerusalén mudo hace ya siete meses. Se hace entender con gestos, o escribiendo. ¿Ha tenido noticia de ello? Mi señora, en medio de esta alegría y este dolor, la ha echado mucho de menos. Siempre hablaba de usted con Sara. Decía: «¡Si estuviese aquí conmigo mi pequeña María… ! Si hubiera seguido hasta ahora en el Templo, habría enviado a Zacarías a traerla. Pero el Señor ha querido que fuese la esposa de José de Nazaret. Sólo Ella podría consolarme en este dolor y ayudarme a rezar a Dios, porque todo en Ella es bondad. En el Templo todos la echan de menos y están tristes. La pasada fiesta, cuando fui con Zacarías la última vez a Jerusalén a dar gracias a Dios por haberme dado un hijo, oí de sus maestras estas palabras: «Al Templo parecen faltarle los querubines de la Gloria desde que la voz de María no suena ya entre estas paredes». ¡Sara! ¡Sara! Mi mujer es un poco sorda. Ven, ven, que te llevo yo».
En vez de Sara, aparece, en la parte alta de una escalera adosada a un lado de la casa, una mujer ya muy anciana, ya llena de arrugas, con el pelo muy canoso — pero que ha debido ser negrísimo, a juzgar por lo negras que tiene las pestañas y las cejas y por el color moreno de su cara —. Contrasta en modo extraño, con su visible vejez, su estado, ya muy patente, a pesar de la ropa amplia y suelta que lleva. Mira protegiéndose los ojos de la luz con la mano. Reconoce a María. Levanta los brazos hacia el cielo con una exclamación de asombro y de alegría, y se apresura, en la medida en que puede, hacia abajo al encuentro de la recién llegada. Y María — cuyos movimientos son siempre moderados — esta vez se echa a correr rápida como un cervatillo y llega al pie de la escalera al mismo tiempo que Isabel. Y recibe en su pecho con viva efusión de afecto a su prima, que, al verla, llora de alegría.
Permanecen abrazadas un momento. Luego Isabel se separa con una exclamación de dolor y alegría al mismo tiempo, y se lleva las manos al abultado vientre. Agacha la cabeza, palideciendo y sonrojándose alternativamente. María y el sirviente extienden los brazos para sujetarla, pues ella vacila como si se sintiera mal.
Pero Isabel, después de un minuto de estar como recogida dentro de sí, alza su rostro, tan radiante que parece rejuvenecido, mira a María sonriendo con venerac
ión como si estuviera viendo un ángel y se inclina en un intenso saludo diciendo:
-¡Bendita tú entre todas las mujeres! ¡Bendito el Fruto de tu vientre! (lo dice así, dos frases bien separadas) ¿Cómo he merecido que venga a mí, sierva tuya, la Madre de mi Señor? Sí, ante el sonido de tu voz, el niño ha saltado en mi vientre como jubiloso, y cuando te he abrazado el Espíritu del Señor me ha dicho una altísima verdad en el corazón. ¡Dichosa tú, porque has creído que a Dios le fuera posible lo que posible no aparece a la humana mente! ¡Bendita tú, que por tu fe harás realidad lo que te ha sido predicho por el Señor y fue predicho a los Profetas para este tiempo! ¡Bendita tú, por la Salud que engendras para la estirpe de Jacob! ¡Bendita tú, por haber traído la Santidad a este hijo mío que siento saltar de júbilo en mi vientre como cabritillo alborozado porque se siente liberado del peso de la culpa, llamado a ser el precursor, santificado antes de la Redención por el Santo que se está desarrollando en ti!.
María, con dos lágrimas como perlas, que le bajan desde los risueños ojos hasta la boca sonriente, el rostro alzado hacia el cielo, levantados también los brazos, en la posición que luego tantas veces tendrá su Jesús, exclama:
-El alma mía magnifica a su Señor – y continúa el cántico como nos ha sido transmitido. Al final, en el versículo: «Ha socorrido a Israel, su siervo etc», recoge las manos sobre el pecho y se arrodilla muy curvada hacia el suelo adorando a Dios.
El sirviente, cuando había visto que Isabel no se sentía mal y que quería manifestar su pensamiento a María, se había retirado prudentemente; ahora vuelve del huerto acompañado de un anciano de aspecto majestuoso, de barba y pelo enteramente blancos, el cual, con vistosos gestos y sonidos guturales, saluda desde lejos a María.
-Zacarías está llegando -dice Isabel tocando en el hombro a la Virgen, que está orando absorta -Mi Zacarías está mudo. Está bajo sanción divina por no haber creído. Ya te contaré luego. Ahora espero en el perdón de Dios porque has venido tú; tú, llena de Gracia.
María se levanta. Va hacia Zacarías. Se inclina hasta el suelo ante él. Le besa la orla de la vestidura blanca que le cubre hasta los pies. Esta vestidura es muy amplia y está sujeta a la cintura por una ancha franja bordada.
Zacarías, con gestos, da la bienvenida a María, y juntos van donde Isabel. Entran todos en una vasta habitación, muy bien puesta, de la planta baja. Ofrecen asiento a María y mandan que le sirvan una taza de leche recién ordeñada — todavía tiene la espuma — y unas pequeñas tortas.
Isabel da órdenes a la sirvienta, quien, embadurnadas de harina todavía las manos y el pelo más blanco de cuanto en realidad lo es, por la harina que tiene, por fin ha hecho acto de presencia. Quizás estaba haciendo el pan. Da órdenes también al sirviente — al que oigo llamar Samuel — para que lleve el baulillo de María a la habitación que le indica. Todos los deberes de una señora de casa para con su huésped.
Entretanto, María responde a las preguntas que Zacarías le hace escribiendo con un estilo en una tablilla encerada. Por las respuestas, comprendo que le está preguntando por José y por cómo se encuentra siendo su prometida. Y comprendo también que a Zacarías le es negada toda luz sobrenatural acerca de la gravidez de María y su condición de Madre del Mesías. Es Isabel quien, acercándose a su marido y poniéndole con amor una mano en el hombro, como para hacerle una casta caricia, le dice:
-María también es madre. Regocíjate por su felicidad -Y no dice nada más. Mira a María; y María la mira, pero no la invita a decir nada más, por lo cual guarda silencio.
¡Dulce, dulcísima visión que me cancela el horror que me quedó al ver el suicidio de Judas!
Ayer por la tarde, antes del sopor, vi el llanto de María, inclinada hacia la piedra de la unción, sobre el cuerpo sin vida del Redentor. Estaba a su lado derecho, dando la espalda a la boca de la gruta sepulcral. La luz de las antorchas iluminaba su cara y me hacía ver su pobre rostro devastado por el dolor, lavado por el llanto. Cogía la mano de Jesús, la acariciaba, se la calentaba en sus mejillas, la besaba, extendía los dedos… besaba uno a uno estos dedos ya inmóviles. Luego acariciaba el rostro de Jesús, se inclinaba a besar la boca abierta, los ojos semicerrados, la frente herida. La luz rojiza de las antorchas daba un aspecto más vivo aún a las llagas de todo ese cuerpo torturado y hacía más verídica la crudeza del suplicio padecido y la realidad de su estar muerto.
Y así me quedé contemplando mientras permaneció lúcida mi inteligencia. Luego, despertada del sopor, he orado y me tranquilicé para dormir verdaderamente. Entonces me comenzó la visión que he descrito. Pero la Madre me dijo: «No te muevas. Únicamente mira. Mañana escribirás». Durante el sueño he vuelto a soñar todo. Me he despertado a las 6’30 y he vuelto a ver cuanto ya había visto despierta y en sueño. He escrito mientras veía. Luego ha venido usted (el sacerdote con quien ella consultaba y a quien daba los escritos) y le he podido preguntar si tenía que meter lo que sigue. Son pequeños cuadros separados que tratan del tiempo de permanencia de María en casa de Zacarías.
22 – LAS JORNADAS EN HEBRÓN. LOS FRUTOS DE LA CARIDAD DE MARÍA HACIA ISABEL
Veo a María cosiendo sentada en la sala de la planta baja. Parece que es por la mañana. Isabel va y viene, ocupándose de la casa. Cada vez que entra, se acerca a depositar una caricia en la rubia cabeza de María, más rubia aún ahora por el contraste con las paredes; más bien oscuras, y bajo el rayo del luminoso sol que entra por la puerta abierta que da al jardín.
Isabel se inclina a mirar el trabajo de María — es el bordado que tenía en Nazaret — y alaba su belleza.
-Tengo también lino para hilar -dice María.
-¿Para tu Niño?
-No. Lo tenía ya cuando todavía no pensaba que… -María no acaba la frase, pero yo entiendo: «… cuando todavía no pensaba que iba a ser Madre de Dios.
-Pero ahora tendrás que usarlo para Él. ¿Es bonito? ¿Es fino? Ya sabes que los niños necesitan una tela suavísima.
-Sí, lo sé.
-Yo había empezado… Tarde, porque quería estar segura de que no era un engaño del Maligno; a pesar de que… sentía en mí una alegría, tal, que, no, no podía provenir de Satanás. Luego… he sufrido mucho. Soy vieja, María, para encontrarme en este estado. «He sufrido mucho. Tú no sufres…
-Yo no. Nunca me he sentido tan bien.
-¡Ya! ¡Claro! En ti no hay mancha, si Dios te ha elegido para ser Madre suya. Por tanto, no estás sujeta a los sufrimientos de Eva. El Fruto concebido en ti es santo.
-Es como si tuviera un ala en el corazón y no un peso; es como llevar dentro todas las flores y todas las avecillas que cantan en primavera, y toda la miel y todo el sol… ¡Oh, me siento dichosa!.
-¡Bendita eres! Yo también, desde que te he visto, he dejado de sentir peso, cansancio y dolor. Me siento nueva, joven, liberada de las miserias de mi carne de mujer. Mi hijo saltó primero dichoso ante el sonido de tu voz, luego se tranquilizó gozoso. Y me parece como si lo llevase dentro en una cuna viva, y como si le viera dormir completamente satisfecho y dichoso, y respirar como un pajarito feliz bajo el ala de su madre… Ahora me voy a poner manos a la obra. No sentiré ya el peso. Veo poco, pero…
-¡Deja, Isabel! Me encargo yo de hilar y tejer para ti y para tu niño. Yo soy rápida y veo bien.
-Pero tendrás que ocuparte del tuyo….
-¡Bueno, hay tiempo de sobra!… Primero me ocuparé de ti, que ya vas a tener pronto al pequeñuelo; luego de mi Jesús.
Decirle lo dulce de la expresión y voz de María, decirle
cómo se adornaran sus ojos de un suave, dichoso llanto, cómo Ella sonríe al pronunciar este Nombre, mirando al cielo luminoso y azul, es superior a las posibilidades humanas. Parece como si el éxtasis la arrobara por el solo hecho de pronunciar «Jesús».
Isabel dice:
-¡Qué nombre más hermoso! ¡El Nombre del Hijo de Dios, Salvador nuestro!.
-¡Oh…, Isabel! -María revela una expresión tristísima y ha aferrado las manos que su parienta tenía cruzadas sobre el vientre abultado -Dime, tú que, cuando yo llegué, fuiste investida del Espíritu del Señor y que profetizaste lo que el mundo ignora. Dime, ¿qué tendrá que hacer para salvar al mundo mi Criatura? Los Profetas… ¡Oh!… ¡Los Profetas que hablan del Salvador!… Isaías… ¿recuerdas Isaías! «Él es el Varón de los dolores. Por sus moretones recibimos la salud. Él ha sido traspasado y está llagado por nuestras iniquidades… Plugo al Señor quebrantarlo con dolores… Tras la condena fue levantado…» ¿De qué elevación habla? Le llaman Cordero, y yo pienso… yo pienso en el cordero pascual, el cordero mosaico, y concateno esto con la serpiente que Moisés levantó en una cruz. ¡Isabel!… ¡Isabel! ¿Qué le harán a mi Criatura? ¿Qué tendrá que sufrir para salvar al mundo? -María se echa a llorar.
Isabel la quiere consolar diciendo:
-María, no llores. Es tu Hijo, pero también es Hijo de Dios. Dios se preocupará de su Hijo y de ti, que eres su Madre. Si bien es cierto que muchos lo tratarán cruelmente, también lo es que otros muchos lo amarán. ¡Muchos!… Por los siglos de los siglos. El mundo dirigirá su mirada al que de ti nacerá y, junto con El, te bendecirá a ti, que eres Manantial de redención. ¡La suerte de tu Hijo! Proclamado Rey de toda la creación. Piensa en esto, María. Rey, por haber rescatado toda la creación; como tal, será su Rey universal. Y también en la tierra, en el tiempo, será amado. El que nacerá de mí precederá al tuyo y lo amará. Se lo dijo el ángel a Zacarías. Él me lo escribió… ¡Qué dolor ver mudo a mi Zacarías! De todas formas, espero que cuando nazca el niño el padre sea liberado de este castigo. Pide tú por ello, tú que eres la Sede de la Potencia de Dios y la Causa de la alegría del mundo. Yo, para obtener esto, como puedo hago ofrenda de mi criatura al Señor, porque es suya, pues Él se la ha prestado a su sierva para proporcionarle la alegría de ser llamada «madre». Es el testimonio de cuanto Dios me ha hecho. Quiero que se llame Juan. ¿No es él, mi niño, acaso, una gracia? Y ¿no es Dios quien me la ha dado?.
-Y Dios — yo también estoy convencida de ello — te concederá esa gracia. Yo oraré… contigo.
-¡Siento tanto dolor viéndolo mudo!… -Isabel llora -Cuando escribe, pues ya no puede hablarme, es como si montes y mares estuvieran entre mí y mi Zacarías. Después de tantos años de dulces palabras, ahora sólo silencio de su boca… sobre todo ahora, que sería verdaderamente hermoso hablar del que ha de venir. Incluso yo misma evito hablar para no verlo cómo se fatiga respondiéndome con gestos. ¡He llorado tanto… ! ¡Cuánto te he echado de menos! El pueblo mira, chismorrea y critica. El mundo es así. Cuando se padece una pena o se tiene una alegría, tenemos necesidad de alguien capaz de comprender, no de criticar. Ahora es como si toda la vida fuera mejor. Estoy alegre desde que llegaste; siento que mi prueba pronto quedará superada y que pronto mi dicha será completa. Será así, ¿no es verdad? Yo me resigno a todo, pero… ¡si Dios perdonara a mi marido! ¡Oh, poder oírle orar de nuevo!…
María la acaricia y la anima, y le propone, para distraerla, salir un poco al soleado jardín.
Caminan bajo una pérgola bien cuidada, hasta una torrecilla rural, en cuyos agujeros hacen sus nidos las palomas.
María les echa comida sonriendo, pues se le han echado encima arrullando intensamente. Su revoloteo dibuja en torno a Ella círculos iridiscentes. Se le posan sobre la cabeza, sobre los hombros, en los brazos y en las manos, alargando los picos rosados para arrebatarle los granitos de la concavidad de las manos, picoteando con gracia los róseos labios de la Virgen, y los dientes, que le brillan con el sol. María saca de un saquito el blondo trigo, y ríe en medio de ese carrusel de avidez impetuosa.
-¡Cuánto te quieren! -dice Isabel -Pocos días llevas con nosotros y ya te quieren más que a mí, que las he cuidado siempre.
El paseo continúa hasta llegar a un recinto cerrado en el fondo del huerto. Hay unas veinte cabritas con sus cabritillos.
-¿Has vuelto del pasto? -pregunta María a un pastorcillo acariciándolo.
-Sí, porque mi padre me ha dicho: «Vete a casa, que dentro de poco va a llover y hay ovejas que pronto van a parir. Preocúpate de que tengan hierba seca y cama de paja preparada». Viene por allí -Y señala hacia más allá del bosque, de donde llega un trémulo balitar.
María acaricia a un cabritillo que se restriega en ella, rubio como un niño. Y ella e Isabel beben la leche recién ordeñada que el pastorcillo les ofrece.
Llegan las ovejas con un pastor hirsuto como un oso. Debe ser, no obstante, un buen hombre porque lleva sobre sus hombros una oveja quejumbrosa. La deja en el suelo despacio; explica que está para dar a luz un cordero, que no podía caminar sino con dificultad, que se la ha puesto sobre los hombros y que se ha dado una buena carrera para llegar a tiempo. Y el niño conduce al redil a la oveja, que va cojeando a causa de los dolores.
María se ha sentado en una piedra y juega con los cabritillos y los corderos, ofreciendo a sus rosados morritos flores de trébol. Un cabritillo blanco y negro le pone las patitas sobre un hombro y le olisquea los cabellos. «No es pan» dice María riendo. «Mañana te traigo una corteza. Ahora tranquilo».
También Isabel, ya sosegada, ríe.
«Veo a María hilando premurosamente bajo la pérgola en que la uva aumenta de volumen. Debe haber pasado ya un poco de tiempo, pues las manzanas comienzan a tomar color rojo en los árboles, y las abejas zumban cerca de las flores de la higuera ya formadas.
Isabel está verdaderamente gruesa y camina pesadamente. María la mira con atención y amor. También a María, que se ha levantado para recoger el huso, que se le ha caído lejos, se la ve más llena a la altura de los costados, y su expresión ha cambiado. Ahora es más madura. Antes era niña, ahora es mujer.
Está anocheciendo y las mujeres entran en casa; en la habitación se encienden las lámparas. En espera de la cena, María teje.
-¿No te cansa nunca? -pregunta Isabel señalando el telar.
-No, tenlo por seguro.
-A mí este calor me deja sin fuerzas. No he vuelto a tener dolores, pero ahora el peso es grande para mis riñones, que ya son viejos».
-¡Ánimo! Pronto serás liberada de ese peso. ¡Qué feliz te sentirás entonces! Yo ardo en deseos de ser madre. ¡Mi Niño, mi Jesús! ¿Cómo será?
-Tan guapo como tú, María.
-¡Oh, no! ¡Más guapo! Él es Dios, yo soy su sierva. Me refería a si será rubio o moreno, si tendrá los ojos como el cielo sereno o como los de los ciervos de las montañas. Yo me le imagino más hermoso que un querubín, de cabellos rizados y color oro; los ojos del color de nuestro mar de Galilea cuando las estrellas empiezan a asomarse al confín del cielo; una boquita pequeñina y roja como el corte de una granada apenas abierta por el sol que la madura; sus mejillas, un rosáceo como éste de esta pálida rosa; dos manitas que, de lo pequeñitas y lindas que serán, podrán estar dentro de la corola de una azucena; dos piececitos que podrían caberme en el hueco de la mano, más delicados y lisos que un pétalo de flor. Mira, yo pongo en la idea que me he hecho de El todo lo que de hermoso me sugiere la tierra. Ya oigo su voz. Cuando llore — un poco llorará por hambre
o por sueño mi Niño, y ello causará siempre un gran dolor a
su Mamá, que no podrá, no, no podrá oírle llorar sin sentirse traspasar el corazón cuando llore, su voz será como ese balido que ahora oímos, de corderito de pocas horas que está buscando la mama y el calor de la lana materna para dormir. En la risa, en esa risa que llenará de cielo mi corazón, enamorado de mi Criatura — puedo estar enamorada de Él porque es mi Dios, y amarle con amor de enamorada no es contravenir a mi consagrada virginidad —, en la risa, su voz será como el zurear jubiloso de este pichoncito, contento porque ha comido, satisfecho en el nido calentito. Pienso en Él dando sus primeros pasos… un pajarillo saltando en un prado florido. El prado será el corazón de su Mamá, que estará bajo sus piececitos de rosa con todo su amor para que no encuentre nada que le produzca dolor. ¡Cuánto le voy a querer a mi Niño, a mi Hijo! ¡Y también José lo amará!
-Sí, pero tendrás que decírselo también a José.
Se le nubla el rostro a María, que suspira.
-Tendré que decírselo… Yo habría querido que se lo dijera el Cielo, porque es muy difícil de decir.
-¿Quieres que se lo diga yo? Lo llamamos para la circuncisión de Juan…
-No. Mira, he dejado en manos de Dios la tarea de instruirle, y lo hará, acerca del feliz destino de nutricio del Hijo de Dios. El Espíritu me dijo aquella tarde: «Guarda silencio. Déjame a mí la tarea de justificarte». Y lo hará. Dios no miente nunca. Es una gran prueba, pero con la ayuda del Eterno será superada. De mi boca, ninguno, aparte de ti, a quien el Espíritu se lo ha revelado, debe saber lo que la benevolencia del Señor ha hecho a su sierva.
-He guardado silencio siempre, incluso con Zacarías, que hubiera exultado de gozo si lo hubiera sabido. Él cree que eres madre según la naturaleza.
-Sí, lo sé. Así lo he querido por prudencia. Los secretos de Dios son santos. El ángel del Señor no le ha revelado a Zacarías mi maternidad divina. Habría podido hacerlo, si Dios hubiese querido, porque Dios sabía que ya era inminente el momento de la Encarnación de su Verbo en mí. Pero Dios le ha tenido escondida esta luz de gozo a Zacarías, que no aceptaba, por considerarlo imposible, vuestra paternidad y maternidad tardías. Me he puesto en sintonía con la voluntad de Dios, y, ya ves, tú has sentido el secreto que vive en mí, y él no ha advertido nada. Hasta que no se desprenda el diafragma de su incredulidad ante la potencia de Dios, se verá separado de las luces sobrenaturales.
Isabel suspira y guarda silencio.
Entra Zacarías. Ofrece unos rollos a María. Es la hora de la oración de la cena. María reza en voz alta en vez de Zacarías. Luego se sientan a la mesa.
-Cuando te marches, ¡cómo echaremos de menos el no tener quien ore en lugar de nosotros! -dice Isabel mirando a su mudo.
-Tú rezarás para ese entonces, Zacarías -dice María.
Él menea la cabeza y escribe: «No podré volver a orar en representación de otros. Me he hecho indigno de ello desde que dudé de Dios». -Zacarías, tú rezarás. Dios perdona. El anciano se enjuga una lágrima y suspira. Terminada la cena, María vuelve al telar. -¡Vale ya! -dice Isabel -Es demasiado cansancio. -Está próxima la hora, Isabel. Quiero hacerle a tu niño un equipo digno del predecesor del Rey de la estirpe de David. Zacarías escribe: « ¿De quién nacerá Él, y dónde?». María responde: -Donde han dicho los Profetas, y de quien elija el Eterno. Todo lo que nuestro Señor altísimo hace está bien hecho.
Zacarías escribe: « ¡Entonces, en Belén! En Judea. Mujer, iremos a venerarlo. Tú también vendrás con José a Belén».
Y María, inclinando hacia su telar la cabeza, dice:
-Iré.
La visión cesa así.
Dice María:
-El primer acto de caridad para con el prójimo ha de ejercitarse con el prójimo. No veas en esto un juego de palabras. La caridad se tiene hacia Dios y hacia el prójimo. En la caridad hacia el prójimo está comprendida también la que tiene por objeto nosotros mismos. Pero, si nos amamos más que a los demás, ya no somos caritativos, somos egoístas. Incluso en las cosas lícitas debemos ser tan santos, que demos siempre prioridad a las necesidades de nuestro prójimo. Estad seguros, hijos, de que Dios completa la deficiencia de los generosos con medios de su potencia y bondad.
Esta certeza me impulsó a ir a Hebrón para ayudar en su estado a mi parienta. Pues bien, a este detalle mío de ayuda humana, Dios, dando sin medida como El hace, añadió un inesperado don de ayuda sobrenatural. Yo había ido para aportar ayuda material; Dios santificó mi recta intención haciendo, de la misma, santificación del fruto del vientre de Isabel y anulando, a través de esta santificación, por la cual el Bautista fue presantificado, el sufrimiento físico de esta madura hija de Eva que había concebido a una edad inusitada.
Isabel, mujer de fe intrépida y de confiado abandono a la voluntad de Dios, mereció comprender el misterio encerrado en mí. El Espíritu le habló a través de ese vuelco de su vientre. El Bautista pronunció su primer discurso de Anunciador del Verbo a través de los velos y los diafragmas de venas y de carne que lo separaban de su santa madre, y que a la vez la unían a ella.
No oculté mi condición de Madre del Señor a esta mujer que merecía saberlo, a quien además la Luz se había manifestado. Ocultarla habría sido negarle a Dios la alabanza que era justo darle, el sentimiento de alabanza que yo llevaba en mí y que, no pudiéndolo manifestar a nadie, lo manifestaba a la hierba, a las flores, a las estrellas, al sol, a los canoros pájaros, a las pacientes ovejas, a las aguas cantarinas y a la luz de oro que me besaba descendiendo del cielo. Pero, orar dos juntos es más dulce que decir uno solo su oración. Yo hubiera querido que el mundo entero hubiera conocido mi destino; no por mí, sino porque todos se hubiesen unido a mí para alabar a mi Señor.
La prudencia me prohibió revelarle a Zacarías la verdad. Habría significado ir más allá de la obra de Dios, y, si bien era cierto que yo era su Esposa y Madre, seguía siendo su Sierva y no debía — porque Él me había amado sin medida — permitirme colocarme en su lugar y sobrepasar un decreto suyo.
Isabel, en su santidad, comprendió y guardó silencio, porque el que es santo es siempre sumiso y humilde.
El don de Dios debe hacernos cada vez mejores. Cuanto más recibimos de Él, más debemos dar, porque cuanto más recibimos, más es signo de que Él está en nosotros y con nosotros, y cuanto más está en nosotros y con nosotros, más debemos esforzarnos en alcanzar su perfección.
Ello explica por qué yo, posponiendo mi labor, trabajé para Isabel. No me dejé llevar del miedo de la falta de tiempo. Dios es dueño del tiempo, y provee a las necesidades de quien en El espera, incluso en las cosas ordinarias. El egoísmo no acelera, retarda; la caridad no retarda, acelera: tenedlo siempre en cuenta.
¡Cuánta paz en la casa de Isabel! Si no hubiera tenido la preocupación de José y esa, esa, esa preocupación de que mi Niño era el Redentor del mundo, me habría sentido feliz. Pero ya la Cruz extendía su sombra sobre mi vida, ya me era sonido fúnebre la voz de los Profetas…
Yo me llamaba María. La amargura siempre se mezclaba con las dulzuras que Dios vertía en mi corazón, amargura que fue cada vez más en aumento, hasta la muerte de mi Hijo. Y, no obstante, cuando Dios nos destina a ser víctimas por su honor, ¡oh, qué dulce es ser trituradas en el molino, como el trigo, para hacer de nuestro dolor el pan que consolide a los débiles y los haga capaces de obtener el Cielo!
23 – NACIMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA. TODO SUFRIMIENTO SE APLACA SOBRE EL SENO DE MARÍA
En medio de las cosas repugnantes que nos ofrece el mundo de ahora, baja del Cielo, y no sé cómo puede hacerlo,
dado que yo soy como una ramita seca a merced del viento en estos continuos choques contra la maldad humana, tan discordante con lo que vive en mí, baja del Cielo, digo, esta visión de paz.
Continúa la casa de Isabel. Es una hermosa tarde de verano, aún clara con un último sol, y de todas formas ya adornada en el cielo por un arco falcado de luna, que parece una coma de plata en una vasta tela azul intenso de fina seda.
Los rosales huelen fuertemente, y las abejas, gotas de oro zumbadoras, dan sus últimos vuelos en el aire quieto y caliente de la tarde. De los prados viene un gran olor de heno secado al sol, un olor casi de pan, de pan caliente, recién hecho. Quizás viene también de los muchos lienzos que están tendidos por todas partes para secarse y que ahora Sara está plegando.
María pasea dándole el brazo a su prima. Muy despacito van y vienen, bajo el emparrado semioscuro.
María está pendiente de todo y, a pesar de estar dedicada a Isabel, se da cuenta de que Sara está atareada en doblar un largo lienzo que ha quitado de un seto.
-Espérame aquí, sentada -le dice a su parienta; y va a ayudar a la anciana sirvienta, estirando la tela para alisarla, y doblándola con cuidado.
-Se siente todavía el sol, están calientes -dice sonriendo; y, para que se sienta contenta la mujer, añade:
-Esta tela después de tu blanqueo ha quedado más bonita que nunca. Nadie tiene tanta maña como tú -Sara se marcha toda contenta con su carga de fragantes telas.
María vuelve con Isabel y dice:
-Otros poquitos pasos. Te vendrán bien -Y, dado que Isabel está cansada y no le apetece moverse, le dice:
-Vamos sólo a ver si todas tus palomas están en sus nidos y si el agua de su pilón está limpia. Luego nos volvemos a casa.
Las palomas deben ser las predilectas de Isabel. Llegadas ante la rústica torrecilla donde ya se han recogido todas las palomas (las hembras están en los nidos; los machos, delante de éstos y no se mueven, pero en viendo a las dos mujeres las saludan con su arrullo), Isabel se emociona. La debilidad de su estado la vence y le produce temores que le hacen llorar. Se los manifiesta a su prima:
-Si yo muriese… ¡pobres palomitas mías! Tú no permanecerás aquí. Si te quedaras en mi casa, no me importaría morirme. He gozado de la máxima alegría que una mujer puede recibir, una alegría que ya me había resignado a no conocer nunca. Ni de la misma muerte puedo presentarle quejas al Señor, porque Él, ¡bendito sea!, me ha colmado de su benevolencia. Pero, está Zacarías… y estará el niño: uno, viejo, que se encontraría como perdido en un desierto sin su mujer; el otro, tan pequeñito, que sería como una flor destinada a morir helada, por no tener a su mamá. ¡Pobre niño, sin las caricias de su madre!…
-Pero, ¿por qué estás tan triste? Dios te ha dado la alegría de ser madre, y no te la va a quitar cuando llega a su plenitud. El pequeño Juan tendrá todos los besos de su mamá y Zacarías gozará de todos los cuidados de su fiel esposa hasta la más avanzada ancianidad. Sois dos ramas de un mismo árbol. No morirá uno dejando al otro solo.
-Tú eres buena y quieres consolarme, pero yo soy muy anciana para tener un hijo, y ahora que estoy para darlo a luz tengo miedo!
-¡Oh, no! ¡Está aquí Jesús! Donde está Jesús no se debe tener miedo. Mi Niño te quitó el dolor cuando era como un capullo recién formado; tú lo dijiste. Ahora, que cada vez va desarrollándose más y que vive ya como criatura mía; ahora, que siento palpitar su corazón en mi garganta y es como si tuviera posado en ella un pajarito de nido con un corazoncito de suave palpitar, alejará de ti todo peligro. Debes tener fe.
-La tengo. Pero, si yo muriese… no dejes a Zacarías inmediatamente. Sé que piensas en tu casa, pero, quédate un poco, para ayudarle a mi marido en el momento del primer dolor.
-Me quedaré, para complacerme en la alegría de ambos, y sólo te dejaré cuando estés fuerte y te sientas aliviada. Estate tranquila, Isabel; todo irá bien. En tu casa no faltará nada mientras dure tu dolor. Zacarías será servido por la más amorosa de las siervas, y tus flores y tus palomas estarán cuidadas y a unas y a otras las encontrarás avivadas y bonitas para recibir cálidamente a la dueña cuando vuelva. Regresemos a casa ahora, te estás poniendo pálida…
-Sí, me parece que tengo otra vez dolores. Quizás haya llegado la hora. María, ora por mí.
-Te sostendré con la oración hasta que tus dolores se transformen en gozo.
Y las dos mujeres entran despacio en la casa. Isabel se retira a sus habitaciones. María, hábil y previsora, da órdenes y prepara todo lo que puede necesitarse, y trata de confortar a Zacarías, que está preocupado.
En la casa que vela esta noche, con voces nuevas, de mujeres llamadas para ayudar, María está en pie, vigilante como un faro en una noche de tormenta. Toda la casa gravita sobre Ella, que, dulce y sonriente, provee a todo; y ora. Cuando no se le llama para esto o aquello, se recoge en oración. Está en la habitación en que se reunían siempre para las comidas y el trabajo.
Con Ella está Zacarías, paseando turbado. Ya han orado juntos. María luego ha seguido orando; incluso ahora, que el anciano, cansado, se ha sentado en su sillón junto a la mesa y se ha quedado en silencio, soñoliento. Cuando ve que está dormido del todo — la cabeza sobre los brazos cruzados apoyados en la mesa —, Ella se desata las sandalias para hacer menos ruido, y camina descalza; luego, con menos rumor del que puede hacer una mariposa volando por una habitación, coge el manto de Zacarías y se lo extiende encima al anciano con una suavidad tal, que éste continúa durmiendo bajo el calorcito de la lana protectora del fresco nocturno, que entra a ondas por la puerta, frecuentemente abierta. Luego sigue orando; cada vez con más intensidad; de rodillas, con los brazos levantados, cuando el quejido de Isabel, que sufre, se agudiza.
Sara entra y la llama con señas. María sale con sus pies descalzos al jardín.
-La señora la llama -dice.
-Voy.
María va por el lado externo de la casa, sube la escalera… Parece un ángel blanco moviéndose en la noche quieta llena de astros. Entra en la habitación de Isabel.
-¡Oh! ¡María! ¡María! ¡Cuánto dolor! ¡No puedo más, María! ¡Cuánto dolor hay que padecer para ser madre!.
María la acaricia con amor y la besa.
-¡María! ¡María! ¡Deja que ponga mis manos sobre tu vientre!.
María coge esas dos manos rugosas e hinchadas, las pone sobre su abdomen ya algo abultado y las mantiene apretadas con sus manitas lisas y gráciles. Y ahora, que están las dos solas, habla en tono suave y dice:
-Jesús está aquí, oyéndote y viéndote. Ten confianza, Isabel. Su corazón santo late con más fuerza, porque está actuando para bien tuyo. Lo siento latir como si lo tuviera entre una mano y otra. Yo entiendo las palabras de mi Niño hechas de latidos. Ahora me está diciendo: «Dile a la mujer que no tema. Todavía un poco de dolor. Luego, con el primer sol, entre las tantas rosas que esperan ese rayo matutino para abrir sus pétalos sobre su tallo, su casa tendrá la rosa más bonita, Juan, mi Precursor».
Isabel apoya también la cara en el vientre de María y llora silenciosamente. María está un tiempo así, pues parece que el dolor va pasando a una fase de relajación reparadora. Luego indica a todos que estén tranquilos. Ella permanece en pie, blanca y hermosa bajo el tenue claror de una lámpara de aceite, como un ángel al lado de quien sufre.
Ora. La veo mover los labios. De todas formas, aun cuando no se los viese mover, comprendería que está orando por la expresión arrobada del rostro.
El tiempo pasa. Le vuelve el dolor a Isabel. María la besa de nuevo y se retira. Baja rápida a la luz de la luna y corre a ver si el anciano duerme todavía. Duerme, gimiendo en el sue?
?o. María hace un gesto de piedad. Se pone de nuevo a orar.
Pasa el tiempo. El anciano sale bruscamente de su sueño y levanta su rostro, confuso, como de quien no recordase bien por qué estaba ahí. Luego recuerda, hace un gesto y profiere una exclamación gutural, y escribe: «¿No ha nacido todavía?». María indica que no, y Zacarías: «¡Cuánto dolor! ¡Pobre esposa mía! ¿Lo logrará sin morir a cambio?».
María coge la mano del anciano tratando de infundirle ánimo:
-Para el alba, dentro de poco, el niño ya habrá nacido. Todo irá bien. Isabel es fuerte. ¡Qué bonito va a ser este día — pues está cercana la aurora — en que tu niño va a ver la luz! ¡El más bello de tu vida! Grandes gracias te tiene reservadas el Señor, y tu hijo es su anunciador.
Zacarías menea tristemente la cabeza y señala a su boca muda. Quisiera decir muchas cosas, pero no puede.
María se da cuenta de ello y responde:
-El Señor hará completa tu alegría. Cree en Él completamente, espera infinitamente, ama totalmente. El Altísimo te escuchará más de lo que pudieras esperar. Él quiere esta fe tuya total como purificación de tu pasada desconfianza. Di en tu corazón conmigo: «Creo». Dilo a cada uno de los latidos de tu corazón. Los tesoros de Dios se abren para quien cree en Él y en su poderosa bondad.
La puerta está entornada y la luz comienza a penetrar por ella. María la abre. El alba ha puesto toda blanca la tierra aljofarada de rocío. Se percibe un fuerte olor de tierra húmeda y hierba, y los primeros silbos de pájaros se llaman de rama a rama.
El anciano y María salen a la puerta. Están pálidos por la noche pasada en vela; la luz del alba los pone aún más pálidos. María calza de nuevo sus sandalias y va al pie de la escalera, atenta a ver si se oye algo. Una mujer se asoma, María hace unos gestos y vuelve. Todavía nada.
Luego va a una habitación y regresa con leche caliente. Se la da a beber al anciano. Después va donde las palomas, y desaparece de nuevo en esa habitación; quizás es la cocina. Se mueve aquí y allá, está atenta a todo. Se la ve tan ágil y tan serena, que parece como si hubiera dormido el mejor de los sueños.
Zacarías pasea arriba y abajo nerviosamente por el jardín. María lo mira con piedad. Luego entra otra vez en la misma habitación y, arrodillada junto a su telar, ora intensamente, pues la queja de la sufriente se hace más aguda. Se curva hasta el suelo para suplicarle al Eterno. Zacarías vuelve, entra y la ve postrada en ese modo; el pobre anciano llora. María se alza y le coge de la mano. Es mucho más joven que él, pero parece Ella la madre de esa vejez desolada sobre la que extiende sus consuelos.
Permanecen así, el uno al lado del otro, bajo este sol que pone rosáceo el aire de la mañana. Estando así, llega a sus oídos el jubiloso anuncio:
-¡Ha nacido! ¡Ha nacido! ¡Un niño! ¡Oh, padre dichoso! ¡Un niño lozano como una rosa, bonito como el Sol, fuerte y bueno como la madre! ¡Alégrate, padre bendecido por el Señor, que te ha dado un hijo para que lo ofrezcas a su Templo! ¡Gloria a Dios, que ha concedido posteridad a esta casa! ¡Benditos seáis tú y el hijo que te ha nacido! ¡Que su linaje perpetúe tu nombre por los siglos de los siglos, generación tras generación, y permanezca siempre en alianza con el Señor eterno!
María, llorando de alegría, bendice al Señor. Luego, los dos acogen al pequeñuelo, que le ha sido traído al padre para que lo bendiga. Zacarías no va con Isabel; coge al niño, que grita como un desesperado. Pero no va donde su esposa.
María sí que va, llevando amorosa al pequeñuelo, el cual se ha quedado callado nada más que María lo ha cogido en brazos. La comadre, que va tras Ella, se percata de este hecho.
-Mujer — dice a Isabel — tu hijo se ha callado enseguida, cuando ella lo ha cogido en sus brazos. ¡Mira qué tranquilo duerme; y bien sabe el Cielo lo inquieto y fuerte que es! ¡Mira, ahora parece un pichoncito!
María deposita a la criatura junto a la madre y acaricia a Isabel, poniendo en orden su pelo gris.
-La rosa ha nacido — le dice con voz suave — y tú vives. Zacarías está dichoso. -¿Habla?
-Todavía no. Pero, espera en el Señor. Ahora descansa. Yo estoy contigo.
Dice María:
-Mi presencia había santificado al Bautista, pero no había cancelado a Isabel la condena proveniente de Eva. «Darás a luz con dolor» había dicho el Eterno.
Sólo yo, sin mancha y sin haber tenido unión matrimonial humana, quedé exenta de engendrar con dolor. La tristeza y el dolor son los frutos de la culpa. Yo, que era la Inculpable, tuve que conocer también el dolor y la tristeza, porque era la Corredentora. Pero no conocí el tormento del generar; no, este tormento no lo conocí.
Y, no obstante, créeme, hija, no hubo, ni habrá jamás tormento puerperal semejante al mío de Mártir de una Maternidad espiritual cumplida en el más duro lecho, el de mi cruz, al pie del patíbulo del Hijo que se me moría. ¿Qué madre se verá obligada a generar de esa manera? ¿Qué madre se verá obligada a amalgamar el suplicio del desgarro de sus entrañas por los estertores de su Hijo moribundo, con el suplicio de sentírsele retorcer las entrañas al tener que superar el horror de deber decir: «Os amo; venid a mí, que soy Madre vuestra» a los que estaban matando a ese Hijo nacido del más sublime amor que jamás haya visto el Cielo, del amor de un Dios con una virgen, del beso de Fuego, del abrazo de Luz, que se hicieron Carne, y que del vientre de una mujer hicieron el Tabernáculo de Dios?
-¡Cuánto dolor para ser madre! -dice Isabel. -¡Mucho! Sí, pero insignificante, comparado con el mío.
-Déjame poner las manos en tu vientre». ¡Ah, si cuando sufrís me pidierais siempre esto!
Yo soy la eterna Portadora de Jesús. Él está dentro de mi pecho, como tú lo viste el año pasado, cual Hostia en el ostensorio. Quien a mí viene, a Él lo encuentra; quien en mí se apoya, a Él lo toca; quien a mi se dirige, con Él habla. Yo soy su vestidura. Él es el alma mía. Mi Hijo está ahora más unido a mí que durante los nueve meses de gestación. A quien a mí viene y apoya su cabeza en mi regazo, todo dolor se le adormece, toda esperanza le florece, toda gracia le fluye.
Yo oro por vosotros. Recordadlo. La beatitud de estar en el Cielo, viviendo en el esplendor de Dios, no me distrae de mis hijos que padecen en la tierra. Yo oro. Todo el Cielo ora porque el Cielo ama. El Cielo es caridad que vive, y la Caridad tiene piedad de vosotros. Pero, aunque sólo estuviera yo, habría suficiente oración para cubrir las necesidades de quien espera en Dios. Porque no ceso de orar por todos vosotros, santos y malvados, para dar: a los santos, la alegría; a los malvados, el salvífico arrepentimiento.
Venid, venid, hijos de mi dolor. Os espero al pie de la Cruz para distribuir gracias.
24 – LA CIRCUNCISIÓN DE JUAN EL BAUTISTA. MARÍA ES FUENTE DE GRACIA PARA QUIEN ACOGE LA LUZ
Veo ambiente de fiesta en la casa. Es el día de la circuncisión.
María se ha preocupado de que todo esté lindo y en orden. Las habitaciones resplandecen de luz. Lucen por todas partes los más bellos paños, los más bellos atavíos. Hay mucha gente. María se mueve ágil entre los grupos, toda hermosa con su más bonito vestido blanco.
Isabel, reverenciada como una matrona, goza feliz su fiesta. El niño está en su regazo, saciado ya de leche.
Llega la hora de la circuncisión.
-Zacarías le llamaremos. Tú eres anciano. Justo sería ponerle tu nombre al niño -dicen unos hombres.
-¡De ninguna manera! -exclama la madre -Su nombre es Juan. Su nombre debe dar testimonio de la potencia de Dios.
-¿Pero se puede saber cuándo ha habido un Juan en nuestra parentela?.
-No importa. Tiene que llamarse Jua
n.
-¿Tú qué dices, Zacarías? ¿Quieres tu nombre, no es verdad?.
Zacarías dice que no, con gestos. Coge una tablilla y escribe: «Su nombre es Juan», y, nada más terminar de escribir, añade, ya su liberada lengua: «porque Dios nos ha hecho objeto de una gran gracia, a mí, su padre, y a su madre, como también a este nuevo siervo suyo, el cual consumirá su vida en aras de la gloria del Señor y será llamado grande por los siglos y ante los ojos de Dios, porque pasará convirtiendo a los corazones al Señor altísimo. Lo dijo el ángel y yo no lo creí. Mas ahora creo y entra la Luz en mí. La Luz está entre nosotros y vosotros no la veis. Su destino es el de no ser vista, pues el espíritu de los hombres está lleno de estorbos, y además es perezoso. Pero mi hijo sí que la verá y hablará de Ella y hará que a Ella se vuelvan los corazones de los justos de Israel. ¡Bienaventurados los que crean en Ella y crean siempre en la Palabra del Señor! Y bendito seas Tú, Señor eterno, Dios de Israel, porque has visitado y redimido a tu pueblo, suscitando en él un poderoso Salvador en la casa de su siervo David. Como prometiste por boca de los santos Profetas, ya desde los tiempos antiguos: librarnos de nuestros enemigos y de las manos de los que nos odian, para ejercitar tu misericordia hacia nuestros padres y mostrar que te acuerdas de tu santa alianza. Este es el juramento que hiciste a Abraham, nuestro padre: concedernos que, sin temor, de las manos de nuestros enemigos libres, te sirviéramos con santidad y justicia en presencia tuya toda la vida»
Los presentes se quedan estupefactos, tanto del nombre como del milagro, como de las palabras de Zacarías.
Isabel, que al oír la primera palabra de Zacarías ha gritado de alegría, ahora está llorando abrazada a María, que la acaricia contenta.
No veo la circuncisión. Veo sólo que traen a Juan y que chilla desesperado. No le calma ni siquiera la leche de su mamá. Tira patadas como un potrillo. Pero María le toma en sus brazos y le acuna, y él se calla y se queda tranquilo.
-¡Fijáos!-dice Sara -¡sólo se calla cuando le coge en brazo ella!.
La gente se va marchando lentamente. En la habitación se quedan únicamente María, con el pequeñín en sus brazos, e Isabel, dichosa.
Entra Zacarías y cierra la puerta. Mira a María con lágrimas en los ojos. Hace ademán de hablar. Guarda silencio. Continúa adelante. Se arrodilla ante María y le dice:
-Bendice al mísero siervo del Señor. Bendícelo. Tú puedes hacerlo, tú que lo llevas en tu seno. La palabra de Dios me ha hablado cuando he reconocido mi error, cuando he creído en todo cuanto me había sido dicho. Yo te veo a ti y veo tu destino feliz. Adoro en ti al Dios de Jacob. Tú, mi primer Templo, donde el sacerdote, regresado, puede de nuevo orar al Eterno. Bendita tú, que has obtenido gracia para el mundo y le traes el Salvador. Perdona a tu siervo si no ha visto antes tu majestad. Con tu venida nos has traído todas las gracias. En efecto, doquiera que vas, ¡oh Llena de Gracia!, Dios obra sus prodigios; santas son las paredes en que tú entras, santos se hacen los oídos que oyen tu voz y la carne que tú tocas, santos los corazones, porque tú confieres Gracia, Madre del Altísimo, Virgen profetizada y esperada para darle al pueblo de Dios el Salvador.
María sonríe, encendida de humildad, y habla:
-Gloria al Señor, a Él sólo. De Él y no de mí viene toda gracia, y Él te la dona para que lo ames y sirvas con perfección en los años que te quedan, para merecer su Reino, que será abierto por mi Hijo a los Patriarcas, a los Profetas, a los justos del Señor. Y tú, ahora que puedes orar ante el Santo, ora por la sierva del Altísimo; que, si ser Madre del Hijo de Dios es destino dichoso, ser Madre del Redentor debe ser destino de atroz sufrimiento. Ora por mí, que hora a hora siento crecer mi peso de dolor, y durante toda una vida tendré que llevarlo; no lo veo en sus detalles particulares, pero sí siento que será un peso mayor que si sobre estos hombros míos de mujer se posase el mundo y tuviera que ofrecérsele al Cielo. ¡Yo, yo sola, una pobre mujer!
¡Mi Niño! ¡El Hijo mío! El tuyo no llora si yo le acuno; pero, ¿voy a poder acunar yo al mío para calmarle el dolor?… Ora por mí, sacerdote de Dios. Mi corazón tiembla como una flor en medio de un temporal. Miro a los hombres y los amo, pero detrás de sus rostros veo aparecer al Enemigo, y veo cómo los hace enemigos de Dios, de Jesús, de mi Hijo…
Y la visión cesa con la palidez de María y esas lágrimas suyas que hacen luciente su mirada.
Dice María:
-A quien reconoce su error arrepintiéndose y acusándose con humildad y corazón sincero, Dios lo perdona; no sólo lo perdona, sino que lo recompensa. ¡Oh, qué bueno es mi Señor con los humildes y sinceros, con los que creen en Él y en Él se abandonan!
Arrojad de vuestro espíritu todo lo que lo traba y lo hace perezoso. Disponedlo para que acoja la Luz, que es, cual faro en las tinieblas, guía y santo conforto.
¡Amistad con Dios, beatitud de sus fieles, riqueza no igualada por nada, quien te posee nunca está solo ni siente la amargura de la desesperación! No anulas el dolor, santa amistad, porque el dolor fue destino de un Dios encarnado y puede ser destino del hombre; eso sí, lo haces dulce en su amargura, y añades una luz y una caricia que, cuales celestes toques, alivian la cruz.
Y, cuando la Bondad divina os dé una gracia, usad el bien recibido para dar gloria a Dios. No seáis como esos insensatos que de un objeto bueno se hacen un arma dañosa, o como los derrochadores que de la abundancia acaban haciendo miseria.
Me causáis demasiado dolor, hijos tras cuyos rostros veo aparecer al Enemigo, a aquel que arremete contra mi Jesús. ¡Demasiado dolor! Yo quisiera ser para todos el Manantial de la Gracia, pero hay demasiados entre vosotros que no quieren la Gracia. Pedís «gracias», pero con el alma privada de Gracia. ¿Cómo podrá la Gracia socorreros si sois enemigos suyos?
El gran misterio del Viernes Santo se aproxima. Todo en los templos lo recuerda y lo celebra. Pero es necesario que lo celebréis y lo recordéis en vuestros corazones, y que os deis golpes de pecho, como los que bajaban del Gólgota, y que digáis: «Este es realmente el Hijo de Dios, el Salvador», y que digáis: ‘Jesús, por tu Nombre, sálvanos», y que digáis: «Padre, perdónanos», y, en fin, es necesario decir: «Señor, yo no soy digno; pero, si Tú me perdonas y vienes a mí, mi alma quedará curada. Yo no quiero, no, no quiero pecar ya más, para no volver a enfermarme y para no ser de nuevo detestado por ti».
Orad, hijos, con las palabras de mi Hijo. Decidle al Padre por vuestros enemigos: «Padre, perdónalos». Invocad al Padre, que se ha apartado indignado por vuestros errores: «Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo soy pecador, pero, si me abandonas, moriré. Vuelve, Padre santo, que yo me salve». Poned vuestro eterno bien, vuestro espíritu, en manos del Único que lo puede conservar ileso del demonio: «Padre, en tus manos dejo mi espíritu». Si humilde y amorosamente cedéis vuestro espíritu a Dios, El ciertamente le guiará como hace un padre con su pequeñuelo; no permitirá que nada dañe vuestro espíritu.
Jesús, en sus agonías, oró para enseñaros a orar. Os lo recuerdo en estos días de Pasión.
Y tú, María, (se dirige la Virgen a María Valtorta) tú que ves mi gozo de Madre y te extasías con ello, piensa y recuerda que he poseído a Dios a través de un dolor progresivamente más intenso, que bajó a mí con la Semilla de Dios y, cual árbol gigante, fue creciendo hasta tocar el Cielo con su copa y el Infierno con sus raíces, cuando recibí en mi regazo el despojo exánime de la Carne de mi carne, y vi y conté sus laceraciones, y toqué su Corazón desgarrado, para apurar aquél hasta su última gota.
25 – PRESENTACIÓN DE JUAN EL BAUTISTA EN EL TEMPLO. Y PARTIDA DE MARÍA. LA PASIÓN DE JOSÉ
Zacarías, Isabel, María (ésta con el pequeño Juan en brazos) y Samuel (con un cordero y una cesta con la paloma) están bajando de un cómodo carro, al que viene atado el burrito de María. Se apean delante de la caballeriza de costumbre — que debe ser la etapa de todos los peregrinos que vienen al Templo — para dejar sus cabalgaduras.
María llama a un hombre de baja estatura, el dueño de la caballeriza, y le pregunta si durante el día precedente o en las primeras horas de la mañana ha llegado algún nazareno.
-Ninguno, mujer -contesta el viejecillo.
María se queda extrañada, pero no dice nada más.
Le encarga a Samuel que le busque un puesto al burro. Luego alcanza a los dos ancianos padres y refiere el retardo de José:
-Algo le habrá entretenido, pero seguro que viene hoy.
Vuelve a coger al niño — se lo había dejado a Isabel — y se encaminan hacia el Templo.
Los hombres que están de guardia le reciben a Zacarías con honor, y los otros sacerdotes lo saludan y felicitan. Zacarías, hoy, con sus vestiduras sacerdotales y la alegría del padre que se siente feliz, está guapísimo. Parece un patriarca. Creo que Abraham debía asemejarse a él cuando jubilaba por ofrecer a Isaac al Señor.
Veo la ceremonia de la presentación del nuevo israelita y la purificación de la madre. Es todavía más pomposa que la de María, porque por el hijo de un sacerdote los sacerdotes hacen mucha fiesta. Acuden en masa y se ponen manos a la obra diligentes en torno al grupito de las mujeres y del recién nacido.
También otras personas se han acercado curiosas. Oigo los comentarios. Dado que María lleva en brazos al pequeñuelo mientras se dirigen al lugar establecido, la gente cree que es la madre.
Pero una mujer dice:
-No puede ser. ¿No veis que está encinta? El niño no tiene más de unos pocos días y Ella está ya abultada.
-Ya… pero-dice otro -sólo puede ser Ella la madre. La otra es vieja. Será una parienta. No puede ser madre a esa edad.
-Vamos detrás de ellos y así vemos quién tiene razón.
Bien grande viene a ser el asombro cuando se ve que la que cumple el rito de la purificación es Isabel, que ofrece su corderillo balante para el holocausto y su paloma por el pecado.
-La madre es aquélla. ¿Has visto?
-¡No!.
-Sí.
La gente, incrédula, sigue cuchicheando. Cuchichean tanto, que el grupo sacerdotal que está presente en el rito se ve obligado a emitir un « ¡Chsss!» imperativo. La gente se calla un momento, pero musita aún más fuerte cuando Isabel, radiante de santo orgullo, toma al niño y se adentra en el Templo para presentarlo al Señor.
-Es ella realmente.
-Es siempre la madre quien lo ofrece.
-Y entonces, ¿qué milagro es éste?».
-¿Qué será ese niño concedido en edad tan tardía a esa mujer?
-¿Qué signo es éste?
-¿No sabéis — dice uno que en ese momento llega jadeante — que es hijo del sacerdote Zacarías, de la estirpe de Aarón, aquel que quedó mudo estando ofreciendo el incienso en el Santuario?
-¡Misterio! ¡Misterio! ¡Y ahora ya puede hablar otra vez! El nacimiento del hijo le ha soltado la lengua.
-¿Qué espíritu será el que le habló y le incapacitó la lengua para acostumbrarlo al silencio sobre los secretos de Dios?
-¡Misterio! ¿Qué verdad será la que conoce Zacarías?
-¿No será que su hijo es el Mesías esperado por Israel?
-Ha nacido en Judea, no en Belén, ni de una virgen. No puede ser Mesías.
-¿Y entonces quién?
Mas la respuesta queda en los silencios de Dios y la gente se queda con su curiosidad.
Cumplido el ceremonial, los sacerdotes ahora también agasajan a la madre y al pequeñuelo; la única que pasa poco observada es María; es más, incluso la evitan casi con repulsión cuando se dan cuenta del estado suyo.
Terminadas todas las felicitaciones, la mayor parte vuelve a la calle. María quiere pasar de nuevo por la caballeriza para ver si ya ha llegado José… No ha llegado. Y se queda desilusionada y pensativa.
Isabel se preocupa por Ella.
-Hasta la hora sexta podemos estar aquí, pero luego tenemos que irnos para llegar a casa antes de la primera vigilia… es todavía demasiado pequeño para estar más tiempo de noche.
Y María, tranquila y triste, dice:
-Me quedaré en un patio del Templo, iré donde mis maestras… No sé. Algo haré.
Zacarías interviene con una propuesta que enseguida aceptan como una buena resolución.
-Vamos a casa de los familiares de Zebedeo. José, sin duda, te buscará allí, y, si él no fuera allí, te será fácil encontrar a alguien que te acompañe hacia Galilea, porque en esa casa hay un continuo ir y venir de pescadores de Genesaret.
Toman el borriquillo y van a donde estos parientes de Zebedeo, los cuales son los mismos de la casa en que se detuvieron José y María cuatro meses antes.
Las horas pasan deprisa y José no aparece. María domina su contrariedad acunando al niño; pero se la ve pensativa. Como para esconder su estado, no se ha quitado nunca el manto, a pesar de que el intenso calor les hace sudar a todos.
Por fin se oye llamar fuerte a la puerta. Es el anuncio de la llegada de José. El rostro de María resplandece sosegado.
José la saluda, porque Ella se ha presentado antes y le ha saludado con reverencia:
-¡La bendición de Dios sea contigo, María!
-Y contigo, José. ¡Alabado sea el Señor porque has venido! Zacarías e Isabel iban a marcharse ya para estar en casa antes de que fuera de noche.
-Tu mensajero llegó a Nazaret estando yo en Cana para unos trabajos. Lo supe anteayer por la tarde. Me puse en marcha enseguida. Pero, por mucho que haya venido sin detenerme, he llegado tarde, porque había perdido una herradura el burro. ¡Perdona!.
-¡Perdona tú, por haber estado tanto tiempo lejos de Nazaret! La verdad es que se sentían tan felices de tenerme con ellos, que pensé darles hasta ahora esta satisfacción.
-Has hecho bien, Mujer. ¿Dónde está el niño?
Entran en la habitación donde Isabel está dando de mamar a Juan, antes de marcharse. José felicita a los padres por la fortaleza del niño, que ha sido separado del pecho para mostrárselo a José, y que chilla y patalea como si le estuvieran despellejando. Ante esta protesta, todos se echan a reír. También ríen los parientes de Zebedeo, y se unen a la conversación. Habían venido trayendo fruta fresca, leche y pan para todos, y una gran bandeja de pescado.
María habla muy poco. Está tranquila y silenciosa, sentada en su rinconcito, con las manos bajo su manto sobre el regazo. Habla poco y se mueve poco, incluso cuando bebe una taza de leche, y al comer un racimo de uvas doradas con un poco de pan. Mira a José apenada y escrutadora al mismo tiempo.
También él la mira. Pasado un rato, inclinándose hacia su hombro, le pregunta:
-¿Estás cansada? ¿Te duele algo? Estás pálida y triste.
-Me duele separarme de Juanín. Lo quiero. Le he tenido sobre mi corazón desde pocos momentos después de nacer…
José no pregunta nada más.
Ha llegado la hora de la partida de Zacarías. El carro se para delante de la puerta. Todos se acercan. Las dos primas se abrazan con amor. María besa una y otra vez al pequeñuelo antes de depositarlo sobre el regazo de su madre, que ya está sentada en el carro. Luego saluda a Zacarías y le pide su bendición. Al arrodillarse delante del sacerdote, el manto se le desliza de los hombros y las formas le aparecen en la luz intensa de la tarde estival. No sé si José las percibe en este momento en que está ocupado en saludar a Isabel. El carro se pone en movimiento.
José con María entran de nuevo en casa. Ella vuelve a su sitio del rincón semioscuro.
-Si no te importa viajar de noche, yo propondría
salir con la puesta del Sol. El calor, durante el día, es fuerte; la noche, en cambio, estará fresca y serena. Lo digo por ti, para que no cojas demasiado sol. Para mí no es nada el estar bajo el sol intenso, pero tú…
-Como quieras, José. Yo también veo conveniente caminar de noche.
-La casa — dice José — está toda en orden, como también el huertecillo. ¡Vas a ver qué flores más bonitas! Vas a llegar a tiempo de verlas florecer todas. El manzano, la higuera y la vid están repletos de frutos como nunca lo han estado; y he tenido que apuntalar el granado, pues sus ramas están cargadísimas de frutos, maduros ya como jamás se vio en esta época. Y el olivo… Dispondrás de aceite en abundancia. Ha tenido una florescencia milagrosa y no se ha perdido ni una flor. Todas son ya pequeñas aceitunas. Cuando estén maduras, el árbol parecerá lleno de oscuras perlas. Tan bonito como tu huerto no hay ningún otro en Nazaret. La familia está asombrada. Alfeo dice que se trata de un prodigio.
-Obra de tus cuidados».
-¡Oh, no! ¡Yo soy sólo un pobre hombre! ¿Qué he hecho yo realmente? Cuidar un poco los árboles, echar un poco de agua a las flores… Mira, te he hecho una fuente donde acaba el huerto, al lado de la gruta, y he dispuesto allí un pilón. Así no tendrás que salir para coger agua. La he traído de ese manantial que está encima del olivar de Matías. Es pura y abundante. Te he hecho llegar un pequeño regato. He construido un canalillo bien tapado, y ahora llega y canta como un arpa. Me dolía el que tuvieras que ir a la fuente del pueblo y volver cargada con las ánforas llenas de agua.
-Gracias José. ¡Tú eres bueno!
Los dos esposos guardan silencio ahora, como cansados. José incluso se queda transpuesto. María ora. Cae la tarde.
Los huéspedes insisten en que antes de ponerse en camino coman otra vez. José come pan y pescado; María, sólo fruta y leche.
Luego se inicia la marcha. Montan sus burritos. José ha atado sobre su asno, como cuando venían, el baulillo de María, y, antes de que Ella monte en el borriquillo, comprueba que la albardilla esté bien segura. Veo que José observa a María cuando se monta, pero no dice nada.
Bajo las primeras estrellas que empiezan a latir en el cielo, comienza el viaje. Se apresuran, quizás para llegar a las puertas ante de que las cierren. Al salir de Jerusalén y coger la vía de Galilea, ya el cielo sereno está repleto de estrellas y hay un gran silencio en el campo. Sólo se oye el canto de algún ruiseñor y el choque de las pezuñas de los dos borriquillos contra el terreno duro de la vía abrasada por el verano.
-Dice María:
-Es la víspera de Jueves Santo. A algunos les parecerá que la visión está fuera de lugar. Y, sin embargo, tu dolor de amante de mi Jesús Crucificado está en tu corazón, y permanece aunque se presente una dulce visión. Ésta es como el calorcillo producido por una llama: por una parte, fuego todavía; por otra, ya no. El fuego es la llama, no su calor, que no es sino una derivación de ella. Ninguna visión beatífica o pacífica podrá quitar de tu corazón ese dolor. Considéralo más valioso que tu misma vida, porque es el don mayor que Dios puede conceder a quien cree en su Hijo. Además, mi visión, dentro de su paz, no desentona con las solemnidades de esta semana.
Mi José sufrió también su Pasión, que comenzó en Jerusalén cuando notó mi estado; y duró algunos días, como en el caso de Jesús y mío. No fue, espiritualmente, poco dolorosa. Sólo fue la santidad de mi justo esposo lo que la contuvo, y en tal modo, tan digno y secreto, que ha pasado los siglos siendo poco notada.
¡Oh, nuestra primera Pasión! ¿Quién podrá referir su íntima y silenciosa intensidad, y mi dolor al constatar que aún no me había llegado del Cielo la ayuda que esperaba, de revelarle a José el Misterio?
Comprendí que lo ignoraba al verlo conmigo con la misma actitud respetuosa que de costumbre. Si él hubiera sabido que llevaba en mí al Verbo de Dios, habría adorado a ese Verbo cerrado en mi seno con actos de veneración propios de Dios. Sí, José habría realizado esos actos, y yo no habría rehusado recibirlos, no por mí, sino por Aquel que estaba en mí y que yo llevaba, de la misma forma que el Arca de la alianza llevaba el código de piedra y los vasos de maná.
¿Quién podrá describir mi batalla contra el desánimo que pretendía subyugarme para persuadirme de que había esperado en vano en el Señor? ¡Oh, creo que fue la rabia de Satanás! Sentí surgirme la duda a las espaldas, y sentí cómo alargaba ésta sus gélidas zarpas para aprisionarme el alma y detener su oración. La duda… tan peligrosa, letal para el espíritu. Letal, porque es el primer elemento agente de la enfermedad mortal que tiene por nombre «desesperación»; contra él se debe reaccionar con todas las fuerzas, para no perecer en el alma y perder a Dios.
¿Quién podrá exponer con exacta verdad el dolor de José, sus pensamientos, la turbación de sus sentimientos? Él se encontraba, cual barquichuela en medio de una gran tempestad, en un remolino de ideas contrapuestas, en un torbellino de reflexiones a cuál más mordiente y penosa. Era un hombre aparentemente traicionado por su mujer. Veía que se derrumbaban juntos su buen nombre y la estima del mundo; por causa de Ella se veía ya señalado con el dedo y compadecido por el pueblo. Ante la evidencia de un hecho, veía caer muertos el afecto y la estima puestos en mí.
Su santidad aquí resplandece aún más alta que la mía. De ello doy testimonio con afecto de esposa, porque quiero que améis a mi José, a este hombre sabio y prudente, a este hombre paciente y bueno, el cual no está desligado del misterio de la Redención, antes bien, está íntimamente relacionado con él, porque por este misterio apuró el dolor y se consumió, salvándoos al Salvador con su sacrificio y santidad.
Si hubiera sido menos santo, hubiera actuado humanamente, denunciándome como adúltera para que me hubieran lapidado y pereciera conmigo el hijo de mi pecado. Si hubiera sido menos santo, Dios no le habría concedido la guía de su luz en tan ardua prueba. Pero José era santo. Su espíritu puro vivía en Dios, y tenía una caridad encendida y fuerte, y por la caridad os salvó al Salvador, tanto cuando no me acusó ante los ancianos, como cuando, dejándolo todo con diligente obediencia, salvó a Jesús en Egipto.
Aunque breves numéricamente, los tres días de la Pasión de José fueron de tremenda intensidad; como también la mía, esta primera pasión mía. En efecto, yo comprendía su sufrimiento, y no podía aliviarlo en modo alguno, por obediencia al decreto de Dios que me había dicho: «¡Guarda silencio!».
¡Ay, y, llegados a Nazaret, cuando lo vi marcharse, tras un lacónico saludo, cabizbajo y como envejecido en poco tiempo, y no volver por la tarde como solía hacer, os digo, hijos, que mi corazón lloró con grandísima aflicción! Sola, cerrada en mi casa, en la casa en que todo me recordaba el Anuncio y la Encarnación, y donde todo me recordaba a José, desposado conmigo en intachable virginidad, tuve que resistir contra el abatimiento y las insinuaciones de Satanás, y esperar, esperar, tener esperanza, y orar, orar, orar, y perdonar, perdonar, perdonar la sospecha de José, su movimiento interior de justa indignación.
Hijos, es necesario esperar, orar, perdonar, para obtener que Dios intervenga en favor nuestro. Vivid también vosotros vuestra pasión, merecida por vuestras culpas. Yo os enseño a superarla y convertirla en gozo. Esperad sin medida, orad con confianza, perdonad para ser perdonados; el perdón de Dios será, hijos, la paz que deseáis.
Por ahora no os digo nada más. Hasta pasado el triunfo pascual, silencio. Es la Pasión (esta revelación se la dio Dios a María Valtorta en Semana Santa). Sed compasivos para con vuestro Redentor. Oíd sus quejidos, contad sus heridas
y sus lágrimas, cada una de las cuales fue vertida por vosotros, fue padecida por vosotros. Desaparezca cualquier otra visión ante esta que os recuerda la Redención que por vosotros se ha cumplido.
¿Te gustó este artículo? Entra tu email para recibir nuestra Newsletter, es un servicio gratis:
|