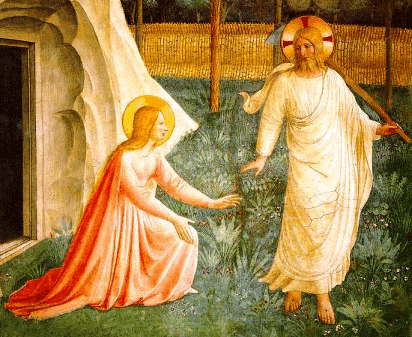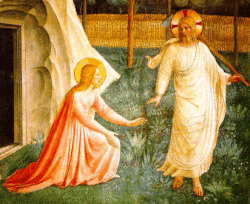JUDAS Y LOS SOLDADOS. LA MADERA DE LA CRUZ
Al principio de su cuidadosa traición, Judas no creía que ésta tuviera el resultado que tuvo. Entregando a Jesús pretendía obtener la recompensa ofrecida y complacer a los fariseos. No pensó en el juicio ni en la crucifixión; sus miras no iban más allá. Sólo pensaba en el dinero, y desde hacía mucho había estado en contacto con algunos fariseos y algunos saduceos astutos que lo adulaban incitándolo a la traición. Judas estaba cansado de la vida errante y penosa de los apóstoles. En los últimos meses había estado robando las limosnas de las que era depositario, y su avaricia, exacerbada por la visión de Magdalena ungiendo los pies de Jesús con caro perfume, lo empujó a consumar su acto. Siempre había esperado de Jesús que estableciera un reino temporal en el que él creía que iba a tener un empleo brillante y lucrativo. Pero, al ir viéndose defraudado en sus expectativas, se dedicó a atesorar dinero. Veía que las penalidades y las persecuciones de los seguidores de Jesús iban en aumento y él quería ponerse a bien con los poderosos enemigos de Nuestro Señor antes de que llegase el peligro. Judas veía que Jesús no llegaría a ser rey, y que, por otra parte, la auténtica dignidad y poder era detentado por el Sumo Sacerdote, y por todos aquellos que estaban a su servicio. Todo esto lo impresionó vivamente. Se iba acercando cada vez más a los agentes del Sumo Sacerdote, que lo adulaban constantemente y le aseguraban, con grancontundencia, que en todo caso, pronto acabarían con Jesús. Él iba escuchando cada vez más los criminales intentos de corrupción y, durante los últimos días, no había hecho más que intentar forzar un acuerdo. Pero los sacerdotes todavía no querían comenzar a obrar y lo trataron con desprecio. Decían que faltaba poco tiempo para la fiesta y que esto causaría desorden y tumulto. Sólo el Sanedrín prestó alguna atención a las proposiciones de Judas. Tras la sacrílega recepción del Sacramento, Satanás se apoderó de él y salió a concluir su crimen. Buscó primero a los negociadores que hasta entonces lo habían lisonjeado y que lo acogieron con fingida amistad. Vinieron después otros entre los cuales estaban Caifás y Anás, pero este último lo trató con considerable altivez y mofa. Andaban indecisos y no estaban seguros del éxito porque no se fiaban de Judas.
Cada uno tenía una opinión diferente y lo primero que preguntaron a Judas fue: «¿Podremos cogerlo? ¿No tiene hombres armados consigo?» Y el traidor respondió: «No, está solo con sus once discípulos; Él está descorazonado y los once son hombres cobardes.» Les urgió a apresar a Jesús, les dijo que era entonces o nunca, que en otra ocasión tal vez no pudiera entregarlo, que ya no volvería a formar parte de sus seguidores. También les dijo que si no cogían a Jesús entonces, éste se escaparía y volvería con un ejército de sus partidarios, para ser proclamado rey. Estas palabras de Judas produjeron su efecto. Sus propuestas fueron aceptadas por él y recibió el precio de su traición: treinta monedas de plata.
Judas, por su lenguaje y sus comentarios, se dio cuenta de que los sacerdotes lo despreciaban, así que, llevado por su orgullo, quiso devolverles el dinero para que lo ofrecieran en el Templo, a fin de parecer a sus ojos como un hombre justo y desinteresado. Pero ellos rechazaron su propuesta, porque era dinero de sangre y no podía ofrecerse en el Templo. Judas vio hasta qué punto lo despreciaban y concibió hacia ellos un profundo resentimiento. No esperaba recoger tan amargos frutos de su traición aun antes de consumarla; pero se había comprometido tanto con aquellos hombres, que estaba en sus manos y no podía librarse de ellos. Lo estuvieron vigilando y no le dejaron salir hasta que les explicó paso por paso lo que tenían que hacer para hacerse con Jesús. Tres fariseos fueron con él cuando bajó a una sala, donde estaban los soldados del Templo, que no eran sólo judíos, sino de todas las naciones. Cuando todo estuvo preparado y se hubo reunido el suficiente número de soldados, Judas corrió al cenáculo, acompañado de un servidor de los fariseos para ver si Jesús estaba todavía allí. De haber estado, hubiera resultado fácil cogerle, cerrando todas las puertas. Una vez hecha la comprobación, debía mandarles la información con un mensajero.
Poco antes de que Judas recibiese el precio de su traición, un fariseo había salido y mandado siete esclavos a buscar madera para preparar la cruz de Jesús, porque en caso de que fuera juzgado al día siguiente no daría tiempo a hacerlo, a causa del principio de la Pascua. Cogieron la madera a un cuarto de legua de allí, de un lugar donde había gran cantidad de madera perteneciente al Templo. Luego la llevaron a una plaza detrás del Tribunal de Caifás. La cruz fue construida de un modo especial, bien fuera porque querían burlarse de su dignidad de Rey, o bien por una casualidad aparente. Se componía de cinco piezas, sin contar la inscripción. Vi otras muchas cosas relativas a la cruz, y se me permitió conocer otras muchas circunstancias relacionadas con eso, pero todo se me ha olvidado.
Judas volvió diciendo que Jesús no estaba en el cenáculo, pero seguro que debía de estar en el monte de los Olivos. Pidió que enviaran con él una pequeña partida de soldados, por miedo a que los discípulos, alarmados, iniciasen una revuelta. Trescientos hombres debían ocupar las puertas y las calles de Ofel, la parte de la ciudad situada al sur del Templo, y el valle del Millo, hasta la casa de Anás, en lo alto de Sión, a fin de actuar como refuerzos de ser necesario, pues se decía que todos en el pueblo de Ofel eran seguidores de Jesús. El traidor les dijo también que tuviesen cuidado de no dejarlo escapar, pues con medios misteriosos había desaparecido muchas veces en el monte, volviéndose invisible a los ojos de los que le acompañaban. Los sacerdotes le contestaron que si alguna vez caía en sus manos, ellos se encargarían de no dejarlo ir.
Judas se puso de acuerdo con quienes lo iban a acompañar. Él entraría en el huerto, delante de ellos, se acercaría a Jesús, y como amigo y discípulo que era de Él, lo saludaría y lo besaría, entonces, los soldados debían presentarse y prenderlo. Los soldados tenían orden de mantenerse cerca de Judas, vigilarlo estrechamente y no dejarlo ir hasta que cogieran a Jesús, porque había recibido su recompensa y temían que se escapase con el dinero y después de todo Jesús no fuera arrestado, o que apresaran a otro en su lugar. El grupo de hombres escogido para acompañar a Judas se componía de veinte soldados de la guardia del Templo y de otros que estaban a las órdenes de Anás y Caifás. Iban ataviados de forma muy parecida a los soldados romanos, pero éstos tenían largas barbas. Los veinte llevaban espadas. Además, algunos tenían picas y llevaban palos con linternas y antorchas, pero cuando emprendieron la marcha, no encendieron más que una, Al principio habían intentado que Judas llevara una escolta más numerosa, pero él dijo que eso los descubriría fácilmente, porque desde el monte de los Olivos se dominaba todo el valle. La mayoría de los soldados se quedaron pues en Ofel y fueron colocados centinelas por todas partes. Judas se marchó con los veinte soldados, pero fue seguido a cierta distancia de cuatro esbirros de la peor calaña, que llevaban cordeles y cadenas. Detrás de éstos venían los seis agentes, con los que Judas había tratado desde el principio.
Los soldados se mostraron amistosos con Judas hasta llegar al lugar donde el camino separa el huerto de los Olivos del de Getsemaní. Una vez allí, se negaron a que siguiera solo, y lo trataron con dureza e insolencia.
EL PRENDIMIENTO DE JESÚS
Cuando Jesús, con los tres apóstoles, llegó a donde se cruzan los caminos de Getsemaní y el huerto de los Olivos, Judas y su gente aparecieron a veinte pasos de allí, a la entrada del camino. Hubo una discusión entre Judas y los soldados, porque aquél quería que se apartasen de él para poder acercarse a Jesús como amigo, a fin de que no pareciera que iba con ellos, pero los soldados le dijeron con rudeza: «Ni hablar, amigo, no te escurrirás de nuestras manos hasta que tengamos al Galileo.» Viendo que los ocho apóstoles corrían hacia Jesús al oír la disputa, llamaron a los cuatro esbirros que los seguían a cierta distancia. Cuando Jesús y los tres apóstoles vieron, a la luz de la antorcha, aquella tropa de gente armada, Pedro quiso echarlos de allí por la fuerza y dijo: «Señor, nuestros compañeros están cerca de aquí, ataquemos a los soldados.» Pero Jesús le dijo que se mantuviera tranquilo y retrocedió algunos pasos. Cuatro de los discípulos salieron en ese momento del huerto de Getsemaní y preguntaron qué sucedía. Judas quiso contestarles y despistarlos contándoles cualquier cosa, pero los soldados se lo impidieron. Estos cuatro discípulos eran Santiago el Menor, Felipe, Tomás y Natanael; este último era hijo del anciano Simeón, y junto con algunos otros enviados por los amigos de Jesucristo para saber noticias de Él, se había encontrado en Getsemaní con los ocho apóstoles. Otros discípulos andaban por aquí y por allí observando y prestos a huir si era necesario.
Jesús se acercó a la tropa y dijo en voz alta e inteligible: «¿A quién buscáis?» Los jefes de los soldados respondieron: «A Jesús de Nazareth». «Soy yo», replicó Jesús. Apenas había pronunciado estas palabras cuando los soldados cayeron al suelo como atacados de una apoplejía. Judas, que estaba todavía junto a ellos, se sorprendió, e hizo ademán de acercarse a Jesús. Nuestro Señor le tendió la mano y le dijo: «Amigo mío, ¿a qué has venido?» Y Judas, balbuceando, le habló de un asunto que le habían encargado. Jesús le respondió algo parecido a «Más te valdría no haber nacido», pero no recuerdo las palabras exactas. Mientras tanto, los soldados se habían puesto de pie y se acercaron a Jesús esperando el beso del traidor, que sería la señal para que ellos reconocieran al nazareno. Pedro y los demás discípulos rodearon a Judas y le llamaron traidor y ladrón; él intentó defenderse con toda clase de mentiras, pero no le sirvió de nada, porque los soldados lo defendían contra los apóstoles y con su actitud dejaban clara la verdad.
Jesús preguntó por segunda vez: «¿A quién buscáis?» Ellos volvieron a responder: «A Jesús de Nazaret.» «Soy yo, ya os lo he dicho; yo soy aquel a quien buscáis; dejad a estos que sigan su camino.» A estas palabras, los soldados cayeron por segunda vez con convulsiones semejantes a las de la epilepsia, y Judas fue rodeado de nuevo por los apóstoles, exasperados contra él. Jesús les dijo a los soldados: «Levantaos», y ellos lo hicieron, al principio mudos de terror. Cuando recuperaron el habla conminaron a Judas a que les diera la señal convenida, pues tenían orden de coger a aquel a quien él besara. Entonces Judas se acercó a Jesús y le dio un beso, diciendo: «Maestro, yo te saludo.» Jesús le dijo: «Judas, ¿vendes al Hijo del Hombre con un beso?» Entonces los soldados rodearon inmediatamente a Jesús y los esbirros que se habían acercado lo sujetaron. Judas quiso huir, pero los apóstoles no se lo permitieron; se abalanzaron sobre los soldados, gritando: «Maestro, ¿debemos atacarlos con la espada?» Pedro, más impetuoso que los otros, cogió la suya, y, sin esperar la respuesta de Jesús, se lanzó contra Maleo, criado del Sumo Sacerdote, que intentaba apartar a los apóstoles, y le cortó la oreja derecha. Maleo cayó al suelo y siguió un gran tumulto.
Los esbirros querían atar a Jesús; los soldados los rodeaban. Cuando Pedro hirió a Maleo, el resto de los soldados se dispusieron a repeler el ataque de los discípulos que se acercaban, y a perseguir a los que huían. Cuatro discípulos aparecieron a lo lejos, y parecían dispuestos a intervenir, pero los soldados estaban todavía aterrorizados por su última caída, y no se atrevían a alejarse y dejar a Jesús sin un cierto número de hombres que lo vigilaran. Judas, que había huido tan pronto como dio el beso de traidor, fue detenido a poca distancia por algunos discípulos que le llenaron de insultos y reproches; pero los seis fariseos que venían detrás lo liberaron, y él escapó mientras los cuatro esbirros se ocupaban de atar a Nuestro Señor.
En cuanto Pedro atacó a Maleo, Jesús le había dicho en seguida: «Guarda tu espada en la vaina, pues el que empuña la espada, por espada perecerá. ¿Crees tú que yo no puedo pedir a mi Padre que me envíe dos legiones de ángeles? ¿Cómo van a cumplirse las profecías si lo que debe ser hecho no se hace?» Después dijo: «Dejadme curar a este hombre.» Y acercándose a Maleo, tocó su oreja, rezó y se restituyó. Los soldados estaban a su alrededor, con los esbirros y los seis fariseos, quienes, lejos de conmoverse con el milagro, seguían insultándolo diciéndole a la tropa: «Es un enviado del diablo. La oreja parecía cortada por sus brujerías, y por sus mismas artimañas ahora parece pegada de nuevo.»
Entonces, Jesús, dirigiéndose a ellos, dijo: «Habéis venido a cogerme como a un asesino, con armas y palos; todos los días he estado predicando en el Templo y no me habéis prendido. Pero ésta es vuestra hora, el poder de las tinieblas ha llegado.»
Los fariseos mandaron que lo atasen todavía más fuerte y se burlaban de él diciéndole: «No has podido vencernos con tus hechizos.» Jesús contestó, pero no recuerdo sus palabras; después de eso, los discípulos huyeron. Los cuatro esbirros y los seis fariseos no cayeron cuando los soldados fueron afectados por el ataque, porque, como luego me fue revelado, estaban totalmente entregados al poder de Satanás, lo mismo que Judas, que tampoco cayó aunque estaba al lado de los soldados. Todos los que cayeron y se levantaron llegaron a convertirse después en cristianos. Estos soldados sólo habían rodeado a Jesús, pero no le habían puesto las manos encima. Maleo se convirtió instantáneamente tras su curación, y durante la Pasión sirvió de mensajero entre María y los otros amigos de Nuestro Señor.
Los esbirros ataron a Jesús con la brutalidad de un verdugo. Eran paganos y de lo más bajo que se pueda imaginar. Eran pequeños, robustos y muy ágiles; por el color de su piel y su complexión, parecían esclavos egipcios; llevaban el cuello, los brazos y las piernas desnudos. Ataron a Jesús las manos sobre el pecho con cuerdas nuevas y muy duras. Le ataron el puño derecho debajo del codo izquierdo, y el puño izquierdo debajo del codo derecho. Alrededor de la cintura le pusieron una especie de cinturón con puntas de hierro, al cual le fijaron las manos con ramas de sauce; al cuello le pusieron una especie de collar de puntas, del cual salían dos correas que se cruzaban sobre el pecho como una estola, e iban sujetas al cinturón. De éste salían cuatro cuerdas con las cuales tiraban al Señor de un lado y de otro de la manera más cruel. Todas las cuerdas eran nuevas y yo creo que fueron compradas por los fariseos cuando acordaron arrestar a Jesús.
Encendieron las antorchas y la procesión se puso en marcha. Diez soldados caminaban delante; les seguían los esbirros, que iban tirando de Jesús por las cuerdas; detrás de ellos, los fariseos, que lo llenaban de injurias; los otros diez soldados cerraban la marcha. Los discípulos iban siguiéndolos a cierta distancia, dando gritos y fuera de sí por la pena. Juan seguía de cerca a los últimos soldados, hasta que los fariseos, viéndolo solo, ordenaron a los guardias que lo cogieran. Los soldados obedecieron y corrieron hacia él; pero logró huir dejando entre sus manos la prenda por la cual lo habían cogido. Se le habían quedado la sobretúnica, y no le quedaba puesto más que una túnica interior, corta y sin mangas, y una banda de lienzo que los judíos llevan ordinariamente alrededor del cuello, de la cabeza y de los brazos. Los esbirros maltrataban a Jesús de la manera más cruel, para adular bajamente a los seis fariseos, que estaban llenos de odio y de rabia contra el Salvador. Lo llevaban por caminos ásperos por encima de las piedras, por el lodo, e iban tirando de las cuerdas con toda su fuerza. En la mano llevaban otras cuerdas con nudos, y con ellas le pegaban, como un carnicero pega a la res que lleva a la carnicería. Acompañaban este cruel trato de insultos tan innobles e indecentes, que no puedo repetirlos. Jesús estaba descalzo; además de su túnica ordinaria llevaba una túnica de lana sin costuras y una sobrevesta por encima. Cuando lo prendieron no recuerdo que presentasen ninguna orden ni documento legal de arresto. Lo trataron como a una persona fuera de la ley.
La comitiva avanzaba a buen paso. Cuando abandonaron el camino que queda entre el huerto de los Olivos y el de Getsemaní, torcieron a la derecha y pronto alcanzaron el puente sobre el torrente de Cedrón. Jesús no había pasado por este puente al ir al huerto de los Olivos, sino que tomó un camino que daba un rodeo por el valle de Josafat, y conducía a otro puente más al sur. El de Cedrón era muy largo, porque se extendía más allá de la ensenada del torrente, a causa de la desigualdad del terreno. Antes de llegar a ese puente, vi como Jesús cayó dos veces en el suelo, a causa de los violentos tirones que le daban. Pero cuando llegaron a la mitad del puente dieron rienda suelta a sus brutales inclinaciones; empujaron a Jesús con tal violencia que lo echaron desde allí al agua, diciéndole que saciara su sed. Si Dios no lo hubiera protegido, la simple caída hubiera bastado para matarlo. Cayó primero sobre sus rodillas y luego sobre su cara, que pudo cubrirse con las manos que, si antes habían estado atadas, ahora estaban libres. No sé si por milagro o porque los soldados habían cortado las cuerdas antes de empujarlo al agua. La marca de sus rodillas, sus pies y sus codos, quedó milagrosamente impresa en la piedra donde cayó, y esta marca fue después un motivo de veneración para los cristianos. Esas piedras eran menos duras que el corazón de los impíos hombres que rodeaban a Nuestro Señor, y les tocó ser testigos de aquellos terribles momentos del Poder Divino.
No había visto beber a Jesús ni un trago, a pesar de la sed ardiente que siguió a su agonía en el huerto de los Olivos, pero sí bebió entonces agua del Cedrón, cuando lo arrojaron en él, y entonces lo oí repetirse estas proféticas palabras de los Salmos que dicen: «En el camino beberá agua del torrente.» Los esbirros sujetaban siempre los cabos de las cuerdas con las que Jesús estaba atado. Como no pudieron hacerle atravesar el torrente, a causa de una obra de albañilería que había al lado opuesto, lo hicieron volver atrás y lo arrastraron de nuevo hasta arriba, hasta el borde del puente. Entonces, estos miserables lo hicieron caminar a empujones por él, llenándolo de insultos. Su larga túnica de lana, toda empapada en agua, se pegaba a sus miembros, y apenas podía caminar. Al otro lado del puente, cayó otra vez en el suelo. Lo levantaron con violencia, pegándole con las cuerdas, y ataron a su cintura los bordes de su túnica mojada en medio de los insultos más infames. No era aún medianoche, cuando vi a Jesús al otro lado del Cedrón, arrastrado inhumanamente por los cuatro esbirros por un estrecho sendero, lleno de piedras, cardos y espinas. Los seis brutales fariseos caminaban tan cerca de Él como podían, pinchándolo constantemente con la punta de sus bastones, y viendo que los pies desnudos de Jesús eran desgarrados con las piedras o las espinas, exclamaban con cruel ironía: «Su precursor, Juan Bautista, no le ha preparado un buen camino», o bien: «Las palabras de Malaquías: «Enviaré a mi ángel para prepararte el camino», no pueden aplicarse aquí», etcétera. Y cada burla de ellos era como un estímulo para los esbirros, que incrementaban entonces su crueldad.
Los enemigos de Jesús vieron sin embargo que algunas personas iban apareciendo a la distancia, pues muchos discípulos se habían juntado al enterarse de que su Maestro había sido arrestado, y querían saber qué iba a pasar con Él. Ver a esa gente hacía sentir incómodos a los fariseos, que, temiendo algún ataque para intentar rescatar a Jesús, dieron voces para que les enviasen refuerzos. Vi salir de la puerta situada al mediodía del Templo unos cincuenta soldados portando antorchas y al parecer dispuestos a todo. El comportamiento de esos hombres era ofensivo; llegaban dando fuertes gritos, tanto para anunciar que acudían como para felicitarse por el éxito de la expedición. Cuando se juntaron con la escolta de Jesús, causaron gran revuelo y entonces vi a Maleo y a algunos otros que acudían como para felicitarse por el éxito de la expedición, aprovechar la confusión ocasionada para escaparse al monte de los Olivos.
Cuando esta nueva tropa salió del arrabal de Ofel por la puerta de Mediodía, vi a los discípulos que se habían ido juntando a cierta distancia, dispersarse, unos hacia un lado y otros hacia otros. La Santísima Virgen y nueve de las santas mujeres, llevadas por su inquietud, fueron directamente al valle de Josafat, acompañadas por Lázaro, Juan, el hijo de Marcos, el hijo de Verónica y el hijo de Simón. Este último se hallaba en Getsemaní, con Natanael y los ocho apóstoles, y había huido cuando aparecieron los soldados. Estaba contándole a la Santísima Virgen lo que había pasado, cuando las tropas de refresco se unieron a las que llevaban a Jesús, y ella oyó sus gritos estridentes y vio las luces de las antorchas que portaban. Esa visión fue superior a sus fuerzas y la Virgen perdió el sentido. Juan la llevó a casa de María, la madre de Marcos.
Los cincuenta soldados eran un destacamento de una tropa de trescientos hombres que ocupaban la puerta y las calles de Ofel, pues el traidor Judas había dicho al Sumo Sacerdote que los habitantes de Ofel, pobres obreros en su mayoría, eran seguidores de Jesús y que podía temerse de ellos que intentaran libertarlo. El traidor sabía bien que Jesús había consolado, predicado, socorrido y curado a un gran número de aquellos pobres obreros. La mayor parte de aquella pobre gente, después de Pentecostés, se unieron a la primera comunidad cristiana. Cuando los cristianos se separaron de los judíos y construyeron casas y levantaron tiendas para la comunidad, las situaron entre Ofel y el monte de los Olivos, y allí vivió san Esteban.
Los pacíficos habitantes de Ofel fueron despertados por los gritos de los soldados. Salieron de sus casas y corrieron a las calles, para ver lo que sucedía. Pero los soldados los empujaban brutalmente hacia sus casas, diciéndoles: «Jesús, el malhechor, vuestro falso profeta, ha sido apresado; el Sumo Sacerdote va a juzgarlo y será crucificado.» Al oír eso no se oían más que gemidos y llantos. Aquella pobre gente, hombres y mujeres, corrían aquí y allá llorando, o se ponían de rodillas con los brazos abiertos y gritaban al cielo recordando la bondad de Jesús. Pero los soldados los empujaban y los hacían entrar por fuerza en sus casas y no se cansaban de injuriar a Jesús, diciendo: «Ved aquí la prueba de que es un agitador del pueblo». Sin embargo, no se atrevían a proceder con violencia, temiendo una insurrección, y se contentaban con alejar a la gente del camino por el que debía seguir Jesús.
Mientras tanto, la tropa inhumana que conducía al Salvador, se acercaba a la puerta de Ofel. Jesús se había caído de nuevo y parecía no poder más. Entonces uno de los soldados, movido a compasión, dijo a los otros: «Ya veis que este pobre hombre está exhausto y no puede con el peso de las cadenas. Si hemos de conducirlo vivo al Sumo Sacerdote, aflojadle las manos para que al menos pueda apoyarse cuando caiga.» La tropa se paró y los esbirros le aflojaron las cuerdas; mientras tanto, un soldado compasivo le trajo un poco de agua de una fuente cercana. Jesús le dio las gracias citando un pasaje de un profeta, que habla de fuentes de agua viva, y esto le valió mil injurias de parte de los fariseos. Vi a estos dos soldados de repente iluminados por la gracia. Se convirtieron antes de la muerte de Jesús e inmediatamente se unieron a sus discípulos.
La procesión se puso en marcha de nuevo y llegaron a la puerta de Ofel. Los soldados apenas podían contener a los hombres y mujeres que se precipitaban por todas partes. Era un espectáculo doloroso ver a Jesús pálido, desfigurado, lleno de heridas, con el cabello en desorden y la túnica húmeda y manchada, arrastrado con cuerdas y empujado con palos como un pobre animal al que llevan al matadero, entre esbirros sucios y medio desnudos y soldados groseros e insolentes. En medio de la multitud afligida, los habitantes de Ofel tendían hacia Él las manos que había curado de la parálisis y con la voz que Él les había dado, suplicaban a los verdugos: «Soltad a ese hombre, soltadle. ¿Quién nos consolará? ¿Quién curará nuestros males?»; y lo seguían con los ojos llenos de lágrimas que le debían la luz.
Pero al llegar al valle, mucha gente de la clase más baja del pueblo, excitada por los soldados y por los enemigos de Nuestro Señor, se habían unido a la escolta, y maldecían e injuriaban a Jesús y los ayudaban a empujar e insultar a los pacíficos habitantes de Ofel. La escolta siguió bajando, y después pasó por una puerta abierta en la muralla; dejaron a la derecha un gran edificio, restos de las obras de Salomón, y a la izquierda el estanque de Betsaida; después se dirigieron al oeste siguiendo una calle llamada Millo. Entonces torcieron un poco hacia Mediodía y, subiendo hacia Sión, llegaron a la casa de Anás. En todo el camino no cesaron de maltratar a Jesús. Desde el monte de los Olivos hasta la casa de Anás, se cayó siete veces.
Los vecinos de Ofel, todavía consternados y agobiados por la pena, cuando vieron a la Santísima Virgen que, acompañada por las santas mujeres y algunos amigos se dirigía a casa de María, la madre de Marcos, situada al pie de la montaña de Sión, redoblaron sus gritos y lamentos, y se apretaron tanto alrededor de María, que casi la llevaban en volandas. María estaba muda de dolor y no despegó los labios al llegar a casa de María, madre de Marcos, hasta la llegada de Juan, quien le contó lo que había visto desde que Jesús salió del cenáculo. Después condujeron a la Virgen a casa de Marta, que vivía cerca de Lázaro. Pedro y Juan, que habían seguido a Jesús a distancia, corrieron a ver a algunos servidores del Sumo Sacerdote a quienes Juan conocía, con idea de lograr así entrar en las salas del Tribunal adonde su Maestro había sido conducido. Estos sirvientes, amigos de Juan, actuaban como mensajeros, y debían ir casa por casa de los ancianos y otros miembros del Consejo y avisarlos de que habían sido convocados. Deseaban ayudar a los dos apóstoles, pero no se les ocurrió sino vestirlos con una capa igual a la suya y que les ayudaran a llevar las convocatorias, a fin de poder entrar en el Tribunal disfrazados, del cual estaban echando a todo el mundo. Los apóstoles se encargaron de convocar a Nicodemo, José de Arimatea y otras personas bien intencionadas, pues eran miembros del Consejo, y de esta manera consiguieron avisar a algunos amigos de su Maestro, que los fariseos por sí mismos no hubieran convocado. Judas, mientras tanto, andaba errante, con el diablo a su lado, como un insensato, por los barrancos de la parte sur de Jerusalén, donde se vertían los escombros e inmundicias de la ciudad…
MEDIDAS QUE TOMAN LOS ENEMIGOS DE JESÚS PARA LOGRAR SUS PROPÓSITOS
Anás y Caifás fueron informados en el acto del prendimiento de Jesús y empezaron a disponerlo todo. En su casa reinaba gran actividad. Las salas estaban iluminadas, las entradas con vigilantes, los mensajeros corrían por la ciudad para convocar a los miembros del Consejo, a los escribas y a todos los que debían tomar parte en el juicio. Muchos habían estado aguardando en casa de Caifás el resultado. Los ancianos de los diferentes estamentos acudieron también. Como los fariseos, saduceos y herodianos de todo el país se habían congregado en Jerusalén con motivo de la fiesta, y desde hacía largo tiempo se albergaban propósitos contra Jesús por parte de todos ellos y del Gran Consejo, el Sumo Sacerdote convocó a los que tenían más odio contra Nuestro Señor, con la orden de reunir y aportar todas las pruebas y testimonios posibles para el momento del juicio. Todos estos hombres, perversos y orgullosos, de Cafarnaum, Nazaret, Tirza, Gabara, etc., a los cuales Jesús había dicho muchas veces la verdad en presencia del pueblo, se encontraban en ese momento en Jerusalén. Cada uno buscaba entre la gente de su país, que había acudido a la fiesta, algunos que, por dinero, quisieran presentarse como acusadores contra Jesús. Pero todo, excepto algunas evidentes calumnias, se reducía a repetir las acusaciones que Jesús tantas veces había rebatido en las sinagogas.
No obstante, todos los enemigos de Jesús estaban llegando al Tribunal de Caifás, conducida por los fariseos y los escribas de Jerusalén, a los que se añadían muchos de los vendedores que Jesús echó del templo; muchos doctores orgullosos a los cuales había dejado sin argumentos en presencia del pueblo y algunos que no podían perdonarle el haberlos convencido de su error y llenado de confusión. Había asimismo una gran cantidad de impenitentes pecadores a los que él se había negado a curar, otros cuyos males habían vuelto a aquejar, jóvenes que no habían sido aceptados como discípulos, avariciosos a los que había exaltado con su generosidad; los defraudados en sus expectativas de un reino terrenal, corruptores a cuyas víctimas Él había convertido, y, en fin, todos los emisarios de Satán que por allí andaban. Esta escoria del pueblo judío fue puesta en movimiento y excitada por algunos de los principales enemigos de Jesús y acudía de todos lados al palacio de Caifás, para acusar falsamente de todos los crímenes al verdadero Cordero sin mancha, el que toma sobre sí los pecados del mundo para su expiación.
Mientras esta turba impura se agitaba, mucha gente piadosa y amigos de Jesús estaban desconcertados y afligidos, pues no sabían el misterio que se iba a cumplir; andaban de aquí para allá, escuchaban todo lo que se decía del Maestro y gemían de desesperación. Si hablaban, los echaban; si callaban, los miraban de reojo; otros vacilaban y se escandalizaban. El número de los que perseveraban era pequeño; caminaban tristes y abatidos y sufrían en silencio. Entonces sucedía lo mismo que sucede hoy: se quiere servir a Dios pero sin dificultades, en lo fácil, que la cruz sea sostenida por otros.
Una vez acabados los preparativos de la fiesta, la grande y densa ciudad y las tiendas de los extranjeros que habían venido para la Pascua, se hallaban sumidos en el reposo tras las fatigas del día, cuando la noticia del arresto de Jesús los despertó a todos, enemigos y amigos, y por todos los puntos de la ciudad veíanse ponerse en movimiento a las personas convocadas por los mensajeros del Sumo Sacerdote. Caminaban a la luz de la luna o de sus antorchas por las calles desiertas a aquella hora, pues la mayoría de las casas carecían de ventanas exteriores, y las aberturas y puertas daban a un patio interior. Todos se dirigían directamente hacia Sión. Se oía llamar a las puertas, para despertar a los que aún dormían; en muchos sitios se producía alboroto, y mucha gente temió una insurrección. Los curiosos y los criados estaban atentos a lo que pasaba para ir a contarlo en seguida a los demás; el miedo a la revuelta hacía que se oyeran cerrar y atrancar muchas puertas.
La mayoría de los apóstoles y discípulos, llenos de terror, se movían por los valles que rodean Jerusalén y se escondían en las grutas del monte de los Olivos. Temblaban al encontrarse, se pedían noticias en voz baja, y el menor ruido interrumpía las conversaciones. Cambiaban sin cesar de escondrijo y se acercaban tímidamente a la ciudad en busca de noticias.
Mucha gente clama contra Jesús, muchos de los que más gritan han sido antes seguidores de Nuestro Señor, pero estos hipócritas ahora lanzan acusaciones contra Él. El asunto es mucho más serio de lo que en un principio parecía. Me gustaría saber cómo van a arreglárselas Nicodemo y José de Arimatea, que, a causa de su amistad con el Maestro y con Lázaro, no cuentan con la confianza del Sumo Sacerdote. Sin embargo, todo vamos a verlo.
El ruido era cada vez mayor alrededor del Tribunal de Caifás. Esta parte de la ciudad está inundada de luz de las antorchas y las lámparas. Los soldados romanos no intervienen en nada de lo que está pasando. No comprenden la excitación de la gente, pero han reforzado la vigilancia y doblado las guardias.
Alrededor de Jerusalén se oían los berridos de los muchos animales que los extranjeros habían traído para sacrificar. Inspiraba una cierta compasión el balido de los innumerables corderos que debían ser inmolados en el Templo al día siguiente. Uno solo iba a ser ofrecido en sacrificio sin abrir la boca, semejante al cordero al que conducen al matadero y no se resiste; el Cordero de Dios, puro y sin mancha; el verdadero cordero pascual, el propio Jesucristo.
El cielo estaba oscuro y la luna, de aspecto amenazador, se veía de color rojo; parecía ella también trastornada y temerosa de llegar a su plenitud, pues Jesús iba a morir en este momento. Al sur de la ciudad corre Judas Iscariote, torturado por su conciencia; solo, huyendo de su sombra, impulsado por el demonio. El infierno está desatado y miles de malos espíritus incitan por todas partes a los pecadores. La rabia de Satanás se aplica a aumentar la carga del Cordero. Los ángeles oscilan entre la pena y la alegría; quisieran postrarse ante el trono de Dios y obtener su permiso para socorrer a Jesús, pero sólo pueden adorar el milagro de la Divina Justicia y de la misericordia de Dios, que está en el cielo desde la eternidad y que ahora todo debe cumplirse. Pues los ángeles, al igual que nosotros, también creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen; que esta noche padecerá bajo Poncio Pilatos; que mañana será crucificado, muerto y sepultado; que subirá a los cielos, donde estará sentado a la diestra de Dios Padre y que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos; creen también en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica, la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
JESÚS ANTE ANÁS
A medianoche Jesús fue llevado al palacio de Anás y conducido a una gran sala. En la parte opuesta de la misma estaba sentado Anás, rodeado de veintiocho consejeros. Su silla estaba sobre una tarima a la que se subía por unos escalones. Jesús, rodeado aún de una parte de los soldados que lo habían arrestado, fue arrastrado por los esbirros hasta el primero de los escalones. El resto de la sala estaba abarrotada de soldados, de populacho, de criados de Anás y de falsos testigos que después debían acudir a casa de Caifás. Anás esperaba con gozo e impaciencia la llegada del Salvador. Estaba lleno de odio y sentía una alegría cruel porque Jesús hubiera caído por fin en sus manos. Era presidente de un Tribunal encargado de vigilar la pureza de la doctrina y de acusar delante del Sumo Sacerdote a quienes atentaban contra ella.
Jesús permanecía de pie, delante de Anás, pálido, desfigurado, silencioso, con la cabeza baja. Los verdugos sostenían los cabos de las cuerdas con las que tenía atadas las manos. Anás, viejo, flaco y seco, de barba rala, henchido de insolencia y orgullo, se sentó con una sonrisa irónica, fingiendo no saber por qué estaba Jesús allí y extrañándose de que Jesús fuese el prisionero que le había sido anunciado. Le dijo: «Pero ¿cómo?, ¿no eres tú Jesús de Nazaret? ¿Y qué haces aquí?, ¿dónde están tus discípulos y tus numerosos seguidores? ¿Dónde está tu reino? Me temo que las cosas no han ido como tú esperabas. Creo que las autoridades han descubierto que no has comido el cordero pascual, del modo adecuado, en el Templo y donde debías hacerlo. ¿Es que quieres crear una nueva doctrina? ¿Quién te ha dado permiso para predicar? ¿Dónde has estudiado? Habla, ¿cuál es tu doctrina? ¿Callas? ¡Habla te ordeno!»
Entonces Jesús levantó la cabeza, miró a Anás y dijo: «He hablado ya en público innumerables veces delante de todo el mundo; he predicado siempre en el Templo, en las sinagogas donde se reúnen todos los judíos; jamás he dicho nada en secreto, todo el mundo ha podido oír mis palabras. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han venido a escucharme; mira a tu alrededor, están aquí, ellos saben lo que he dicho.» A estas palabras de Jesús el rostro de Anás se contrajo de rabia y furor. Un infame esbirro que estaba cerca de Jesús lo advirtió, y el muy miserable dio, con su mano cubierta con un guante de hierro, una bofetada en el rostro del Señor, diciéndole: «¿Así respondes al pontífice?» Jesús, a consecuencia de la violencia del golpe, cayó de lado sobre los escalones y la sangre le corrió por el rostro. La sala se llenó de insultos y risotadas y amargas palabras resonaron en ella. Los esbirros pusieron a Jesús en pie de malos modos; Nuestro Señor prosiguió luego con voz calmada: «Si he hablado mal, dime en qué; pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?»
Exasperado Anás por la serenidad de Jesús mandó a todos los que estaban presentes que prestaran testimonio de lo que le habían oído decir. Entonces estalló un sinfín de confusos clamores y de groseras imprecaciones. «Ha dicho que era rey, que Dios era su Padre, que los fariseos eran una generación adúltera; subleva al pueblo; cura en sábado; se deja llamar Hijo de Dios y Enviado por Dios; no observa los ayunos; come con los impuros, los paganos, con publícanos y pecadores; se junta con las mujeres de mala vida; engaña al pueblo con palabras de doble sentido; etc., etc.» Todas estas acusaciones eran vociferadas a la vez; algunos de los acusadores lo insultaban y le dirigían gestos amenazantes y groseros, y los guardias le pegaban y le injuriaban también mientras le decían: «Habla. ¿Por qué no contestas a sus acusaciones?» Anás y sus consejeros añadían burlas a estos ultrajes y le decían: «¿Ésta es tu doctrina? Contéstanos gran soberano, hombre enviado por Dios, danos una muestra de tu poder.» Después Anás añadió: «¿Quién eres tú? Tan sólo el hijo de un oscuro carpintero.» A continuación, pidió material de escritura y en una gran hoja escribió una serie de grandes letras, cada una significando una acusación contra Nuestro Señor. Después enrolló la hoja y la metió dentro de una calabacita vacía que tapó con cuidado y ató a una caña. Se la presentó a Jesús, diciéndole con ironía: «Toma, éste es el cetro de tu reino; aquí constan todos tus títulos, tus dignidades y todos tus derechos. Llévaselos al Sumo Sacerdote para que reconozca tu misión y te trate según tu dignidad. Que le aten las manos a este rey y lo lleven ante el Sumo Sacerdote.» Maniataron de nuevo a Jesús, sujetando también con ellas el simulacro de cetro que contenía las acusaciones de Anás, y lo condujeron a casa de Caifás, en medio de las burlas, de las injurias y de los malos tratos de la multitud.
JESÚS ES CONDUCIDO DE ANÁS A CAIFÁS
La casa de Anás quedaba a unos trescientos pasos de la de Caifás. El camino, flanqueado por paredes y casas bajas, todas ellas dependencias del Tribunal del Sumo Pontífice, estaba iluminado con faroles y abarrotado de judíos que vociferaban y se agitaban. Los soldados a duras penas podían abrirse paso entre la multitud. Los que habían ultrajado a Jesús en casa de Anás, repetían sus ultrajes delante del pueblo, y Nuestro Señor fue vejado y maltratado durante todo el camino. Yo vi a hombres armados haciendo retroceder a algunos grupos que parecían compadecerse de Nuestro Señor y dar dinero a los que más se distinguían por su brutalidad con Él y dejarlos entrar en el patio de Caifás.
Para llegar al Tribunal de Caifás hay que atravesar un primer patio exterior y se entra después en otro patio interior que rodea todo el edificio. La casa es rectangular. En la parte de delante hay una especie de atrio descubierto rodeado de tres tipos de columnas, que forman galerías cubiertas. A continuación, detrás de unas columnas bajas, hay una sala casi tan grande como el atrio, donde están las sillas de los miembros del Consejo sobre una elevación en forma de herradura a la que se llega tras muchos escalones. La silla del Sumo Sacerdote ocupa en el medio el lugar más elevado. El reo permanece en el centro del semicírculo. A uno y otro lado y detrás de los jueces hay tres puertas que comunican con una sala ovalada rodeada de sillas, donde tienen lugar las deliberaciones secretas. Entrando en esta sala desde el Tribunal se ven a derecha e izquierda puertas que dan al patio interior. Saliendo por la puerta de la derecha, se llega al patio, por la de la izquierda, a una prisión subterránea que está debajo de esta última sala.
Todo el edificio y los alrededores estaban iluminados por antorchas y lámparas y había tanta luz como si fuese de día. En medio del atrio se había encendido un gran fuego en un hogar cóncavo de cuyos lados partían los conductos para el humo. Alrededor del fuego se apiñaban soldados, empleados subalternos, testigos de la más ínfima categoría, comprados con dinero. Entre ellos había también mujeres que daban de beber a los soldados un licor rojizo y cocían panes que luego vendían.
La mayor parte de los jueces estaban ya sentados alrededor de Caifás, los otros fueron llegando sucesivamente. Los acusadores y los falsos testigos llenaban el atrio. Había allí una inmensa multitud a la que había que contener con fuerza para que no invadieran la sala del Consejo. Un poco antes de la llegada de Jesús, Pedro y Juan, vestidos como mensajeros, habían conseguido entrar camuflados entre la multitud y se hallaban en el patio exterior. Juan, con la ayuda de un empleado del Tribunal a quien conocía, pudo penetrar hasta el segundo patio, cuya puerta cerraron detrás de él a causa de la mucha gente. Pedro, que se había quedado un poco rezagado, se encontró ya la puerta cerrada, y no quisieron abrirle. Allí se hubiera quedado a pesar de los esfuerzos de Juan, si Nicodemo y José de Arimatea, que llegaban en aquel instante, no le hubiesen hecho entrar con ellos. Los dos apóstoles, despojados ya de los vestidos que les habían prestado, se colocaron en medio de la multitud que llenaba el vestíbulo, en un sitio desde donde podían ver a los jueces. Caifás estaba sentado en medio del semicírculo, rodeado por los setenta miembros del Sanedrín. A ambos lados de ellos estaban los funcionarios públicos, los escribas, los ancianos, y, detrás, los falsos testigos. Había soldados colocados desde la entrada hasta el vestíbulo, a través del cual Jesús debía ser conducido.
La expresión de Caifás era solemne en extremo, pero su gravedad iba acompañada de indicios de sorpresiva rabia y siniestras intuiciones. Iba ataviado con una capa larga de color oscuro, bordada con flores y ribeteada de oro, sujeta sobre el pecho y los hombros con unos broches de brillante metal. Iba tocado con una especie de mitra de obispo, de cuyas aberturas laterales pendían unas tiras de seda. Caifás llevaba allí algún tiempo, esperando junto a sus consejeros. Su impaciencia y su rabia eran tales, que sin poderse contener, bajó los escalones y, a grandes zancadas, se fue hasta el atrio para preguntar con ira si Jesús no llegaba. Viendo la procesión que se acercaba, Caifás volvió a su sitio.
JESÚS ANTE CAIFÁS
Jesús fue introducido en el atrio entre gritos, insultos y golpes. Al pasar cerca de Juan y de Pedro, los miró sin volver la cabeza, para no comprometerlos con su reconocimiento. En cuanto estuvo en presencia del Consejo, Caifás exclamó: «Al fin estás aquí, enemigo de Dios, blasfemo, que alteras la paz de esta santa noche.» La calabaza que contenía las acusaciones de Anás fue desatada del ridículo cetro colocado entre las manos de Jesús. Después de leerlas, Caifás arremetió a preguntas burlescas contra Nuestro Señor; los verdugos le pegaban y empujaban con unos palos puntiagudos, diciéndole: «¡Contesta de una vez! ¡Habla! ¿Te has quedado mudo?» Caifás, cuyo temperamento era mucho más soberbio y arrogante que el de Anás, había dirigido a Jesús un millar de preguntas una tras otra, pero Nuestro Señor permanecía en silencio, con la mirada baja. Los esbirros querían obligarle a hablar, reiterando los empujones y los golpes.
Los testigos fueron llamados a declarar. En primer lugar los de clase más baja, cuyas acusaciones eran incoherentes e inconsistentes, como lo habían sido en el Tribunal de Anás, y no sirvieron para nada. Luego, los principales testigos, los fariseos y saduceos reunidos en Jerusalén provenientes de todos los lugares del país. Hablaban con calma pero sus maneras y la expresión de sus caras delataban que estaban repitiendo acusaciones aprendidas a las que, por otra parte, Jesús ya había respondido mil veces. Que curaba a los enfermos y echaba a los demonios por arte de éstos; que violaba el sábado; que sublevaba al pueblo; que llamaba a los fariseos raza de víboras y adúlteros; que había predicho la destrucción de Jerusalén; que frecuentaba a los publicanos y los pecadores; que se hacía llamar rey, profeta, Hijo de Dios, que siempre hablaba de su reino; que repudiaba el divorcio; que se llamaba Pan de la Vida, y decía quien no comiera su carne y bebiera su sangre no tendría vida eterna, etc.
De esta manera, sus palabras, sus enseñanzas y sus parábolas fueron siendo desfiguradas, mezcladas con injurias y presentadas como crímenes. Pero se contradecían unos a otros y perdían el hilo de sus relatos. El uno decía: «Se autoproclama rey.» El otro: «No permite que lo llamen así, y cuando han querido proclamarlo rey él se ha marchado.» Un tercero gritaba: «Dice que es Hijo de Dios.» Algunos decían que los había curado, pero que habían vuelto a caer enfermos, que sus curas eran sólo sortilegios. Los fariseos de Seforis, con los cuales había discutido una vez sobre el divorcio, le acusaban de predicar falsas doctrinas; y un joven de Nazaret, a quien Jesús no quiso como discípulo, tuvo la bajeza de atestiguar contra él. Sin embargo, no eran capaces de establecer ninguna acusación bien fundamentada. Los testigos comparecían más bien para insultarlo que para citar hechos. Discutían entre sí, se contradecían, y mientras tanto Caifás y otros miembros del Consejo se dedicaban a injuriar a Jesús. «¿Qué clase de rey eres tú? Muéstranos tu poder. Llama a esas legiones de ángeles de las que hablaste en el huerto de los Olivos. ¿Qué has hecho del dinero de las viudas y los locos a quienes has engañado? Más te valdría haber callado ante gente de tan pocas luces: has hablado de más.»
Todos estos discursos estaban acompañados de golpes propinados por los empleados subalternos del Tribunal. Algunos miserables decían que era hijo ilegítimo; otros, al contrario, decían que su madre había sido una virgen piadosa en el Templo, que la habían visto casarse con un hombre temeroso de Dios. Reprochaban a Jesús y sus discípulos que no sacrificasen en el Templo. Esta acusación no tenía ningún valor, pues los esenios no hacían ningún sacrificio, y no estaban sujetos por ello a ninguna pena.
Algunos dijeron que había celebrado la Pascua en la víspera, y que eso iba contra la ley, y que el año anterior había hecho modificaciones en la ceremonia. Pero los testigos se contradecían tanto que Caifás y los suyos estaban llenos de rabia y de vergüenza, al ver que no encontraban contra Él ni un sólo argumento. Nicodemo demostró con textos antiguos que, desde tiempo inmemorial, los galileos tenían el permiso para celebrar la Pascua un día antes, añadiendo que por tanto la ceremonia había sido conforme a la ley y que algunos empleados del Templo habían participado en ella. Los fariseos lo miraron con furia e hicieron que continuara la audiencia de los testigos cada vez con más precipitación e imprudencia, con lo que no hacían más que revelar que sus únicos motivos eran la envidia y la maldad. Finalmente, presentaron dos testigos que dijeron: «Jesús aseguró que derribaría el Templo edificado por las manos de los hombres y que en tres días lo reedificaría sin intervención humana.» Pero tampoco éstos se pusieron totalmente de acuerdo en a qué Templo se refería Jesús, si al de Jerusalén o al lugar donde había celebrado la Cena pascual.
La cólera de Caifás era indescriptible, pues las crueldades ejercidas contra Jesús, las contradicciones de los testigos y la infatigable paciencia del Salvador, empezaban a producir una viva impresión sobre muchos de los presentes. Algunas veces la multitud silbaba a los testigos, el silencio de Jesús conmovía a algunos de los presentes, y diez soldados se sintieron tan trastornados por lo que estaban viendo que se retiraron bajo el pretexto de que estaban enfermos. Al pasar cerca de Pedro y de Juan les dijeron: «El silencio de Jesús de Nazaret ante un trato tan cruel es sobrehumano y partiría hasta un corazón de hierro. Decidnos, ¿adónde debemos ir?» Los dos apóstoles desconfiaban de ellos, pues reconocieron en ellos a algunos de los que habían prendido a Jesús, por lo que les respondieron en tono melancólico: «Si la verdad os llama, seguidla, y ella os guiará.» Entonces aquellos hombres salieron de la ciudad, encontraron a otros que los condujeron al otro lado del monte de Sión, a las grutas al sur de Jerusalén; hallaron en ellas a muchos discípulos escondidos que tuvieron miedo de ellos, pero los soldados pronto calmaron a sus hombres y les contaron los padecimientos de Jesús.
El intemperante Caifás, ya totalmente exasperado por los discursos contradictorios de los testigos, se levantó, bajó dos escalones y dijo a Jesús: «¿Es que no vas a responder nada a lo que aquí está diciéndose de ti?»
Estaba muy irritado porque Jesús no le miraba. Entonces los esbirros, asiéndolo por los cabellos, le echaron la cabeza atrás y lo llenaron de golpes, pero los ojos de Jesús permanecieron bajos. Caifás levantó las manos con viveza y dijo con tono de rabia: «Yo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios.» Se hizo un profundo silencio, y Jesús, con una voz llena de indecible majestad, hablando por su boca el Verbo Eterno, dijo: «Tú lo has dicho. Y yo te digo más: Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, entre las nubes del cielo.» Mientras Jesús decía estas palabras, yo le vi resplandecer, el cielo se abrió sobre él; no hay palabras humanas para expresarlo, vi a Dios, Padre Todopoderoso, vi a los ángeles y la oración de los justos como si clamasen y rezasen por Jesús. Me parecía oír la voz del Padre Divino a la vez que la de Jesús. Al mismo tiempo, vi abrirse el infierno debajo de Caifás, como una bola de fuego oscura llena de horribles figuras. Parecía sólo que una fina tela lo separase de él. Vi toda la rabia de los demonios concentrada contra Jesús. Vi muchos espectros horrendos entrar en la mayor parte de los asistentes. Y en ese momento, Nuestro Señor pronunció sus solemnes palabras: «Yo soy el Cristo, el hijo del Dios vivo.»
Entonces Caifás se irguió inspirado por el infierno, tomó el borde de su capa, lo cortó con su cuchillo y rasgándolo con solemnidad exclamó con voz grave: «¡Ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos testigos? Todos hemos oído su blasfemia. ¿Cuál es vuestra sentencia?» Entonces, todos los presentes gritaron con voz terrible: «¡Es reo de muerte! ¡Es reo de muerte!» Durante este horrible griterío el furor del infierno llegó a su colmo. Parecía que las tinieblas celebraran su triunfo sobre la luz. Todos los que allí estaban y conservaban en ellos algo de bondad, fueron penetrados de tal horror que muchos se cubrieron la cabeza y se fueron. Los testigos más ilustres abandonaron turbados la sala donde ya no eran necesarios. Los demás se dirigieron al atrio, alrededor del fuego, donde les dieron de comer y de beber. El Sumo Sacerdote dijo a los esbirros: «Os entrego a este rey, rendid al blasfemo los honores que merece.» En seguida se retiró con los miembros del Consejo a la sala ovalada situada detrás del Tribunal, y que quedaba fuera de la vista del atrio.
En medio de su amarga aflicción, Juan se acordó de la Santísima Madre de Jesús. Temió que la terrible noticia de la condena de su hijo llegara a sus oídos por boca de un enemigo que se diera de la manera más dolorosa; miró a Nuestro Señor, y dijo en voz baja: «Señor, Tú sabes por qué me marcho», y se fue del Tribunal a ver a la Virgen, como un enviado del mismísimo Jesús. Pedro, lleno de angustia y dolor, y sintiendo más penetrante el frío de la mañana, se acercó tímidamente a la lumbre del atrio, donde mucha gente estaba calentándose. Intentó ocultar su pena ante ellos, pero no podía irse de allí y dejar a su amado Maestro.
JESÚS ES VEJADO E INSULTADO
En cuanto Caifás salió del Tribunal con los miembros del Consejo, una multitud de miserables se precipitó sobre Nuestro Señor como un enjambre de avispas irritadas. Mientras se interrogaba a los testigos, los esbirros y otros miserables habían ido arrancando puñados de pelo de la barba de Jesús, le habían escupido, dado bofetadas, pegado con palos y pinchado con agujas. Ahora se entregaban ya sin freno a su rabia insensata. Le ponían sobre la cabeza coronas de paja y de corteza de árbol, y se las volvían a quitar saludándolo con expresiones insultantes. Le decían: «Ved aquí al Hijo de David llevando la corona de su padre.» «He aquí al más grande que Salomón.» Así ridiculizaban las verdades eternas, que Jesús había predicado en forma de parábolas a aquellos a quienes venía a salvar. Después le pusieron una nueva corona sobre la cabeza, le arrancaron las vestiduras y el escapulario y le echaron en su lugar sobre los hombros una capa vieja hecha jirones, que por delante le llegaba apenas a las rodillas, le rodearon el cuello con una larga cadena de hierro, cuyas pesadas puntas en forma de anillos con púas le ensangrentaban las rodillas al caminar. Le ataron de nuevo las manos sobre el pecho, colocaron una caña entre ellas y le escupieron a la cara. Habían vertido toda especie de inmundicias sobre su cabeza, sobre su pecho y sobre la parte superior de la ridícula capa. Le taparon los ojos con un sucio trapo y le pegaban y le gritaban: «Oh, Cristo, profetiza quién te ha pegado.» Jesús no abría la boca, rogaba por ellos interiormente y suspiraba. En este estado, lo arrastraron con la cadena hasta la sala adonde se había retirado el Consejo. «Adelante, rey de paja — gritaban, pegándole con palos nudosos—, tienes que presentarte ante el Consejo con las insignias que has recibido de nosotros.» Una vez dentro, redoblaron sus burlas, riéndose de las cosas más sagradas. Cuando le escupían y le echaban lodo en la cara, le decían: «Recibe la unción, tu unción regia.» Y a continuación: «¿Cómo te atreves a presentarte en este estado delante del Gran Consejo? Tú siempre hablas de purificación y tú mismo no estás purificado; pero nosotros vamos a lavarte.» Y cogiendo un vaso de agua sucia e infecta, se lo vertieron sobre la cara y los hombros,postrándose de rodillas ante él y diciendo: «Ésta es tu preciosa unción, tu agua de nardo que costó trescientos dinares, tu bautismo en la piscina de Betesda», parodiando así impíamente el bautismo, y a la Magdalena vertiendo perfume sobre su cabeza.
Estas burlas establecían, sin darse cuenta, la semejanza entre Jesús con el cordero pascual, pues las víctimas de la Pascua habían sido lavadas primero en el estanque vecino a la puerta de las Ovejas, y después habían sido llevadas a la piscina de Betesda, donde habían recibido una aspersión ceremonial antes de ser sacrificadas en el Templo.
A continuación, arrastraron a Jesús alrededor de la sala, ante los miembros del Consejo, que continuaban dirigiéndose a él en un lenguaje insultante y abusivo. Vi que todo estaba lleno de figuras diabólicas. Pero alrededor de Jesús, desde que había dicho que era el Hijo de Dios, se veía un halo de luz. Muchos de los presentes debieron de percibir confusamente esto mismo, y veían con consternación que ni los ultrajes ni la ignominia alteraban su inexplicable majestad. Redoblábase con esto la rabia de ellos.
LA NEGACIÓN DE PEDRO
Conteniendo a duras penas sus lágrimas y su tristeza, Pedro se había acercado a la lumbre del atrio, silencioso y ensimismado. Pero entre los que alardeaban de su mal trato hacia Jesús y contaban sus gestas, su silencio y su tristeza lo hacían sospechoso. La portera se acercó al fuego escuchando las conversaciones y entonces, mirando a Pedro abiertamente, le dijo: «Tú estabas también con Jesús el Galileo.» Pedro, asustado, temiendo ser maltratado por aquellos hombres groseros, respondió: «Mujer, yo no lo conozco; no sé por qué dices eso.» Entonces se levantó y queriendo apartarse de aquella compañía, se dirigió hacia el patio: en ese momento el gallo cantaba en la ciudad. No recuerdo haberlo oído, pero me parece que así fue. Cuando Pedro se iba, otra criada lo miró y dijo a los que estaban cerca: «Éste estaba también con Jesús de Nazaret», y los que habían junto a ella dijeron también: «Es cierto. ¿No eres tú uno de sus discípulos?» Pedro, cada vez más alarmado, replicó de nuevo, y dijo: «Yo no era su discípulo; no conozco a ese hombre.»
Atravesando el primer patio llegó al patio exterior. Lloraba y su angustia y su pena eran tan grandes, que apenas se acordaba de lo que acababa de decir. En el patio exterior había mucha gente, algunos se habían subido sobre la tapia para oír algo. Había allí también algunos amigos y discípulos de Jesús a quienes la inquietud había hecho salir de las cavernas de Hinnón. Se acercaron a Pedro y le hicieron preguntas; pero éste estaba tan agitado que les aconsejó en pocas palabras que se retirasen, porque corrían peligro. En seguida se alejó de ellos, y ellos se fueron a su vez para volver a sus refugios. Eran dieciséis y, entre ellos reconocí a Bartolomé, Natanael, Saturnino, Judas Barnabás, Simeón (que fue después obispo de Jerusalén), Zaqueo y Manahén, el ciego de nacimiento curado por Jesús.
Pedro no podía hallar reposo y su amor a Jesús lo llevó de nuevo al patio interior que rodeaba el edificio. Lo dejaban entrar porque José de Arimatea y Nicodemo lo habían introducido al principio. No entró en el atrio, sino que torció a la derecha y entró en la sala ovalada de detrás del Tribunal, en donde la chusma paseaba a Jesús en medio del griterío. Pedro se acercó tímidamente y, aunque vio que lo observaban como a un hombre sospechoso, no pudo evitar mezclarse con la gente que se agolpaba a la puerta para mirar. Jesús llevaba su corona de paja sobre la cabeza y miró a Pedro con tal tristeza y severidad que a éste se le partió el corazón. Pero no había superado su miedo y como oía decir a algunos «¿Quién es este hombre?», se volvió perturbado al patio; como allí también lo observaban, se acercó a la lumbre del atrio y se sentó un rato junto al fuego. Pero algunas personas que habían observado su agitación, se pusieron a hablarle de Jesús en términos injuriosos. Una de ellas le dijo: «Tú eres también uno de sus partidarios; eres galileo, tu acento te delata.» Cuando Pedro procuraba retirarse, un hermano de Maleo, acercándosele, le dijo: «¿No eres tú el que estaba con ellos en el huerto de los Olivos, el que le ha cortado la oreja a mi hermano?» Pedro, casi enloquecido de terror, empezó a balbucear jurando que no conocía a aquel hombre, y se fue corriendo del atrio al patio interior. Entonces el gallo cantó de nuevo, y Jesús, que en ese momento era conducido a la prisión a través del patio volvió a mirar a su apóstol con pena y compasión. Esa mirada le llegó a Pedro hasta lo más hondo, y recordó entonces las palabras de Jesús: «Antes de que el gallo cante dos veces tú me negarás tres veces.» Había olvidado sus promesas de morir antes que negarlo, y había olvidado sus advertencias; pero, cuando Jesús lo miró, sintió cuán enorme era su culpa y su corazón se consumió de tristeza. Había negado a su Maestro cuando estaba siendo ultrajado, cuando había sido entregado a jueces inicuos, mientras sufría en silencio y con paciencia todos sus tormentos. Abatido por el arrepentimiento, volvió al patio exterior, con la cabeza cubierta, llorando amargamente. Ya no temía que le interpelaran; en esos momentos hubiera dicho a todo el mundo quién y cuán culpable era. ¿Quién, en medio de tantos peligros, de la aflicción, la angustia, entregado a una lucha tan violenta entre el amor y el miedo, exhausto, asediado por el miedo y una pena enloquecedora, con una naturaleza ardiente y sencilla como la de Pedro, se atreve a decir que hubiese sido más fuerte que él? Nuestro Señor lo dejó abandonado a sus propias fuerzas y Pedro fue débil, como todos los que olvidan sus palabras: «Velad y orad para que no caigais en la tentación.»
MARÍA EN CASA DE CAIFÁS
La Santísima Virgen estaba constantemente en comunicación espiritual con Jesús. María sabía todo lo que le sucedía; sufría con Él, rogaba como Él por sus verdugos, pero su corazón materno suplicaba también a Dios para que no permitiera que se consumara este crimen, para que apartara aquel sufrimiento de su Santísimo Hijo, y tenía un deseo irresistible de acercarse a Jesús. Cuando Juan llegó a casa de Lázaro y le contó el horrible espectáculo a que había asistido, le pidió que, junto con Magdalena y algunas de las santas mujeres la acompañara al lugar donde Jesús estaba sufriendo. Juan, que sólo se había alejado de su Divino Maestro para consolar a la que estaba más cerca de su corazón después de Él, accedió al instante, y condujo a las santas mujeres por las calles iluminadas por la luna, cruzándose con gente que volvía a su casa. Las mujeres iban con la cabeza cubierta, pero sus sollozos atrajeron sobre ellos la atención de algunos grupos, y tuvieron que oír palabras injuriosas contra Jesús. La Madre de Jesús, que había contemplado en espíritu el suplicio de su Hijo, guardó todas esas cosas en su corazón, junto con todo lo demás. Como Él, sufría en silencio pero más de una vez cayó sin conocimiento. Una de las veces que yacía desmayada en los brazos de las santas mujeres, bajo un portal de la villa interior, algunas gentes bien intencionadas que volvían de la casa de Caifás la reconocieron y se pararon un instante llenos de sincera compasión y la saludaron con estas palabras: ¡Te saludamos, desgraciada Madre!, ¡oh, la más afligida de las Madres!, ¡oh, Madre del Más Sagrado Descendiente de Israel!» María volvió en sí y les dio las gracias con afecto, y después continuó su triste camino.
Conforme se acercaba a la casa de Caifás, al pasar por el lado opuesto a la entrada, se tropezaron con un nuevo dolor, pues tuvieron que atravesar por un lugar donde estaban construyendo la cruz de Jesús debajo de una tienda. Los enemigos de Jesús habían mandado preparar una cruz en cuanto fueron a prenderlo, a fin de ejecutar la sentencia en cuanto fuese pronunciada por Pilatos, a quien confiaban en convencer fácilmente. Los romanos habían preparado ya cruces para dos ladrones y los trabajadores que tenían que hacer la de Jesús, maldecían por tener que trabajar por la noche; sus palabras atravesaron el corazón de María, que rogó por aquellas ciegas criaturas que construían blasfemando el instrumento de la redención de ellos y del suplicio de su Hijo. María, Juan y las santas mujeres, atravesaron el patio interior de la casa de Caifás y se detuvieron en la entrada de la sala. Ella estaba impaciente porque la puerta fuera abierta, pues sentía que sólo ella la separaba de su Hijo, quien al segundo canto del gallo había sido conducido a un calabozo que estaba debajo de la casa. La puerta se abrió al fin lentamente y Pedro se precipitó afuera, las manos extendidas, la cabeza cubierta y llorando amargamente. Reconoció a Juan y a la Virgen a la luz de las antorchas y de la luna, y fue como si su conciencia, despierta por la mirada del Hijo, redoblara ahora sus remordimientos ante la persona de la Madre. María le preguntó: «Simón, ¿qué ha sido de Jesús, mi Hijo?» Y estas palabras penetraron hasta lo íntimo de su alma, de forma que no pudo resistir su mirada y le dio la espalda retorciéndose las manos; pero María se acercó a él y le dijo con una profunda tristeza: «Simón, hijo de Juan, ¿por qué no me respondes?» Entonces Pedro exclamó llorando: «¡Oh, María!, tu Hijo está sufriendo más de lo que puedo expresar, no me hables. Ha sido condenado a muerte, yo he renegado de Él tres veces.» Juan se acercó para hablarle, pero Pedro, como fuera de sí, huyó del patio y se fue a la caverna del monte de los Olivos donde la piedra conservaba la huella de las manos de Jesús. Yo creo que en esa misma caverna fue donde nuestro padre Adán se refugió para llorar tras la caída.
La Santísima Virgen sentía en su herido corazón una inexpresable aflicción con este nuevo dolor de su Hijo, negado por el discípulo que lo había reconocido el primero como Hijo de Dios; incapaz de aguantarse en pie, cayó desfallecida cerca de la piedra en que se apoyaba la puerta y la marca de su mano y de su pie se imprimieron en ella. Las puertas del patio se quedaron abiertas a causa de la multitud que se retiraba después del encarcelamiento de Jesús. Cuando la Virgen volvió en sí, quiso acercarse a su Hijo. Juan la condujo delante de donde Nuestro Señor estaba encerrado. María oyó los suspiros de su Hijo y las injurias de los que lo rodeaban. Las santas mujeres no podían permanecer allí mucho tiempo sin ser vistas. Magdalena mostraba una desesperación demasiado evidente y muy violenta; en cambio, la Virgen por la gracia de Dios Todopoderoso, en lo más profundo de su dolor, conservaba la calma y la dignidad exterior. Entonces, fue reconocida y tuvo que oír estas crueles palabras: «¿No es ésta la Madre del Galileo? Su Hijo va a ser crucificado, pero no antes de la fiesta. A no ser que en efecto sea uno de los más grandes criminales.»
La Santísima Virgen abandonó el patio y se fue junto a la lumbre, en el atrio, donde todavía quedaba un resto del populacho. En el sitio exacto donde Jesús había dicho que era el Hijo de Dios y donde los hijos de Satanás habían gritado «Es reo de muerte», María perdió el conocimiento, y Juan y las santas mujeres tuvieron que recogerla, más muerta que viva. La gente no dijo nada y guardó un extraño silencio; como si un espíritu celestial hubiera atravesado el infierno. Las santas mujeres y Juan volvieron a pasar por el sitio donde estaban construyendo la cruz. Los obreros parecían encontrar tantas dificultades para acabarla como los jueces habían encontrado para poder pronunciar la sentencia. Sin cesar tenían que traer madera porque tal o cual pieza no servía o se rompía, hasta que los diferentes tipos de madera estuvieran combinados del modo que Dios quería. Vi que los santos ángeles los obligaban a empezar de nuevo hasta que todo fuese hecho como estaba escrito; pero no recuerdo muy bien todas las circunstancias, así que lo dejaré correr.